Todos los febreros como algunos higuitos de mi higuera del fondo, que no estaba en esta quinta cuando llegamos hace 24 años; la traje yo de la otra cuando era muy chica y le cuesta porque está justo debajo del roble que creció como loco. Pero se las arregla para darme algunos.
Esta historia la conté varias veces, generalmente en febrero cuando ella se hace notar. Yo tuve una higuera muy grande en el fondo de mi casa de Banfield donde vivía mamá y ahora vive mi hijo, esa casa que va a venderse en algún momento. A mí me encantan los higos, esa fruta nada ácida, perfecta, como la banana (para mi gusto, claro). Comíamos y hacíamos mermelada y también en almíbar.
A mí mamá, siempre preocupada por el orden y la limpieza (yo soy casi lo contrario), le molestaban las moscas que rodeaban los higos caídos en febrero y un día (yo era chica y protesté pero en fin...), la sacó. Pero para entonces, le habíamos dado un gajo a mi tío que tenía una quinta en Marcos Paz, adonde yo no fui nunca en febrero.
La higuera versión 2 creció mucho y en algún momento, le pedí yo un gajo (debía tener veinte para entonces) para la quinta, no esta quinta, otra, la original, la que tenía mi viejo y que yo conocí desde que nací hasta que él murió.
Esa higuera versión 3 también creció pero no mucho. No tuvo tiempo. Pero cuando mamá vendió la quinta después de la muerte de papá, me llevé un gajo, una rama metida en la tierra por casualidad, y la planté acá.
Los higos son siempre los mismos: negros, muy gustosos, y por ahora escasos... pero yo la sigo queriendo. Mucho. Me acuerdo del poema cuando paso a su lado y la acaricio y le hablo. Este año me dio (por ahora, hay más) 12 higos que me voy comiendo (solamente a Dante, mi hijo, le gustan y él está en la Antártida). Para dulce no da, por desgracia. Me vuelve loca el dulce de higos pero cuando está bien hecho y no pasado y por lo tanto es dulce, dulce, sin nada de la amargura del azúcar quemada...






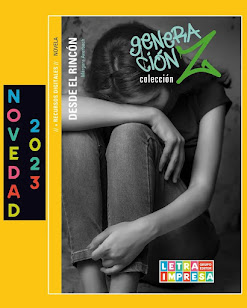
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario