El vestido rojo
(A mamá, por lo que pudo haber sido)
Durante años, mintió.
La mentira era lo correcto. Ella lo sabía desde el principio. Aunque al principio creyó que la historia, toda la historia, duraría apenas una tarde o dos y que después las cosas volverían a la normalidad de los trajes sastre, las órdenes que gritaba el jefe desde la oficina penumbrosa del primer piso, las teclas de la máquina de escribir y las hojas sobre el rodillo negro.
En dos años y medio, jamás había dejado de pasar sobre el umbral encerado diez minutos antes de las ocho, los tacos altos e incómodos, hacia el escritorio gastado, serio, todavía imponente. La mentira no le costó mucho. Por suerte, ni mamá ni papá habían visto nunca la puerta lustrada, de vidrios biselados a una cuadra de Plaza de Mayo . Conocían la dirección de memoria, por supuesto. Ella suponía que la imaginaban ahí, en ese edificio, en el centro y sonreían. Para ellos, ese mundo de autos y ruido y multitudes quedaba demasiado lejos: hacía años que no ponían el pie en las calles anchas que rodeaban la Plaza, años que no entraban en un teatro ni veían las luces de las que hablaban los tangos de la radio de madera, encendida en el rincón más oscuro del comedor.
Esa madrugada, se puso el traje sastre, apoyó la cartera negra sobre el sillón de hierro y tomó mate cocido con mamá en el patio de madreselvas mientras en la radio sonaba un tango turbio de arrabal que las dos conocían de memoria. Entre las piernas, bajo la mesa de hierro, apretaba el vestido rojo que se había comprado especialmente y que llevaba escondido en una bolsa de papel de las que usaba para el almuerzo. A las siete en punto, se despidió con un beso, salió por la puerta enrejada y se perdió en la ciudad. Buscaría un baño en el teatro para cambiarse, pensó. Tal vez ni siquiera se cambiaría. De vez en cuando, metía los dedos dentro de la bolsa y acariciaba la tela roja, secreta, oscura. Una seguridad tibia le subía por las manos. Sonreía.
El vestido era demasiado escotado. Lo había conseguido por poco y nada en una tienducha de Flores que liquidaba por cierre. Demasiado escotado y demasiado rojo. El día de la compra, un sábado de mañana, mientras sacaba los billetes arrugados de la cartera, se había preguntado la razón de ese gasto inútil para una prueba de canto que terminaría en nada. Pero si quería cantar en esa prueba, necesitaba el vestido. Lo necesitaba como si tenerlo puesto probara que ella no era la chica prolija de los traje sastre que decía Sí, señor y se tragaba la risa y las lágrimas hasta la hora del almuerzo, más si era necesario.
Después, mucho después, se acordaría de la sensación absurda que había tenido en la cola del teatro: sí, había hecho bien en comprarse el vestido, había hecho bien en cambiarse en el espacio estrecho del baño del bar de la esquina. Le iría bien, le iría bien, y esa frase simple, contundente, le resonaba con fuerza en la mitad del cuerpo mientras la otra mitad la negaba en voz alta, como un hechizo de protección repetido hasta el infinito. Ella, sí, ella, que nunca había creído en la suerte ni en los presentimientos, que se sentía cada vez más incómoda con las velas y los santos de mamá, desplegados sobre la cómoda de la pieza que usaban para comer de día y que, de noche, era su dormitorio de hija soltera, casi solterona.
--No tiene novio –decía mamá meneando la cabeza mientras cebaba el mate para sus amigas en los atardeceres de los viernes --. Nada en vista que yo sepa. Me preocupa un poco. Pero bueno..., es trabajadora, no sé qué haríamos sin ella.
Lo decía en voz alta, cuando ella estaba presente, mirándola a los ojos, y ella sonreía y leía las palabras como un cumplido amargo que, por alguna razón, le revolvía las tripas.
Para mamá y papá, ella era la hija buena, la que los redimía de todo. Los dos hermanos se habían ido hacía mucho y no volvían más que para Navidad y, a veces, algún cumpleaños terminado en cero. El papel de hija buena le había venido de arriba, sin esfuerzo, y le gustaba mucho. Era por él que había tomado la decisión de no abrir la boca, primero con respecto a las canciones en el bar de Flores los miércoles a la tarde; después, en cuanto a la prueba.
La ciudad había empezado a correr hacia el mediodía cuando entró al teatro por la puerta de atrás. Se paró en medio del escenario desierto, cerró los ojos y cantó. El tango la rodeó como el mar la única vez que la tía Ana la había llevado a San Clemente: una zona densa, poderosa, en la que, sin razón, se sentía tranquila.
Después, cuando todo estuviera decidido, ése sería un punto importante: Muy bien, piba, buena voz, pero tenés mucho que aprender. ¿Me querés decir para qué cerrás los ojos? Y ella sonreiría y diría Ah, no me di cuenta, sin discutir, sin defenderse.
Mintió cuando volvió. Pasó por la puerta del patio a la hora exacta en que volvía todas las tardes de la oficina, envuelta otra vez en el traje sastre. ¿Cómo te fue?, dijo mamá sin dejar de cocinar porque no esperaba otra cosa que el Bien, bien, que le llegó desde el patio. Pero había algo distinto, en el tono tal vez, tal vez en el ritmo y mamá se dio vuelta y preguntó, más interesada:
--¿Buenas noticias?
Y ella tembló un segundo por la mentira y se sentó en la silla de hierro y habló de un posible aumento de sueldo y besó a mamá en la frente y comió en silencio mientras la radio de madera desgranaba tangos desde el rincón oscuro. Papá no estaba. Últimamente viajaba mucho con los maletines de su oficio. El dinero escaseaba y cuando volvía, ellas veían las huellas de esa falta en la cara flaca, agotada.
La mentira no terminó ahí. Tres días después, a la hora del almuerzo, ella fue hasta la puertita blanca del teatro y el hombre alto de bigote ralo que la había recibido para la prueba casi a los gritos, había cambiado ahora. Se levantó para recibirla, le sonrió con los dientes blanqueados por una amabilidad resbaladiza y horrible, la hizo sentar en el sillón bordó y le habló de un contrato de temporada. Cuando le preguntó su nombre, ella, que el día del vestido rojo había dado el verdadero, enrojeció un momento y explicó que en realidad se llamaba Blanca, Blanca Silva.
No era un nombre inventado. Cuando abrió la boca para decirlo, el nombre le subió a los labios desde los pliegues de la memoria donde había estado anidando desde la mañana en que la maestra de sexto grado anunció una muerte y el banco junto a ella se convirtió en vacío. En miedo.
Blanca Silva ya no va a volver, dijo la maestra.
El nombre solucionó un poco las cosas, le dio un espacio propio. Ahora ella era la hija buena en casa y Blanca Silva en el teatro y la mentira se acomodó despacio a su alrededor como un estilo de ropa adoptado cada vez con más coherencia. Dos años después, se le había vuelto casi automático. Lo único que tenía que recordarse en cartelitos y agendas con grandes palabras escritas en rojo era comprar ropa para una oficina inexistente. El resto venía solo. De vez en cuando, entre un ensayo y otro, pensaba en decir la verdad. Ahora salía mucho de noche y la excusa era un compañero del teatro, que pasaba por casa y se dejaba besar en la puerta para beneficio de mamá. Ella sonreía y se iban los dos juntos pero a veces, le parecía que hubiera sido mejor contar de dónde venían los regalos que repartía casi todos los domingos, el fabuloso sueldo que completaba la casa plato a plato, toalla a toalla. Siguió mintiendo. Tal vez porque cada vez que empezaba a decir ¿Saben?, mamá comentaba algo sobre la vida inmoral de los artistas, y papá, cuando estaba, hablaba de Carlos, que tenía una hija actriz (o sea puta). Y entonces, ella desviaba la vista y cambiaba de tema.
Tal vez no habría podido seguir así si no se hubiera mudado tres años después del vestido rojo. La tía Ana la ayudó un poco cuando le dijo a mamá (sin intención, sin pensar en las consecuencias) Tu hija tendría que irse a vivir sola, tal vez así conocería a alguien... Ahora que mamá lo había oído de otros labios, ella se aferró a la idea. Blanca Silva necesitaba dormir más de mañana, viajar menos, cruzarse menos con la hija buena. Necesitaba olvidar las funciones de besos con novios que no lo eran.
A papá y mamá no les gustó mucho pero la soltería de la hija estaba empezando a desesperarlos y se dieron por vencidos. Tal vez así..., dijeron. Acomodaron a la hija buena en un lugar distinto y aceptaron las excusas: la pérdida de tiempo, el tránsito, las horas extra. Vieron el departamento nuevo una sola vez, luminoso, bello, arriba, entre las nubes, y no volvieron más. La esperaban en las tardes del patio de las madreselvas con la radio encendida.
Ahora era una radio diferente, más moderna, de sonido un poco más límpido, instalada en el mismo rincón oscuro que había ocupado la antigua en otros tiempos. La escuchaban todos juntos y a ella seguían llamándola “hija” como si supieran que eso era un nombre. Supusieron tenía un novio de los modernos, que tal vez el jefe que le pagaba tan bien le había ofrecido otro tipo de arreglo y que ella se había resignado a relaciones pasajeras e ilegales. Papá dejó de hablar de Carlos y empezó a encogerse de hombros cada vez que alguien decía “puta”.
Por entonces, Blanca Silva cantaba ya en la radio, de pie frente al micrófono, detrás de un vidrio. Había mejorado mucho. Cuando grabó el primer disco en 78, se había acostumbrado a abrir los ojos frente al público mientras los pulmones se le llenaban de palabras. La llamaban la Blanca y algo en el nombre que había elegido sin elegir se le hacía carne de a poco en todas partes.
Menos en casa.
Un sábado viajó hasta el patio antiguo en uno de los trajes grises que había comprado hacía varios años. Mamá siempre le elogiaba el gusto, la prolijidad exhaustiva, las costuras perfectamente planchadas. Papá decía Estás hecha una mujer. Y ella, la hija buena, sonreía. Los trajes parecían nuevos. En el departamento, descansaban durante semanas en un espacio propio, separados de los vestidos de gasa y colores brillantes. Blanca Silva no los usaba nunca. Eran demasiado tristes, demasiado serios.
Esa tarde, las dos mujeres, una madura y una vieja se sentaron solas en el patio poblado de macetas (papá se había ido a Córdoba con maletines llenos de cepillos para el pelo) y hablaron de política y trabajo. La hija trabajaba mucho, tenía horas extras y la oficina la mandaba a presentaciones de los productos en el interior (como yo, decía papá y sonreía). Pronto se iría a Europa en uno de los grandes barcos de pasajeros que sólo podían pagar los ricos.
Mamá no hablaba de los viajes con ella. Seguramente fantaseaba sobre viajes secretos, en pareja, sobre camarotes de película y rodillas masculinas con pantalones de raya perfecta. Pero eso ya no importaba mucho porque cuando ella venía de visita y el tema surgía sin razón, mamá la miraba con algo parecido al orgullo. Te vas a Resistencia, a Corrientes, decía solamente, y aunque después cambiara de tema, los nombres de las ciudades, pura leyenda, se ablandaban en esos labios que nunca habían pasado del Riachuelo y la Costanera.
Ese sábado, la noche llegó de a poco entre las rejas y las hojas, como hacen siempre las noches del otoño, y tal vez fue por eso, por ese aire tibio y dulce y bueno, que ella se distrajo y no oyó la radio. Se estaba riendo con el mate en la mano cuando mamá levantó la vista, que había tenido perdida abajo, en las baldosas de dos colores, y se llevó un dedo a los labios.
--Shhh –dijo con una sonrisa que la hija no le conocía --, escuchá, escuchá. Tiene una voz tan parecida a la tuya...
En la radio nueva, Blanca Silva cantaba despacio las palabras turbias de un tango que había escuchado hacía siglos con su madre mientras apretaba entre las piernas un vestido rojo y prohibido que crujía, apenas, en el vientre oscuro de una bolsa de papel.
11 de junio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






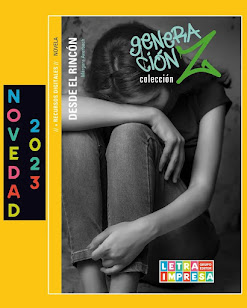
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario