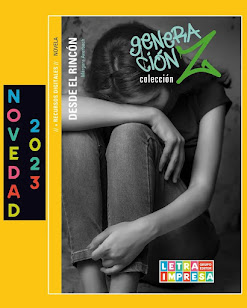El vestido rojo
(A mamá, por lo que pudo haber sido)
Durante años, mintió.
La mentira era lo correcto. Ella lo sabía desde el principio. Aunque al principio creyó que la historia, toda la historia, duraría apenas una tarde o dos y que después las cosas volverían a la normalidad de los trajes sastre, las órdenes que gritaba el jefe desde la oficina penumbrosa del primer piso, las teclas de la máquina de escribir y las hojas sobre el rodillo negro.
En dos años y medio, jamás había dejado de pasar sobre el umbral encerado diez minutos antes de las ocho, los tacos altos e incómodos, hacia el escritorio gastado, serio, todavía imponente. La mentira no le costó mucho. Por suerte, ni mamá ni papá habían visto nunca la puerta lustrada, de vidrios biselados a una cuadra de Plaza de Mayo . Conocían la dirección de memoria, por supuesto. Ella suponía que la imaginaban ahí, en ese edificio, en el centro y sonreían. Para ellos, ese mundo de autos y ruido y multitudes quedaba demasiado lejos: hacía años que no ponían el pie en las calles anchas que rodeaban la Plaza, años que no entraban en un teatro ni veían las luces de las que hablaban los tangos de la radio de madera, encendida en el rincón más oscuro del comedor.
Esa madrugada, se puso el traje sastre, apoyó la cartera negra sobre el sillón de hierro y tomó mate cocido con mamá en el patio de madreselvas mientras en la radio sonaba un tango turbio de arrabal que las dos conocían de memoria. Entre las piernas, bajo la mesa de hierro, apretaba el vestido rojo que se había comprado especialmente y que llevaba escondido en una bolsa de papel de las que usaba para el almuerzo. A las siete en punto, se despidió con un beso, salió por la puerta enrejada y se perdió en la ciudad. Buscaría un baño en el teatro para cambiarse, pensó. Tal vez ni siquiera se cambiaría. De vez en cuando, metía los dedos dentro de la bolsa y acariciaba la tela roja, secreta, oscura. Una seguridad tibia le subía por las manos. Sonreía.
El vestido era demasiado escotado. Lo había conseguido por poco y nada en una tienducha de Flores que liquidaba por cierre. Demasiado escotado y demasiado rojo. El día de la compra, un sábado de mañana, mientras sacaba los billetes arrugados de la cartera, se había preguntado la razón de ese gasto inútil para una prueba de canto que terminaría en nada. Pero si quería cantar en esa prueba, necesitaba el vestido. Lo necesitaba como si tenerlo puesto probara que ella no era la chica prolija de los traje sastre que decía Sí, señor y se tragaba la risa y las lágrimas hasta la hora del almuerzo, más si era necesario.
Después, mucho después, se acordaría de la sensación absurda que había tenido en la cola del teatro: sí, había hecho bien en comprarse el vestido, había hecho bien en cambiarse en el espacio estrecho del baño del bar de la esquina. Le iría bien, le iría bien, y esa frase simple, contundente, le resonaba con fuerza en la mitad del cuerpo mientras la otra mitad la negaba en voz alta, como un hechizo de protección repetido hasta el infinito. Ella, sí, ella, que nunca había creído en la suerte ni en los presentimientos, que se sentía cada vez más incómoda con las velas y los santos de mamá, desplegados sobre la cómoda de la pieza que usaban para comer de día y que, de noche, era su dormitorio de hija soltera, casi solterona.
--No tiene novio –decía mamá meneando la cabeza mientras cebaba el mate para sus amigas en los atardeceres de los viernes --. Nada en vista que yo sepa. Me preocupa un poco. Pero bueno..., es trabajadora, no sé qué haríamos sin ella.
Lo decía en voz alta, cuando ella estaba presente, mirándola a los ojos, y ella sonreía y leía las palabras como un cumplido amargo que, por alguna razón, le revolvía las tripas.
Para mamá y papá, ella era la hija buena, la que los redimía de todo. Los dos hermanos se habían ido hacía mucho y no volvían más que para Navidad y, a veces, algún cumpleaños terminado en cero. El papel de hija buena le había venido de arriba, sin esfuerzo, y le gustaba mucho. Era por él que había tomado la decisión de no abrir la boca, primero con respecto a las canciones en el bar de Flores los miércoles a la tarde; después, en cuanto a la prueba.
La ciudad había empezado a correr hacia el mediodía cuando entró al teatro por la puerta de atrás. Se paró en medio del escenario desierto, cerró los ojos y cantó. El tango la rodeó como el mar la única vez que la tía Ana la había llevado a San Clemente: una zona densa, poderosa, en la que, sin razón, se sentía tranquila.
Después, cuando todo estuviera decidido, ése sería un punto importante: Muy bien, piba, buena voz, pero tenés mucho que aprender. ¿Me querés decir para qué cerrás los ojos? Y ella sonreiría y diría Ah, no me di cuenta, sin discutir, sin defenderse.
Mintió cuando volvió. Pasó por la puerta del patio a la hora exacta en que volvía todas las tardes de la oficina, envuelta otra vez en el traje sastre. ¿Cómo te fue?, dijo mamá sin dejar de cocinar porque no esperaba otra cosa que el Bien, bien, que le llegó desde el patio. Pero había algo distinto, en el tono tal vez, tal vez en el ritmo y mamá se dio vuelta y preguntó, más interesada:
--¿Buenas noticias?
Y ella tembló un segundo por la mentira y se sentó en la silla de hierro y habló de un posible aumento de sueldo y besó a mamá en la frente y comió en silencio mientras la radio de madera desgranaba tangos desde el rincón oscuro. Papá no estaba. Últimamente viajaba mucho con los maletines de su oficio. El dinero escaseaba y cuando volvía, ellas veían las huellas de esa falta en la cara flaca, agotada.
La mentira no terminó ahí. Tres días después, a la hora del almuerzo, ella fue hasta la puertita blanca del teatro y el hombre alto de bigote ralo que la había recibido para la prueba casi a los gritos, había cambiado ahora. Se levantó para recibirla, le sonrió con los dientes blanqueados por una amabilidad resbaladiza y horrible, la hizo sentar en el sillón bordó y le habló de un contrato de temporada. Cuando le preguntó su nombre, ella, que el día del vestido rojo había dado el verdadero, enrojeció un momento y explicó que en realidad se llamaba Blanca, Blanca Silva.
No era un nombre inventado. Cuando abrió la boca para decirlo, el nombre le subió a los labios desde los pliegues de la memoria donde había estado anidando desde la mañana en que la maestra de sexto grado anunció una muerte y el banco junto a ella se convirtió en vacío. En miedo.
Blanca Silva ya no va a volver, dijo la maestra.
El nombre solucionó un poco las cosas, le dio un espacio propio. Ahora ella era la hija buena en casa y Blanca Silva en el teatro y la mentira se acomodó despacio a su alrededor como un estilo de ropa adoptado cada vez con más coherencia. Dos años después, se le había vuelto casi automático. Lo único que tenía que recordarse en cartelitos y agendas con grandes palabras escritas en rojo era comprar ropa para una oficina inexistente. El resto venía solo. De vez en cuando, entre un ensayo y otro, pensaba en decir la verdad. Ahora salía mucho de noche y la excusa era un compañero del teatro, que pasaba por casa y se dejaba besar en la puerta para beneficio de mamá. Ella sonreía y se iban los dos juntos pero a veces, le parecía que hubiera sido mejor contar de dónde venían los regalos que repartía casi todos los domingos, el fabuloso sueldo que completaba la casa plato a plato, toalla a toalla. Siguió mintiendo. Tal vez porque cada vez que empezaba a decir ¿Saben?, mamá comentaba algo sobre la vida inmoral de los artistas, y papá, cuando estaba, hablaba de Carlos, que tenía una hija actriz (o sea puta). Y entonces, ella desviaba la vista y cambiaba de tema.
Tal vez no habría podido seguir así si no se hubiera mudado tres años después del vestido rojo. La tía Ana la ayudó un poco cuando le dijo a mamá (sin intención, sin pensar en las consecuencias) Tu hija tendría que irse a vivir sola, tal vez así conocería a alguien... Ahora que mamá lo había oído de otros labios, ella se aferró a la idea. Blanca Silva necesitaba dormir más de mañana, viajar menos, cruzarse menos con la hija buena. Necesitaba olvidar las funciones de besos con novios que no lo eran.
A papá y mamá no les gustó mucho pero la soltería de la hija estaba empezando a desesperarlos y se dieron por vencidos. Tal vez así..., dijeron. Acomodaron a la hija buena en un lugar distinto y aceptaron las excusas: la pérdida de tiempo, el tránsito, las horas extra. Vieron el departamento nuevo una sola vez, luminoso, bello, arriba, entre las nubes, y no volvieron más. La esperaban en las tardes del patio de las madreselvas con la radio encendida.
Ahora era una radio diferente, más moderna, de sonido un poco más límpido, instalada en el mismo rincón oscuro que había ocupado la antigua en otros tiempos. La escuchaban todos juntos y a ella seguían llamándola “hija” como si supieran que eso era un nombre. Supusieron tenía un novio de los modernos, que tal vez el jefe que le pagaba tan bien le había ofrecido otro tipo de arreglo y que ella se había resignado a relaciones pasajeras e ilegales. Papá dejó de hablar de Carlos y empezó a encogerse de hombros cada vez que alguien decía “puta”.
Por entonces, Blanca Silva cantaba ya en la radio, de pie frente al micrófono, detrás de un vidrio. Había mejorado mucho. Cuando grabó el primer disco en 78, se había acostumbrado a abrir los ojos frente al público mientras los pulmones se le llenaban de palabras. La llamaban la Blanca y algo en el nombre que había elegido sin elegir se le hacía carne de a poco en todas partes.
Menos en casa.
Un sábado viajó hasta el patio antiguo en uno de los trajes grises que había comprado hacía varios años. Mamá siempre le elogiaba el gusto, la prolijidad exhaustiva, las costuras perfectamente planchadas. Papá decía Estás hecha una mujer. Y ella, la hija buena, sonreía. Los trajes parecían nuevos. En el departamento, descansaban durante semanas en un espacio propio, separados de los vestidos de gasa y colores brillantes. Blanca Silva no los usaba nunca. Eran demasiado tristes, demasiado serios.
Esa tarde, las dos mujeres, una madura y una vieja se sentaron solas en el patio poblado de macetas (papá se había ido a Córdoba con maletines llenos de cepillos para el pelo) y hablaron de política y trabajo. La hija trabajaba mucho, tenía horas extras y la oficina la mandaba a presentaciones de los productos en el interior (como yo, decía papá y sonreía). Pronto se iría a Europa en uno de los grandes barcos de pasajeros que sólo podían pagar los ricos.
Mamá no hablaba de los viajes con ella. Seguramente fantaseaba sobre viajes secretos, en pareja, sobre camarotes de película y rodillas masculinas con pantalones de raya perfecta. Pero eso ya no importaba mucho porque cuando ella venía de visita y el tema surgía sin razón, mamá la miraba con algo parecido al orgullo. Te vas a Resistencia, a Corrientes, decía solamente, y aunque después cambiara de tema, los nombres de las ciudades, pura leyenda, se ablandaban en esos labios que nunca habían pasado del Riachuelo y la Costanera.
Ese sábado, la noche llegó de a poco entre las rejas y las hojas, como hacen siempre las noches del otoño, y tal vez fue por eso, por ese aire tibio y dulce y bueno, que ella se distrajo y no oyó la radio. Se estaba riendo con el mate en la mano cuando mamá levantó la vista, que había tenido perdida abajo, en las baldosas de dos colores, y se llevó un dedo a los labios.
--Shhh –dijo con una sonrisa que la hija no le conocía --, escuchá, escuchá. Tiene una voz tan parecida a la tuya...
En la radio nueva, Blanca Silva cantaba despacio las palabras turbias de un tango que había escuchado hacía siglos con su madre mientras apretaba entre las piernas un vestido rojo y prohibido que crujía, apenas, en el vientre oscuro de una bolsa de papel.
Mostrando entradas con la etiqueta Cuentos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Cuentos. Mostrar todas las entradas
11 de junio de 2011
6 de enero de 2011
SANDíAS
(A los hombres que eligieron sandías en mi vida: el abuelo, papá, Odino)
Seriedad
No sé por qué, cada noviembre (antes era en diciembre, la fecha se fue corriendo despacio y ahora, para mí, el verano empieza antes), cuando abro una de esas frutas gigantescas, pienso en otras tardes de sandía y cuchillo, en otras cáscaras verdes, en otros bordes blancos, en otras semillas negras y así, mientras el jugo rojo me corre por las manos, leo el mapa que viene con él, como otros leen la borra del café, el camino de las semillas arrojadas por un puño sobre una mesa, el humo de las hogueras. Sólo que yo leo hacia atrás, no hacia delante.
Por ejemplo: recuerdo la época en que venían caladas. Me acuerdo del ceño fruncido y los ojos serios de papá cuando levantaba los triángulos de la pila junto a la ruta, uno por uno, hasta que de pronto (nosotros, de pie a su lado, jamás veíamos la señal, ese algo secreto que lo decidía) levantaba la cabeza y decía:
--Ésta.
No me acuerdo si las sandías que elegía de esa forma eran buenas, si el rito le servía de algo. Lo único que importaba era la seriedad, el gesto solemne, la sensación de alegría intensa y general que llegaba con la palabra “ésta”.
Pero yo ya estuve en estos caminos de cuatro colores. Se adónde voy en este mapa. Sé que hacia el oeste, hacia la tarde, está la ceremonia de Dani, la que todavía hacemos de tanto en tanto. La pila de sandías en la ruta, el hombre de bigotes, boina manchada, ojos agotados o la mujer de batón y trenzas. Dani toma una fruta con las manos, se la lleva al hombro, junto al oído y la aprieta. Ni yo ni los chicos (otras tres caras serias) entendemos cómo funciona.
--Tiene que crujir –explica él y levanta otra y otra. Pero la explicación no sirve. Para nuestra fuerza, la sandía es tan fácil de apretar como una piedra. De nuevo, estamos afuera. De nuevo, miramos desde el lado del asombro.
Temperatura
En el campo, las comíamos calientes, con el sabor de los 40 grados del perpetuo verano del Norte en Santa Fe. Para conseguir esa tibieza, las guardábamos en el rincón más bajo de la casa, donde jamás las tocaba el sol furioso de la siesta. Vivían a oscuras, esperando el sacrificio.
Ahora, mientras guardo para el final el corazón dulce, ese espacio suave, de agua roja interrumpida por semillas negras, pienso que ya no podría comer sandía sin ese borde frío que la hace pariente del hielo, el polo, el invierno inclusive. Sandía congelada, la única comida agridulce que me gusta.
Ése es otro mapa y sé que no debería seguirlo. Sé que en alguna parte me espera la vuelta de tuerca, la pesadilla. Siempre me pasa. En los sueños, por ejemplo, esos sueños que empiezan bien, sobre los árboles, en un vuelo alto, dominado, bello, pura alegría. Mucho antes de que lleguen el viento y el mar y la tormenta y el naufragio, yo quiero despertarme. Algo me espera allá adelante, en el cerebro, algo poderoso, empecinado, capaz de convertir flores en truenos, árboles en olas, paz en espanto.
Color
No quiero.
Esta sandía, la de hoy, tiene que ser alegre. No es tiempo de peligros. Quiero sólo el placer de los cuatro colores: el verde, el blanco, el negro, el rojo.
Verde: Pasto a rayas, como en un campo de fútbol, verde como los ojos de Celia, mi amiga de la primaria que no entendía mi pasión por los caballos ni mi deseo de árboles. Verde. El que fue mi color preferido hasta el último día de la primera época de las sandías. Ah, porque debería decirlo antes de seguir adelante: durante años no comí sandía. La sandía fue, durante años, mi fruta prohibida, mi rincón amargo. En esos años, cortaba largos pedazos curvos como sonrisas para los amigos, se los ponía en el plato y decía:
--No, no, gracias. Yo no quiero.
Cortaba cubitos rojos como la sangre para la ensalada de fruta de los asados, para los chicos cuando eran bebés y decía:
--No, mi amor, yo no como –cuando uno de ellos me tendía la mano llena de pulpa aplastada.
El rojo de la sandía era turbio entonces, una pista llena de abismos inesperados y anchos. Yo lo evitaba. Ni siquiera decía: No me gusta.
Hubiera sido mentira.
Blanco: El blanco de mi yegua tordilla en el campo, tranquila, alta (tan peligrosa, tan elegante vista desde afuera: siempre me gustó sentirme valiente, parecer lo que no era). El blanco de los jazmines que tanto le gustaban a Rita, mi segunda amiga, la de la secundaria, la que tuvo que irse en el 77, como deberíamos habernos ido nosotros. Todavía le escribo y cuando llega noviembre (mientras mastico un pedazo brillante de sandía recuperada), hablamos de los jazmines de Buenos Aires.
Mi abuelo tenía otros usos para el blanco de la sandía. Él no desperdiciaba nada. Para él, el campo era angustia, no alegría. ¡Ah, la ciudad...!, pensaba... Aunque fuera la ciudad de su infancia, sacudida por noches de incendios y espadas... Una noche me lo dijo (por eso, lo sé). La luz del farol se abría en dos haces amarillos poblados de miles de alas oscuras como fantasmas (mosquitos, moros, vinchucas, cascarudos: la fauna salvaje de nuestros veranos), y yo, segura de mi vida, como todos los chicos felices, le sonreí:
--Yo, de acá, no quiero irme nunca –susurré, despacio. Era una declaración de amor, un resumen de su infinito triunfo conmigo. Pero él no me devolvió la sonrisa, no me abrazó con fuerza, no dijo ni Gracias ni Yo tampoco.
--Yo lo odio –confesó en cambio, con la voz un poco alta del principio de su sordera.
Yo lo miré y vi que no estaba bromeando.
Esa noche, descubrí que no pensábamos lo mismo sobre mi paraíso. Descubrí que para él era un exilio.
Y como él venía de un lugar en el que las sandías hubieran sido un lujo, un deseo absurdo, recortaba la parte que nosotros no comíamos, la blanca, y hacía pickles que mi abuela guardaba en frascos de vidrio para el invierno. Eran hermosos, cortados uno por uno, con el cuchillo grande. Aes, zetas, eles, enes. Esas cuatro letras, siempre. De gusto, eran demasiado ácidos. A mí no me gustaba comerlos pero los miraba. Inventaba nombres con ellos. Ala, Aza, Zala, Laza, Nala, Alan.
Negro: Las semillas. Las del melón se comían también, él me había enseñado cómo: se partían con los dientes, como el girasol y adentro eran tibias, delicadas, dulces. A mí me molestaba el trabajo que daba comerlas pero una vez abiertas, me encantaban, y cuando él estaba mejor (ahora sé que estar “mejor” para él era apenas un poco menos de miedo por la sequía, por la cosecha, por las víboras, por el futuro), me las abría él mismo con la mano.
Las semillas de la sandía eran otra cosa. A veces, la abuela me hacía collares con ellas (no duraban mucho y fuera de la fruta, perdían el brillo); otras veces, el abuelo las secaba en el fuego y les ponía sal y entonces se parecían (muy de lejos) al maní. Para mí, era el mismo negro de uno de los ocho perros del campo, uno que tal vez tenía algo de pastor alemán. Era grande y cálido y en las noches sin luna se me acercaba de pronto en la galería y me apoyaba la gran cabeza peluda sobre la pierna y yo siempre me asustaba mucho primero y después sonreía y le ponía la mano (tan chica entonces) en la frente, como si los dos fuéramos a jugar a las milanesas. Ése debería haber sido el orden siempre: primero, susto (ni siquiera miedo) y después, alegría, encuentro. Confianza. No me acuerdo si Ébano (el nombre era de la abuela, ella siempre había sido buena para los nombres) se quedó en el campo cuando nos fuimos por última vez o se murió antes. No me acuerdo si lo perdimos en alguna de las excursiones al monte. Casi no me acuerdo nada de él, excepto que era negro como las semillas de la sandía (yo no conocía el ébano) y que apoyaba la cabeza sobre mis piernas de noche, en la galería, en el orden correcto.
Rojo:
Los cuatro comíamos rojo en la cocina. Era verano. No sé de qué hablábamos. Me acuerdo sólo de haberme chupado un dedo empapado en sandía y de haberla mirado a los ojos. Mi madre, alta, morocha, la lengua rápida de los abogados.
Ese momento sigue ahí, pasa constantemente en alguna parte de mi espacio.
Después, la puerta se partió en pedazos. Y yo (apenas 18 años), desvié la vista y no volví a verla.
Pero hay cosas que sé:
1. Sé que ella tenía armas: no le gustaba comer con las manos. Comía todo con cuchillo y tenedor, todo hasta para la sandía. Decía que si había algo que no le gustaba de la sandía era el enchastre.
2. Quería pedazos chicos que entraran en el plato. Ese día tenía uno que parecía el sector circular de una estrella despeinada. Todavía no había empezado a cortarlo cuando llegaron.
3. Creo que estaba contándole algo a papá.
4. Usó el cuchillo, de eso estoy segura a pesar de que sé que cerré los ojos. Se lo clavó a uno de los tipos cerca de la rodilla, dijo papá. Aunque yo no quería ver, vi la sangre en la alfombra. O tal vez eso fue después, siglos después, cuando se cerró la puerta y nos quedamos solos.
Ahora pienso que tal vez deberíamos haber guardado la alfombra, la mancha, como guardamos las fotos. Pero no. La dejamos afuera, en la calle, al día siguiente. Al principio, queríamos borrar esa noche. Todavía la esperábamos.
Tamaño: Tengo imágenes partidas de esa noche. Imágenes sin un solo sonido. Ahora, en la segunda era, me pregunto si no habré borrado los ruidos yo misma, cuidadosamente, como quien borra sus huellas para escapar.
Esa noche ella gritó. Tuvo que gritar, estoy segura. Pero yo me acuerdo sólo de la forma de la fruta sobre la mesa, de la estrella roja de sandía, intacta todavía.
Años después, esa misma estrella falsa, fija, sin brillo, me devolvió las sandías. El verde, el blanco, el negro, incluso el rojo. Fue hace poco. En la plaza.
Hacía mucho que Dani no se traía un pedazo a la glorieta. Al principio, cuando íbamos con los chicos a los juegos, en verano, yo me llevaba un paquete de facturas, él una cuchara y un pedazo grande y maduro y frío y comíamos los dos bajo los árboles. Después, cuando le conté la historia de mis No, yo no quiero, empezó a llevar melón o ciruelas. Creía que yo no quería ver los colores. Pero esa tarde, hace unos meses, se olvidó y trajo una mitad abierta. La apoyó sobre el cemento gris del banco y empezó a cavar con la cuchara.
Despacio, poco a poco, se formó una estrella de puntas redondeadas en el medio.
Y de pronto, porque sí, porque él puede hacerlo, Dani le hizo un gesto al pibe de los chupetines. Desde que mis hijos ya no vienen y yo no le compro nada, creo que desaparecí de su horizonte. Ya no me ve. Me pregunto cuántos años tiene. ¿Trece, catorce? Dani lo llamó. No sé qué le dijo, seguramente ¿Querés?, o ¿Un poquito? (yo no hubiera sabido cómo invitarlo). Comieron juntos. Una calada cada uno, con una única cuchara que pasaba de mano en mano. Yo miraba.
Verde, blanco, rojo, negro.
La estrella se hundía, como si estuviera a punto de estallar y convertirse en energía, en ese principio del universo que cuentan en los documentales.
Después, de pronto, el chico vio al hombre de los maníes en el parque, a la derecha. No sé quién es. Tal vez sea el padre, no estoy segura. El chico le tiene le miedo. Esa tarde, se fue corriendo. No se despidió de Dani, no dijo Chau, no dijo Gracias. Tenía el puño cerrado con fuerza alrededor de la cuchara, al costado del cuerpo. Dani no lo llamó para que se la devolviera.
Me acuerdo de que pasó una nube sobre el sol. La sombra tapó el sendero de piedritas rojas. Seguimos al chico y al hombre con la vista hasta que doblaron hacia la fuente.
--La sandía me gusta porque nadie puede comerla solo –dijo Dani, de pronto, en el silencio --. Hay que compartirla.
No sé si lo hizo a propósito. Quizás fue sólo el reflejo de las palabras. Quizás se había olvidado por un instante de que No, gracias, yo no como sandía. Sacó el cortaplumas, abrió la cucharita incómoda, ridícula y me la puso en la mano.
Yo la hundí entre los rayos de la estrella. El sabor era una historia nueva que, por alguna razón, yo ya había escuchado antes.
(A los hombres que eligieron sandías en mi vida: el abuelo, papá, Odino)
Seriedad
No sé por qué, cada noviembre (antes era en diciembre, la fecha se fue corriendo despacio y ahora, para mí, el verano empieza antes), cuando abro una de esas frutas gigantescas, pienso en otras tardes de sandía y cuchillo, en otras cáscaras verdes, en otros bordes blancos, en otras semillas negras y así, mientras el jugo rojo me corre por las manos, leo el mapa que viene con él, como otros leen la borra del café, el camino de las semillas arrojadas por un puño sobre una mesa, el humo de las hogueras. Sólo que yo leo hacia atrás, no hacia delante.
Por ejemplo: recuerdo la época en que venían caladas. Me acuerdo del ceño fruncido y los ojos serios de papá cuando levantaba los triángulos de la pila junto a la ruta, uno por uno, hasta que de pronto (nosotros, de pie a su lado, jamás veíamos la señal, ese algo secreto que lo decidía) levantaba la cabeza y decía:
--Ésta.
No me acuerdo si las sandías que elegía de esa forma eran buenas, si el rito le servía de algo. Lo único que importaba era la seriedad, el gesto solemne, la sensación de alegría intensa y general que llegaba con la palabra “ésta”.
Pero yo ya estuve en estos caminos de cuatro colores. Se adónde voy en este mapa. Sé que hacia el oeste, hacia la tarde, está la ceremonia de Dani, la que todavía hacemos de tanto en tanto. La pila de sandías en la ruta, el hombre de bigotes, boina manchada, ojos agotados o la mujer de batón y trenzas. Dani toma una fruta con las manos, se la lleva al hombro, junto al oído y la aprieta. Ni yo ni los chicos (otras tres caras serias) entendemos cómo funciona.
--Tiene que crujir –explica él y levanta otra y otra. Pero la explicación no sirve. Para nuestra fuerza, la sandía es tan fácil de apretar como una piedra. De nuevo, estamos afuera. De nuevo, miramos desde el lado del asombro.
Temperatura
En el campo, las comíamos calientes, con el sabor de los 40 grados del perpetuo verano del Norte en Santa Fe. Para conseguir esa tibieza, las guardábamos en el rincón más bajo de la casa, donde jamás las tocaba el sol furioso de la siesta. Vivían a oscuras, esperando el sacrificio.
Ahora, mientras guardo para el final el corazón dulce, ese espacio suave, de agua roja interrumpida por semillas negras, pienso que ya no podría comer sandía sin ese borde frío que la hace pariente del hielo, el polo, el invierno inclusive. Sandía congelada, la única comida agridulce que me gusta.
Ése es otro mapa y sé que no debería seguirlo. Sé que en alguna parte me espera la vuelta de tuerca, la pesadilla. Siempre me pasa. En los sueños, por ejemplo, esos sueños que empiezan bien, sobre los árboles, en un vuelo alto, dominado, bello, pura alegría. Mucho antes de que lleguen el viento y el mar y la tormenta y el naufragio, yo quiero despertarme. Algo me espera allá adelante, en el cerebro, algo poderoso, empecinado, capaz de convertir flores en truenos, árboles en olas, paz en espanto.
Color
No quiero.
Esta sandía, la de hoy, tiene que ser alegre. No es tiempo de peligros. Quiero sólo el placer de los cuatro colores: el verde, el blanco, el negro, el rojo.
Verde: Pasto a rayas, como en un campo de fútbol, verde como los ojos de Celia, mi amiga de la primaria que no entendía mi pasión por los caballos ni mi deseo de árboles. Verde. El que fue mi color preferido hasta el último día de la primera época de las sandías. Ah, porque debería decirlo antes de seguir adelante: durante años no comí sandía. La sandía fue, durante años, mi fruta prohibida, mi rincón amargo. En esos años, cortaba largos pedazos curvos como sonrisas para los amigos, se los ponía en el plato y decía:
--No, no, gracias. Yo no quiero.
Cortaba cubitos rojos como la sangre para la ensalada de fruta de los asados, para los chicos cuando eran bebés y decía:
--No, mi amor, yo no como –cuando uno de ellos me tendía la mano llena de pulpa aplastada.
El rojo de la sandía era turbio entonces, una pista llena de abismos inesperados y anchos. Yo lo evitaba. Ni siquiera decía: No me gusta.
Hubiera sido mentira.
Blanco: El blanco de mi yegua tordilla en el campo, tranquila, alta (tan peligrosa, tan elegante vista desde afuera: siempre me gustó sentirme valiente, parecer lo que no era). El blanco de los jazmines que tanto le gustaban a Rita, mi segunda amiga, la de la secundaria, la que tuvo que irse en el 77, como deberíamos habernos ido nosotros. Todavía le escribo y cuando llega noviembre (mientras mastico un pedazo brillante de sandía recuperada), hablamos de los jazmines de Buenos Aires.
Mi abuelo tenía otros usos para el blanco de la sandía. Él no desperdiciaba nada. Para él, el campo era angustia, no alegría. ¡Ah, la ciudad...!, pensaba... Aunque fuera la ciudad de su infancia, sacudida por noches de incendios y espadas... Una noche me lo dijo (por eso, lo sé). La luz del farol se abría en dos haces amarillos poblados de miles de alas oscuras como fantasmas (mosquitos, moros, vinchucas, cascarudos: la fauna salvaje de nuestros veranos), y yo, segura de mi vida, como todos los chicos felices, le sonreí:
--Yo, de acá, no quiero irme nunca –susurré, despacio. Era una declaración de amor, un resumen de su infinito triunfo conmigo. Pero él no me devolvió la sonrisa, no me abrazó con fuerza, no dijo ni Gracias ni Yo tampoco.
--Yo lo odio –confesó en cambio, con la voz un poco alta del principio de su sordera.
Yo lo miré y vi que no estaba bromeando.
Esa noche, descubrí que no pensábamos lo mismo sobre mi paraíso. Descubrí que para él era un exilio.
Y como él venía de un lugar en el que las sandías hubieran sido un lujo, un deseo absurdo, recortaba la parte que nosotros no comíamos, la blanca, y hacía pickles que mi abuela guardaba en frascos de vidrio para el invierno. Eran hermosos, cortados uno por uno, con el cuchillo grande. Aes, zetas, eles, enes. Esas cuatro letras, siempre. De gusto, eran demasiado ácidos. A mí no me gustaba comerlos pero los miraba. Inventaba nombres con ellos. Ala, Aza, Zala, Laza, Nala, Alan.
Negro: Las semillas. Las del melón se comían también, él me había enseñado cómo: se partían con los dientes, como el girasol y adentro eran tibias, delicadas, dulces. A mí me molestaba el trabajo que daba comerlas pero una vez abiertas, me encantaban, y cuando él estaba mejor (ahora sé que estar “mejor” para él era apenas un poco menos de miedo por la sequía, por la cosecha, por las víboras, por el futuro), me las abría él mismo con la mano.
Las semillas de la sandía eran otra cosa. A veces, la abuela me hacía collares con ellas (no duraban mucho y fuera de la fruta, perdían el brillo); otras veces, el abuelo las secaba en el fuego y les ponía sal y entonces se parecían (muy de lejos) al maní. Para mí, era el mismo negro de uno de los ocho perros del campo, uno que tal vez tenía algo de pastor alemán. Era grande y cálido y en las noches sin luna se me acercaba de pronto en la galería y me apoyaba la gran cabeza peluda sobre la pierna y yo siempre me asustaba mucho primero y después sonreía y le ponía la mano (tan chica entonces) en la frente, como si los dos fuéramos a jugar a las milanesas. Ése debería haber sido el orden siempre: primero, susto (ni siquiera miedo) y después, alegría, encuentro. Confianza. No me acuerdo si Ébano (el nombre era de la abuela, ella siempre había sido buena para los nombres) se quedó en el campo cuando nos fuimos por última vez o se murió antes. No me acuerdo si lo perdimos en alguna de las excursiones al monte. Casi no me acuerdo nada de él, excepto que era negro como las semillas de la sandía (yo no conocía el ébano) y que apoyaba la cabeza sobre mis piernas de noche, en la galería, en el orden correcto.
Rojo:
Los cuatro comíamos rojo en la cocina. Era verano. No sé de qué hablábamos. Me acuerdo sólo de haberme chupado un dedo empapado en sandía y de haberla mirado a los ojos. Mi madre, alta, morocha, la lengua rápida de los abogados.
Ese momento sigue ahí, pasa constantemente en alguna parte de mi espacio.
Después, la puerta se partió en pedazos. Y yo (apenas 18 años), desvié la vista y no volví a verla.
Pero hay cosas que sé:
1. Sé que ella tenía armas: no le gustaba comer con las manos. Comía todo con cuchillo y tenedor, todo hasta para la sandía. Decía que si había algo que no le gustaba de la sandía era el enchastre.
2. Quería pedazos chicos que entraran en el plato. Ese día tenía uno que parecía el sector circular de una estrella despeinada. Todavía no había empezado a cortarlo cuando llegaron.
3. Creo que estaba contándole algo a papá.
4. Usó el cuchillo, de eso estoy segura a pesar de que sé que cerré los ojos. Se lo clavó a uno de los tipos cerca de la rodilla, dijo papá. Aunque yo no quería ver, vi la sangre en la alfombra. O tal vez eso fue después, siglos después, cuando se cerró la puerta y nos quedamos solos.
Ahora pienso que tal vez deberíamos haber guardado la alfombra, la mancha, como guardamos las fotos. Pero no. La dejamos afuera, en la calle, al día siguiente. Al principio, queríamos borrar esa noche. Todavía la esperábamos.
Tamaño: Tengo imágenes partidas de esa noche. Imágenes sin un solo sonido. Ahora, en la segunda era, me pregunto si no habré borrado los ruidos yo misma, cuidadosamente, como quien borra sus huellas para escapar.
Esa noche ella gritó. Tuvo que gritar, estoy segura. Pero yo me acuerdo sólo de la forma de la fruta sobre la mesa, de la estrella roja de sandía, intacta todavía.
Años después, esa misma estrella falsa, fija, sin brillo, me devolvió las sandías. El verde, el blanco, el negro, incluso el rojo. Fue hace poco. En la plaza.
Hacía mucho que Dani no se traía un pedazo a la glorieta. Al principio, cuando íbamos con los chicos a los juegos, en verano, yo me llevaba un paquete de facturas, él una cuchara y un pedazo grande y maduro y frío y comíamos los dos bajo los árboles. Después, cuando le conté la historia de mis No, yo no quiero, empezó a llevar melón o ciruelas. Creía que yo no quería ver los colores. Pero esa tarde, hace unos meses, se olvidó y trajo una mitad abierta. La apoyó sobre el cemento gris del banco y empezó a cavar con la cuchara.
Despacio, poco a poco, se formó una estrella de puntas redondeadas en el medio.
Y de pronto, porque sí, porque él puede hacerlo, Dani le hizo un gesto al pibe de los chupetines. Desde que mis hijos ya no vienen y yo no le compro nada, creo que desaparecí de su horizonte. Ya no me ve. Me pregunto cuántos años tiene. ¿Trece, catorce? Dani lo llamó. No sé qué le dijo, seguramente ¿Querés?, o ¿Un poquito? (yo no hubiera sabido cómo invitarlo). Comieron juntos. Una calada cada uno, con una única cuchara que pasaba de mano en mano. Yo miraba.
Verde, blanco, rojo, negro.
La estrella se hundía, como si estuviera a punto de estallar y convertirse en energía, en ese principio del universo que cuentan en los documentales.
Después, de pronto, el chico vio al hombre de los maníes en el parque, a la derecha. No sé quién es. Tal vez sea el padre, no estoy segura. El chico le tiene le miedo. Esa tarde, se fue corriendo. No se despidió de Dani, no dijo Chau, no dijo Gracias. Tenía el puño cerrado con fuerza alrededor de la cuchara, al costado del cuerpo. Dani no lo llamó para que se la devolviera.
Me acuerdo de que pasó una nube sobre el sol. La sombra tapó el sendero de piedritas rojas. Seguimos al chico y al hombre con la vista hasta que doblaron hacia la fuente.
--La sandía me gusta porque nadie puede comerla solo –dijo Dani, de pronto, en el silencio --. Hay que compartirla.
No sé si lo hizo a propósito. Quizás fue sólo el reflejo de las palabras. Quizás se había olvidado por un instante de que No, gracias, yo no como sandía. Sacó el cortaplumas, abrió la cucharita incómoda, ridícula y me la puso en la mano.
Yo la hundí entre los rayos de la estrella. El sabor era una historia nueva que, por alguna razón, yo ya había escuchado antes.
2 de enero de 2011
LA VELA
(a los compañeros de Carajo 72)
Hubo diecisiete velas. Diecisiete. Yo no lo sabía pero, cuando me preguntaron si quería, estaba preparada.
Había ido a la reunión sin demasiadas expectativas. Tal vez me convenció la voz de Carlos en el teléfono, extrañamente intensa, necesitada casi, ¿Vas a venir?, ¡Dale!, es un ratito, como si realmente le importara que yo dijera Sí y que cumpliera. Tal vez fue porque era sábado a la noche y yo, tirada en la cama, la televisión encendida para que hubiera voces a mi alrededor, también necesitaba algo, cualquier cosa.
Así que me senté a un costado en el living repleto, dispuesta a no hacer nada, a decir No, a levantarme e irme si hacía falta para defender el lugar que siempre había tenido entre ellos: mi rincón a un costado del mundo, en el primer banco, cerca de la ventana. Pero cuando me preguntaron --Laura nada menos, con esa voz autoritaria y decidida que yo sentía amarga, insoportable--, me sorprendí diciendo, Bueno, si no le molesta a nadie, yo podría hacer la de Alejandra.
Alejandra Pardás.
Era de noche y el living estaba lleno de risas, cuadernos abiertos de par en par, vasos que se rozaban en el aire. Cuando dije Alejandra, los ruidos y la luz cambiaron un poco, como si mi padre le hubiera puesto una lente distinta a su cámara de fotos y yo me hubiera tapado los oídos al mismo tiempo. Tengo los pies bien apoyados en la tierra: sé que no fue algo general; incluso en ese momento, sabía que me estaba pasando a mí solamente. Que los demás no habían notado nada. De todos modos, eso no me asustó: en los años malos también había vivido así, en un planeta diferente, exclusivo y solitario.
Alejandra Pardás, dije.
Nadie me discutió, ni siquiera Fernardo Duras, su noviecito de entonces.
Alejandra se sentaba justo detrás mío. Desde el principio, creo. En los primeros años, había muchos que se cambiaban de lugar según las amistades, los humores, los cariños del verano. Nosotras dos, nunca. Y después del año de las velas, casi sin darnos cuenta, todos nos quedamos donde estábamos, detenidos en el Antes. Pasamos el mismo esquema de aula en aula como si lo calcáramos. Y así, hasta la última, después de la cual estaba el llanto (para ellos), la alegría (para mí); para mí, las puertas abiertas.
Antes que nada, hay que decir que Ale y yo no nos queríamos. Por eso me sorprendió lo que dije. Éramos indiferentes la una a la otra, como dos animales de especies completamente distintas. No porque ella fuera más linda que yo. (El día de la reunión, cuando dije Yo podría hacer la de Alejandra Pardás, me di cuenta de que me acordaba de ella, de que me acordaba mucho. Si hubiera sabido dibujar, como Carlos, digamos, habría podido hacer un retrato, exacto e inexpresivo como los de las plazas). La miro en las fotos y no es más linda que yo. Pero juntas, en el espacio breve del foco de la cámara, parecemos la mujer invisible (yo) y (ella) la diosa del amor. Y ahora sé por qué: Alejandra amaba su cuerpo; yo odiaba el mío. Me acuerdo de haberme preguntado cómo hacía para prepararse con tanto cuidado antes del colegio en la oscuridad de la madrugada, cuando yo apenas si veía la ropa que me estaba poniendo. Cuánto tiempo le robaría al sueño para llegar al aula así, perfecta, pensada, intensamente consciente de lo que llevaba puesto. Ah, porque era evidente que además de tiempo, tenía una imaginación exuberante. No repetía peinados. Era capaz de ser otra con un leve giro de hebillas, una trenza un poco más al costado, una colita más o menos levantada. Convertía cualquier cosa en un sacrilegio y en un sacrilegio variable, hasta el guardapolvo cuando tuvo que usarlo. Los chicos le daban vueltas alrededor y ella los espantaba a medias, como en broma. La divertían.
A mí, un banco más adelante, el rumor permanente que la rodeaba me dolía en los huesos. Ella y Fernando eran capaces de besarse en medio de la clase de Matemáticas mientras los demás nos desesperábamos por copiar y entender, o por hacerle creer a la profe que estábamos copiando y tratando de entender. Al principio, cuando vino, supuse que iba a ser mala alumna. Era clásico que las chicas de minifalda, ropa combinada y pelo brillante tuvieran malas notas; para mí, era hasta justo. Pero no: a ella le iba muy bien. Le iba casi como a mí, a pesar de las risas, los besos, las miradas derretidas de los varones, el tiempo que seguramente le llevaba ser ella.
Y así, en ese estado de tensión trivial en el que ninguna de las dos tenía demasiada importancia para la otra, llegó el año de las diecisiete velas. Yo no me di mucha cuenta: no me interesaban ni el centro de estudiantes ni las reuniones en el gimnasio para ver películas más o menos prohibidas. En casa, no había diarios excepto el domingo y lo poco que sabíamos del país pasaba por las caras duras y bellas de los que leían las noticias en la televisión. (Aunque tengo que decir que todavía me cuesta creer que haya gente que diga que no sabía nada. En el barrio, el almacenero había perdido a su nuera embarazada; el chico que atendía la librería hablaba en voz baja de un tío abogado; el doctor Vidali dejó de atender en octubre y nadie volvió a ver a su hijo, el muchacho de rulos y pelo largo que tocaba la guitarra en la puerta de la casa). Pasaban cosas, pero de alguna forma incluso nosotros, los que sí sabíamos, creíamos que estábamos lejos, protegidos por nuestra edad, nuestro egoísmo y esa época de bailes, de abrazos breves, de asaltos con música de Los Beatles.
Alejandra tampoco estaba entre los diez o doce chicos que exigían recreos con música, derecho a retirarse solos del colegio y el boleto secundario. Pero ella era Alejandra y ahora, me gusta buscar rastros de lo que estaba por pasar en ese pasado en el que no la conocía del todo.
Hay rastros.
Por ejemplo, esa vez que la encontré en el gimnasio con Anita cuando fui a guardar una pelota. Yo estaba apurada por volver al aula, pensaba abrir, tirar la pelota en el armario y salir corriendo pero apenas eché una mirada al salón de madera y paredes altas, me quedé inmóvil, dura, detenida. Anita era la tercera de la fila de al lado. Ella y yo nos llevábamos más o menos bien: las dos existíamos fuera de todo. Ella sí era cuadrada y fea, cuadrada y fea en serio, no por vocación como yo. (Se mudó a Europa unos años después y no la volví a ver. El día de las velas me mandó un email y después de encender la de Ale, lloré mientras le contestaba. Anita: quiero decirte que).
Anita y yo en el gimnasio hubiera tenido sentido. A veces, hasta íbamos juntas a la cantina, como la llamábamos, a tomar Coca Cola en el recreo largo. Ale y Anita en el gimnasio, en cambio, era un imposible, un absurdo. Me las quedé mirando sin moverme, sin preguntar. Anita sonrió un momento y dijo:
--Me está ayudando. La Piru me va a reventar si no aprendo la vuelta carnero para atrás.
Así que yo tendría que haberlo visto venir.
Y no, no vi nada. No lo vi el martes de agosto en que la de Física apareció con la pierna quebrada y Ale se agachó a buscarle los lápices, desparramados por el suelo. Yo estaba en el primer banco y ni me moví; ella odiaba la Física y se levantó desde el segundo. Tendría que habérmelo imaginado, sí, pero, en esos días, lo único que veía yo en Ale eran las minifaldas, las nubes de chicos alrededor, la ropa de todos los días transformada en vestido de fiesta. La bombacha que casi se le veía cuando se agachaba en el frente, a recoger una tiza de la tarima.
Y entonces, llegó ese sábado.
Yo pasaba las tardes de los sábados en la pizzería Las Carabelas. Entraba por las puertas de vidrio, buscaba una mesa cerca de la ventana y leía. Ya entonces, cuando no habíamos arreglado nada con Anita o con mis primas o con Marta, la vecina de enfrente, me molestaba quedarme en casa. Necesitaba el rumor de la calle, el ruido de las tazas sobre los platos, el remolino de voces, el olor a pan fresco.
Esa tarde, había cuatro mesas ocupadas. Apenas si miré a mi alrededor. Nada parecía extraño. No supuse que me acordaría de esas caras para siempre. Había una pareja joven en el centro del local (yo los miraba desde un afuera lleno de envidia y desesperanza); un grupito de cinco chicos que charlaban con gestos y sonrisas y vasos que se rozaban en el aire y cuadernos abiertos de par en par; una señora mayor que revolvía el café con la cucharita mientras, con la otra mano, doblaba despacio una servilleta de papel. Y yo, con el vaso largo y frío de Coca entre las manos. Creo que en un momento hubo un hombre solo pero era de los que se quedan poco y se levantó enseguida.
Cuando llegó Ale, estaba oscureciendo.
La sigo viendo como estaba esa tarde: la pollera turquesa, acampanada y cortísima; el suéter negro, apretado sobre los senos, como en las películas; las medias oscuras transparentes; un pañuelo del mismo color que la mini, en el cuello; los zapatos brillantes, estrechos, obstinados. La veo caminar hasta mi mesa y sentarse. Nos sonreímos, supongo, aunque supongo que la mía es una mueca de sorpresa, no de alegría. Nunca nos vimos antes en Carabelas. Yo no espero que se me acerque así, no espero que pida una Coca y empiece a hablarme.
Habla ella sola. Yo la escucho entre el asombro y algo agridulce que nunca se me ocurrió analizar, no hasta la noche en que dije Yo podría hacer la de Alejandra. Y entonces, en medio de ese principio de algo que no voy a entender, que no quiero entender, entran los tres tipos. Entran con un portazo y los diez que tomamos algo en las mesas y también el cajero y los dos mozos, todos, nos damos vuelta. Todavía no tenemos miedo, por lo menos yo no lo tengo.
Uno de los cinco chicos levanta la vista y mete un cuaderno bajo la mesa, sobre una silla vacía. Los tipos van directamente hacia ese grupo y piden documentos. Mientras uno hojea los nombres con el aire suficiente y ácido de la policía a fin de mes, otros dos revuelven papeles, sacuden camperas, hacen preguntas turbias, cortas, sin sonrisas. Una moneda viene rodando desde algún bolsillo hasta los pies de Ale con un ruidito suave que ahora me parece incongruente.
Ella se pone de pie.
En la mesa de los chicos, un morocho de ojos claros ahoga un grito mientras uno de los tipos lo zamarrea del pelo y lo arrastra hacia la puerta.
Y ahora, quiero que se entienda bien, quiero que se note la diferencia:
Yo me quedé sentada, las manos bajo la mesa.
Ale caminó hacia los tipos y preguntó qué pasaba.
No me acuerdo de las palabras, tal vez escuché sólo los gestos. Tal vez no fue una pregunta sino una protesta sorprendida. Un No. No estoy segura. Sé, eso sí, que un silencio grande se derramó sobre la tarde como un chorro de aceite sobre un piso de baldosas. Después, el tipo que sacudía las camperas, metió la mano en la cintura y sacó un arma. Con un movimiento ensayado, dramático, la apoyó contra la cabeza de Ale y dijo Vamos, puta.
Y eso fue todo.
Se la llevaron. A ella y a dos de los chicos. Vi cómo se cerraban las puertas del Falcon en la calle. Oí la sirena hasta que no la oí más.
Me quedé clavada en la silla y de pronto, me rodearon de nuevo la música de la radio, los ruidos de las cucharas, el remolino de voces, el sábado. Entonces, me agaché a recoger la moneda que me estaba esperando junto a la pata de la silla de Ale.
Lo demás importa menos.
Terminé cenando todos los viernes con la familia Pardás. Esas cenas tapadas de preguntas y silencios me torturaron durante un año hasta que me mudé al centro. Ellos querían detalles, colores, espacios, minutos que yo tenía en la memoria y ellos no. Siempre me pedían más. Pero yo les había dicho todo la primera vez. Todo.
Para no ahogarme en ese abismo, me aferraba a la moneda escondida en la cueva tibia del bolsillo izquierdo. Cada vez que me decían ¿Venís el viernes?, la tocaba con un dedo antes de decir Sí, claro y pensar No, no vengo, esta vez no. Y cada viernes, volvía, la palma transpirada de metal caliente.
El día que encendimos las velas, la llevé conmigo y cuando la voz autoritaria y decidida de Laura dijo Alejandra Pardás en el micrófono, me levanté del asiento en la platea improvisada del gimnasio y la apreté con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Tenía miedo de que me temblara el pulso cuando acercara la llama al hilo alto, empapado de cera y tiempo; de pronto, la moneda me parecía otra vez el único lugar seguro.
(a los compañeros de Carajo 72)
Hubo diecisiete velas. Diecisiete. Yo no lo sabía pero, cuando me preguntaron si quería, estaba preparada.
Había ido a la reunión sin demasiadas expectativas. Tal vez me convenció la voz de Carlos en el teléfono, extrañamente intensa, necesitada casi, ¿Vas a venir?, ¡Dale!, es un ratito, como si realmente le importara que yo dijera Sí y que cumpliera. Tal vez fue porque era sábado a la noche y yo, tirada en la cama, la televisión encendida para que hubiera voces a mi alrededor, también necesitaba algo, cualquier cosa.
Así que me senté a un costado en el living repleto, dispuesta a no hacer nada, a decir No, a levantarme e irme si hacía falta para defender el lugar que siempre había tenido entre ellos: mi rincón a un costado del mundo, en el primer banco, cerca de la ventana. Pero cuando me preguntaron --Laura nada menos, con esa voz autoritaria y decidida que yo sentía amarga, insoportable--, me sorprendí diciendo, Bueno, si no le molesta a nadie, yo podría hacer la de Alejandra.
Alejandra Pardás.
Era de noche y el living estaba lleno de risas, cuadernos abiertos de par en par, vasos que se rozaban en el aire. Cuando dije Alejandra, los ruidos y la luz cambiaron un poco, como si mi padre le hubiera puesto una lente distinta a su cámara de fotos y yo me hubiera tapado los oídos al mismo tiempo. Tengo los pies bien apoyados en la tierra: sé que no fue algo general; incluso en ese momento, sabía que me estaba pasando a mí solamente. Que los demás no habían notado nada. De todos modos, eso no me asustó: en los años malos también había vivido así, en un planeta diferente, exclusivo y solitario.
Alejandra Pardás, dije.
Nadie me discutió, ni siquiera Fernardo Duras, su noviecito de entonces.
Alejandra se sentaba justo detrás mío. Desde el principio, creo. En los primeros años, había muchos que se cambiaban de lugar según las amistades, los humores, los cariños del verano. Nosotras dos, nunca. Y después del año de las velas, casi sin darnos cuenta, todos nos quedamos donde estábamos, detenidos en el Antes. Pasamos el mismo esquema de aula en aula como si lo calcáramos. Y así, hasta la última, después de la cual estaba el llanto (para ellos), la alegría (para mí); para mí, las puertas abiertas.
Antes que nada, hay que decir que Ale y yo no nos queríamos. Por eso me sorprendió lo que dije. Éramos indiferentes la una a la otra, como dos animales de especies completamente distintas. No porque ella fuera más linda que yo. (El día de la reunión, cuando dije Yo podría hacer la de Alejandra Pardás, me di cuenta de que me acordaba de ella, de que me acordaba mucho. Si hubiera sabido dibujar, como Carlos, digamos, habría podido hacer un retrato, exacto e inexpresivo como los de las plazas). La miro en las fotos y no es más linda que yo. Pero juntas, en el espacio breve del foco de la cámara, parecemos la mujer invisible (yo) y (ella) la diosa del amor. Y ahora sé por qué: Alejandra amaba su cuerpo; yo odiaba el mío. Me acuerdo de haberme preguntado cómo hacía para prepararse con tanto cuidado antes del colegio en la oscuridad de la madrugada, cuando yo apenas si veía la ropa que me estaba poniendo. Cuánto tiempo le robaría al sueño para llegar al aula así, perfecta, pensada, intensamente consciente de lo que llevaba puesto. Ah, porque era evidente que además de tiempo, tenía una imaginación exuberante. No repetía peinados. Era capaz de ser otra con un leve giro de hebillas, una trenza un poco más al costado, una colita más o menos levantada. Convertía cualquier cosa en un sacrilegio y en un sacrilegio variable, hasta el guardapolvo cuando tuvo que usarlo. Los chicos le daban vueltas alrededor y ella los espantaba a medias, como en broma. La divertían.
A mí, un banco más adelante, el rumor permanente que la rodeaba me dolía en los huesos. Ella y Fernando eran capaces de besarse en medio de la clase de Matemáticas mientras los demás nos desesperábamos por copiar y entender, o por hacerle creer a la profe que estábamos copiando y tratando de entender. Al principio, cuando vino, supuse que iba a ser mala alumna. Era clásico que las chicas de minifalda, ropa combinada y pelo brillante tuvieran malas notas; para mí, era hasta justo. Pero no: a ella le iba muy bien. Le iba casi como a mí, a pesar de las risas, los besos, las miradas derretidas de los varones, el tiempo que seguramente le llevaba ser ella.
Y así, en ese estado de tensión trivial en el que ninguna de las dos tenía demasiada importancia para la otra, llegó el año de las diecisiete velas. Yo no me di mucha cuenta: no me interesaban ni el centro de estudiantes ni las reuniones en el gimnasio para ver películas más o menos prohibidas. En casa, no había diarios excepto el domingo y lo poco que sabíamos del país pasaba por las caras duras y bellas de los que leían las noticias en la televisión. (Aunque tengo que decir que todavía me cuesta creer que haya gente que diga que no sabía nada. En el barrio, el almacenero había perdido a su nuera embarazada; el chico que atendía la librería hablaba en voz baja de un tío abogado; el doctor Vidali dejó de atender en octubre y nadie volvió a ver a su hijo, el muchacho de rulos y pelo largo que tocaba la guitarra en la puerta de la casa). Pasaban cosas, pero de alguna forma incluso nosotros, los que sí sabíamos, creíamos que estábamos lejos, protegidos por nuestra edad, nuestro egoísmo y esa época de bailes, de abrazos breves, de asaltos con música de Los Beatles.
Alejandra tampoco estaba entre los diez o doce chicos que exigían recreos con música, derecho a retirarse solos del colegio y el boleto secundario. Pero ella era Alejandra y ahora, me gusta buscar rastros de lo que estaba por pasar en ese pasado en el que no la conocía del todo.
Hay rastros.
Por ejemplo, esa vez que la encontré en el gimnasio con Anita cuando fui a guardar una pelota. Yo estaba apurada por volver al aula, pensaba abrir, tirar la pelota en el armario y salir corriendo pero apenas eché una mirada al salón de madera y paredes altas, me quedé inmóvil, dura, detenida. Anita era la tercera de la fila de al lado. Ella y yo nos llevábamos más o menos bien: las dos existíamos fuera de todo. Ella sí era cuadrada y fea, cuadrada y fea en serio, no por vocación como yo. (Se mudó a Europa unos años después y no la volví a ver. El día de las velas me mandó un email y después de encender la de Ale, lloré mientras le contestaba. Anita: quiero decirte que).
Anita y yo en el gimnasio hubiera tenido sentido. A veces, hasta íbamos juntas a la cantina, como la llamábamos, a tomar Coca Cola en el recreo largo. Ale y Anita en el gimnasio, en cambio, era un imposible, un absurdo. Me las quedé mirando sin moverme, sin preguntar. Anita sonrió un momento y dijo:
--Me está ayudando. La Piru me va a reventar si no aprendo la vuelta carnero para atrás.
Así que yo tendría que haberlo visto venir.
Y no, no vi nada. No lo vi el martes de agosto en que la de Física apareció con la pierna quebrada y Ale se agachó a buscarle los lápices, desparramados por el suelo. Yo estaba en el primer banco y ni me moví; ella odiaba la Física y se levantó desde el segundo. Tendría que habérmelo imaginado, sí, pero, en esos días, lo único que veía yo en Ale eran las minifaldas, las nubes de chicos alrededor, la ropa de todos los días transformada en vestido de fiesta. La bombacha que casi se le veía cuando se agachaba en el frente, a recoger una tiza de la tarima.
Y entonces, llegó ese sábado.
Yo pasaba las tardes de los sábados en la pizzería Las Carabelas. Entraba por las puertas de vidrio, buscaba una mesa cerca de la ventana y leía. Ya entonces, cuando no habíamos arreglado nada con Anita o con mis primas o con Marta, la vecina de enfrente, me molestaba quedarme en casa. Necesitaba el rumor de la calle, el ruido de las tazas sobre los platos, el remolino de voces, el olor a pan fresco.
Esa tarde, había cuatro mesas ocupadas. Apenas si miré a mi alrededor. Nada parecía extraño. No supuse que me acordaría de esas caras para siempre. Había una pareja joven en el centro del local (yo los miraba desde un afuera lleno de envidia y desesperanza); un grupito de cinco chicos que charlaban con gestos y sonrisas y vasos que se rozaban en el aire y cuadernos abiertos de par en par; una señora mayor que revolvía el café con la cucharita mientras, con la otra mano, doblaba despacio una servilleta de papel. Y yo, con el vaso largo y frío de Coca entre las manos. Creo que en un momento hubo un hombre solo pero era de los que se quedan poco y se levantó enseguida.
Cuando llegó Ale, estaba oscureciendo.
La sigo viendo como estaba esa tarde: la pollera turquesa, acampanada y cortísima; el suéter negro, apretado sobre los senos, como en las películas; las medias oscuras transparentes; un pañuelo del mismo color que la mini, en el cuello; los zapatos brillantes, estrechos, obstinados. La veo caminar hasta mi mesa y sentarse. Nos sonreímos, supongo, aunque supongo que la mía es una mueca de sorpresa, no de alegría. Nunca nos vimos antes en Carabelas. Yo no espero que se me acerque así, no espero que pida una Coca y empiece a hablarme.
Habla ella sola. Yo la escucho entre el asombro y algo agridulce que nunca se me ocurrió analizar, no hasta la noche en que dije Yo podría hacer la de Alejandra. Y entonces, en medio de ese principio de algo que no voy a entender, que no quiero entender, entran los tres tipos. Entran con un portazo y los diez que tomamos algo en las mesas y también el cajero y los dos mozos, todos, nos damos vuelta. Todavía no tenemos miedo, por lo menos yo no lo tengo.
Uno de los cinco chicos levanta la vista y mete un cuaderno bajo la mesa, sobre una silla vacía. Los tipos van directamente hacia ese grupo y piden documentos. Mientras uno hojea los nombres con el aire suficiente y ácido de la policía a fin de mes, otros dos revuelven papeles, sacuden camperas, hacen preguntas turbias, cortas, sin sonrisas. Una moneda viene rodando desde algún bolsillo hasta los pies de Ale con un ruidito suave que ahora me parece incongruente.
Ella se pone de pie.
En la mesa de los chicos, un morocho de ojos claros ahoga un grito mientras uno de los tipos lo zamarrea del pelo y lo arrastra hacia la puerta.
Y ahora, quiero que se entienda bien, quiero que se note la diferencia:
Yo me quedé sentada, las manos bajo la mesa.
Ale caminó hacia los tipos y preguntó qué pasaba.
No me acuerdo de las palabras, tal vez escuché sólo los gestos. Tal vez no fue una pregunta sino una protesta sorprendida. Un No. No estoy segura. Sé, eso sí, que un silencio grande se derramó sobre la tarde como un chorro de aceite sobre un piso de baldosas. Después, el tipo que sacudía las camperas, metió la mano en la cintura y sacó un arma. Con un movimiento ensayado, dramático, la apoyó contra la cabeza de Ale y dijo Vamos, puta.
Y eso fue todo.
Se la llevaron. A ella y a dos de los chicos. Vi cómo se cerraban las puertas del Falcon en la calle. Oí la sirena hasta que no la oí más.
Me quedé clavada en la silla y de pronto, me rodearon de nuevo la música de la radio, los ruidos de las cucharas, el remolino de voces, el sábado. Entonces, me agaché a recoger la moneda que me estaba esperando junto a la pata de la silla de Ale.
Lo demás importa menos.
Terminé cenando todos los viernes con la familia Pardás. Esas cenas tapadas de preguntas y silencios me torturaron durante un año hasta que me mudé al centro. Ellos querían detalles, colores, espacios, minutos que yo tenía en la memoria y ellos no. Siempre me pedían más. Pero yo les había dicho todo la primera vez. Todo.
Para no ahogarme en ese abismo, me aferraba a la moneda escondida en la cueva tibia del bolsillo izquierdo. Cada vez que me decían ¿Venís el viernes?, la tocaba con un dedo antes de decir Sí, claro y pensar No, no vengo, esta vez no. Y cada viernes, volvía, la palma transpirada de metal caliente.
El día que encendimos las velas, la llevé conmigo y cuando la voz autoritaria y decidida de Laura dijo Alejandra Pardás en el micrófono, me levanté del asiento en la platea improvisada del gimnasio y la apreté con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Tenía miedo de que me temblara el pulso cuando acercara la llama al hilo alto, empapado de cera y tiempo; de pronto, la moneda me parecía otra vez el único lugar seguro.
17 de diciembre de 2010
LA MANO EN LA PARED
En el lugar donde conocí a Ester, yo era sobre todo madre. Cuando volvió a llamarme, me dijo que quería una vendedora. Ahora, las dos somos madres de nuevo, pero la palabra tiene un sentido distinto, casi opuesto.
La conocí en la puerta del colegio donde esperábamos a los chicos todos los días a las cinco y cuarto. A la entrada, “las madres” (en el espacio de esa manzana de veredas maltratadas, éramos siempre “las madres”) apenas si nos saludábamos. Tal vez porque a la entrada no había excusa para quedarse por ahí perdiendo el tiempo, tal vez porque sin excusas, suponíamos que con un poco más de esfuerzo, podríamos ganarle al trabajo y por eso volvíamos corriendo a las escobas y las clases y las compras. A mediodía, apenas había inclinaciones de cabeza, Chau, Hasta luego, ¿Qué tal? Hace frío. Cuatro palabras y las puertas del colegio quedaban vacías. Pero a la salida, las puntuales (yo y Ester llegábamos por lo menos diez minutos antes) nos reuníamos en grupos y había sonrisas y charlas encendidas. Sobre las maestras, sobre los horarios, sobre el cansancio, sobre los maridos, sobre los hijos, sobre el futuro. Yo hablaba con otras madres sin saber sus nombres, sin entender del todo lo que había detrás de la ropa prolija de ésta, del vestido mal planchado de aquella, de los cuerpos gorditos o enflaquecidos, de las voces y las arrugas y las gritos. Reconocía, eso sí, la mirada fija en la puerta, el cálculo mental de minutos, el rebaño de chicos alrededor, el recuento de útiles y camperas. Aún ahí, donde era sobre todo madre, yo trataba de adivinar los gustos, la clase de sartenes, ollas, pavas que tal vez podría venderles. La puerta y las charlas me daban una oportunidad que no podía desperdiciar. Me acercaba a “las madres” con eso en mente y pronto, estábamos compartiendo las pequeñas escenas de la vida, una discusión, un reproche, un asombro, un descubrimiento.
Ester tenía el reproche en los gestos. Sus hijos –tenía dos—venían peinados, limpios, perfectos y antes de entrar, ella los examinaba con cuidado, de arriba a abajo, y a veces, se agachaba a limpiarles una mota de polvo del zapato o se inclinaba a arreglarles el cuello del delantal. Recuerdo sus manos, en el aire, arreglando un mechón rebelde de las trenzas de Cata. Sí, de Cata me acuerdo también. Cuando volví a ver a Ester, no había pensado en su hija en mucho tiempo pero descubrí que me acordaba de ella. No hubo tiempo suficiente para acumular recuerdos, pero me había quedado con una cara cansada de quince años, el aburrimiento en los ojos, ¡Mamá!, dejáme en paz que voy a llegar tarde.
Por eso, porque me acuerdo de los gestos de Ester, de las palabras de Cata; porque veo todavía la mano de la madre un día que llegué corriendo con la cartera abierta y el pelo desarreglado, Permitíme, me dijo y puso la cartera en su lugar, el pelo detrás de la oreja; porque me enfureció su deseo de corregirme, de convertirme a su religión de prolijidad obsesiva, por todo eso, su nombre y el de su hija y el aspecto de su casa se me grabaron en la memoria para siempre. Y ni siquiera la mujer que conocí después, esa madre rápida, hundida en datos, en teléfonos, en papeles, puede hacerme olvidar del todo a la Ester de los tiempos de “las madres” del colegio.
En los tiempos del colegio, fui cuatro o cinco veces a su casa antes de que los chicos crecieran o se fueran o desaparecieran de nuestras vidas y dejáramos para siempre las charlas de la vereda. Nunca fui como amiga. En esos primeros tiempos, excepto en la puerta de la escuela, mi relación con Ester fue siempre la de una vendedora. Nuestra historia está cruzada: como “madre”, le vendía; como vendedora, con ella, fui otra madre.
A esa casa ordenada, iba enfundada en una elegancia que jamás usaba cuando era “madre”. Tal vez era esa diferencia de estilo, esa máscara, lo que me daba vergüenza cuando iba a ver a Ester o a las otras “madres”. Con los desconocidos, con los compañeros de trabajo de mi marido, yo me inventaba una cara segura, una sonrisa eficiente, una sinceridad apabullante en la que yo también creía. La conversación me salía con una naturalidad asombrosa, suave como un guante de seda sobre la mano cuidada, arreglada, casi una obra de arte. Ah, a esa gente sí que sabía venderle. Con las madres, me costaba mucho. Ester me había arreglado la cartera, me había recogido el mechón rebelde, me había visto en vaqueros, sin pintar. Permitíme. ¿Cómo hacerle creer en mi uniforme pacato y correcto, en mi sonrisa, en mi hebilla plateada?
No sé si se los creyó. Entonces no le pregunté y ahora que la veo mucho, no creo que quiera preguntárselo. Sé que la casa que conocí era una extensión de la Ester del reproche. Entonces, Ester no tenía máscaras. Era una sola. La casa: limpieza absoluta; cuadros en ángulos rectos y exactos; una sola alfombra con los flecos lisos, paralelos; la cama, sin una arruga. La cocina: vacía como en las fotos de las revistas de arquitectura; sin un vaso; sin una cucharita sucia en la pileta; el repasador, en el gancho, con tres pliegues planificados, no espontáneos, uno más ancho en el medio, dos más angostos a los costados como una toalla en los hoteles de lujo de las series de televisión.
Después de la escuela, dejé de verla. Cuando las cosas se derrumbaron y empezaron a verse los espacios vacíos, los huecos oscuros, tuve miedo y les pedí a mis hijos que se fueran. En nuestra ceguera parcial de aquellos tiempos, pensábamos que cualquier ciudad era mejor que la nuestra y que tal vez, bastaba con corrernos a un costado unos kilómetros para evitar el espanto. Así que tampoco los veía a ellos. Apenas había cartas de vez en cuando. Y después, de pronto, en el año de la guerra, con los comunicados y las noticias falsas sobre las islas en los oídos, recibí un llamado.
No la ubiqué enseguida. Ester, decía la voz, una voz más cascada y sin embargo, más llena de fuerza que la de la mujer de la casa perfecta. ¿Ester? ¿Ester qué? El apellido no me aclaró mucho, tal vez porque entonces, cuando éramos “las madres”, los apellidos eran los nombres de los chicos: “lamamádeCata”, “lamamádeAlberto”. Tuvo que decirme la dirección para que me acordara. Pero en ese año, con los hijos lejos, me alegré de oírla. Me preguntó si seguía vendiendo ollas a domicilio. Dije que sí.
El jardín estaba lindo, mucho mejor cuidado que mi balcón de macetas llenas de yuyos pero había perdido ese aire de matemática aplicada que para mí era un insulto. Lo noté enseguida y toqué el timbre con ese miedo extraño que se siente antes de un reencuentro, tal vez porque una sabe que no va a ver lo que espera, que el reencuentro en realidad, es imposible.
Cuando me abrió la puerta, me di cuenta de que era ella pero el cambio era tan grande que me pregunté si yo también habría cambiado así. Si hubiera tenido un espejo, me habría mirado con espanto. Ella me abrazó. Eso también era raro: nunca nos habíamos abrazado antes. Por alguna razón, tal vez porque ella no me preguntó por los míos, no me atreví a hacerle la pregunta más obvia, ¿Qué tal?, ¿cómo andás? ¿Y Cata? ¿Y Gerardo?
El living estaba oscuro y tenía otro color, turquesa, tal vez celeste, con esa luz era difícil saberlo. Había carpetas de hojas manchadas, abiertas sobre la mesa. De pronto, recordé el desierto del mantel en otros tiempos, la mesada brillante que seguramente seguía allá, del otro lado de la puerta entreabierta, en la cocina.
Ester hojeó mis folletos despacio. No les prestaba atención. Quería decirme algo y las ollas eran una excusa. No me resultó difícil darme cuenta pero no supe cómo hacérselo más fácil.
Y entonces, porque sí, levanté la vista y la vi.
La huella de la mano en la pared azul.
Me quedé inmóvil, mirándola. Una mano grabada como un bajo relieve en la pintura del living de la casa de Ester era algo tan inconcebible que pensé que me había dormido. Un olor agudo a pesadilla cayó sobre el mantel y los papeles y las carpetas. La penumbra nos tocó los pies.
--¿Qué? --dijo Ester, de pronto, las dos manos apoyadas sobre mis folletos de colores absurdos, abandonados a su suerte sobre la falda --. ¿No sabés?
Yo no sabía. ¿Quién hubiera podido contármelo? Mi Alberto se había ido lejos y por otra parte, nunca había sido muy amigo de Cata. Los otros eran más chicos y tampoco estaban. Ya no éramos “las madres”. No estábamos envueltas en la humareda tibia de los chismes.
Los ojos de Ester eran otros. Como su voz, tenían más fuerza y más años. Parecían partidos por grietas infinitas. Sé que ese día le di la dirección de Alberto y sé que se escribieron. Ella me mostró las cartas. Ahora que Cata la estaba armando a ella de nuevo con su ausencia, ella quería armar a Cata con las palabras de otros. La vida de Ester era un movimiento hacia arriba, en picada, hacia la escena que yo no había olvidado, hacia ese ¡Mamá!, dejáme en paz que voy a llegar a tarde, sobre las veredas maltratadas del colegio.
--Casi la mato cuando puso la mano sobre el induido –me dijo. Había sido dos días antes de los golpes en la puerta, dos días antes de las sirenas y los hombres y el Falcon y la no despedida. La voz de Ester se quebró en la segunda palabra. –Casi la mato.
Apoyó los dedos demasiado grandes sobre la huella que siempre tendría dieciséis años. Ya no lloraba.
En el lugar donde conocí a Ester, yo era sobre todo madre. Cuando volvió a llamarme, me dijo que quería una vendedora. Ahora, las dos somos madres de nuevo, pero la palabra tiene un sentido distinto, casi opuesto.
La conocí en la puerta del colegio donde esperábamos a los chicos todos los días a las cinco y cuarto. A la entrada, “las madres” (en el espacio de esa manzana de veredas maltratadas, éramos siempre “las madres”) apenas si nos saludábamos. Tal vez porque a la entrada no había excusa para quedarse por ahí perdiendo el tiempo, tal vez porque sin excusas, suponíamos que con un poco más de esfuerzo, podríamos ganarle al trabajo y por eso volvíamos corriendo a las escobas y las clases y las compras. A mediodía, apenas había inclinaciones de cabeza, Chau, Hasta luego, ¿Qué tal? Hace frío. Cuatro palabras y las puertas del colegio quedaban vacías. Pero a la salida, las puntuales (yo y Ester llegábamos por lo menos diez minutos antes) nos reuníamos en grupos y había sonrisas y charlas encendidas. Sobre las maestras, sobre los horarios, sobre el cansancio, sobre los maridos, sobre los hijos, sobre el futuro. Yo hablaba con otras madres sin saber sus nombres, sin entender del todo lo que había detrás de la ropa prolija de ésta, del vestido mal planchado de aquella, de los cuerpos gorditos o enflaquecidos, de las voces y las arrugas y las gritos. Reconocía, eso sí, la mirada fija en la puerta, el cálculo mental de minutos, el rebaño de chicos alrededor, el recuento de útiles y camperas. Aún ahí, donde era sobre todo madre, yo trataba de adivinar los gustos, la clase de sartenes, ollas, pavas que tal vez podría venderles. La puerta y las charlas me daban una oportunidad que no podía desperdiciar. Me acercaba a “las madres” con eso en mente y pronto, estábamos compartiendo las pequeñas escenas de la vida, una discusión, un reproche, un asombro, un descubrimiento.
Ester tenía el reproche en los gestos. Sus hijos –tenía dos—venían peinados, limpios, perfectos y antes de entrar, ella los examinaba con cuidado, de arriba a abajo, y a veces, se agachaba a limpiarles una mota de polvo del zapato o se inclinaba a arreglarles el cuello del delantal. Recuerdo sus manos, en el aire, arreglando un mechón rebelde de las trenzas de Cata. Sí, de Cata me acuerdo también. Cuando volví a ver a Ester, no había pensado en su hija en mucho tiempo pero descubrí que me acordaba de ella. No hubo tiempo suficiente para acumular recuerdos, pero me había quedado con una cara cansada de quince años, el aburrimiento en los ojos, ¡Mamá!, dejáme en paz que voy a llegar tarde.
Por eso, porque me acuerdo de los gestos de Ester, de las palabras de Cata; porque veo todavía la mano de la madre un día que llegué corriendo con la cartera abierta y el pelo desarreglado, Permitíme, me dijo y puso la cartera en su lugar, el pelo detrás de la oreja; porque me enfureció su deseo de corregirme, de convertirme a su religión de prolijidad obsesiva, por todo eso, su nombre y el de su hija y el aspecto de su casa se me grabaron en la memoria para siempre. Y ni siquiera la mujer que conocí después, esa madre rápida, hundida en datos, en teléfonos, en papeles, puede hacerme olvidar del todo a la Ester de los tiempos de “las madres” del colegio.
En los tiempos del colegio, fui cuatro o cinco veces a su casa antes de que los chicos crecieran o se fueran o desaparecieran de nuestras vidas y dejáramos para siempre las charlas de la vereda. Nunca fui como amiga. En esos primeros tiempos, excepto en la puerta de la escuela, mi relación con Ester fue siempre la de una vendedora. Nuestra historia está cruzada: como “madre”, le vendía; como vendedora, con ella, fui otra madre.
A esa casa ordenada, iba enfundada en una elegancia que jamás usaba cuando era “madre”. Tal vez era esa diferencia de estilo, esa máscara, lo que me daba vergüenza cuando iba a ver a Ester o a las otras “madres”. Con los desconocidos, con los compañeros de trabajo de mi marido, yo me inventaba una cara segura, una sonrisa eficiente, una sinceridad apabullante en la que yo también creía. La conversación me salía con una naturalidad asombrosa, suave como un guante de seda sobre la mano cuidada, arreglada, casi una obra de arte. Ah, a esa gente sí que sabía venderle. Con las madres, me costaba mucho. Ester me había arreglado la cartera, me había recogido el mechón rebelde, me había visto en vaqueros, sin pintar. Permitíme. ¿Cómo hacerle creer en mi uniforme pacato y correcto, en mi sonrisa, en mi hebilla plateada?
No sé si se los creyó. Entonces no le pregunté y ahora que la veo mucho, no creo que quiera preguntárselo. Sé que la casa que conocí era una extensión de la Ester del reproche. Entonces, Ester no tenía máscaras. Era una sola. La casa: limpieza absoluta; cuadros en ángulos rectos y exactos; una sola alfombra con los flecos lisos, paralelos; la cama, sin una arruga. La cocina: vacía como en las fotos de las revistas de arquitectura; sin un vaso; sin una cucharita sucia en la pileta; el repasador, en el gancho, con tres pliegues planificados, no espontáneos, uno más ancho en el medio, dos más angostos a los costados como una toalla en los hoteles de lujo de las series de televisión.
Después de la escuela, dejé de verla. Cuando las cosas se derrumbaron y empezaron a verse los espacios vacíos, los huecos oscuros, tuve miedo y les pedí a mis hijos que se fueran. En nuestra ceguera parcial de aquellos tiempos, pensábamos que cualquier ciudad era mejor que la nuestra y que tal vez, bastaba con corrernos a un costado unos kilómetros para evitar el espanto. Así que tampoco los veía a ellos. Apenas había cartas de vez en cuando. Y después, de pronto, en el año de la guerra, con los comunicados y las noticias falsas sobre las islas en los oídos, recibí un llamado.
No la ubiqué enseguida. Ester, decía la voz, una voz más cascada y sin embargo, más llena de fuerza que la de la mujer de la casa perfecta. ¿Ester? ¿Ester qué? El apellido no me aclaró mucho, tal vez porque entonces, cuando éramos “las madres”, los apellidos eran los nombres de los chicos: “lamamádeCata”, “lamamádeAlberto”. Tuvo que decirme la dirección para que me acordara. Pero en ese año, con los hijos lejos, me alegré de oírla. Me preguntó si seguía vendiendo ollas a domicilio. Dije que sí.
El jardín estaba lindo, mucho mejor cuidado que mi balcón de macetas llenas de yuyos pero había perdido ese aire de matemática aplicada que para mí era un insulto. Lo noté enseguida y toqué el timbre con ese miedo extraño que se siente antes de un reencuentro, tal vez porque una sabe que no va a ver lo que espera, que el reencuentro en realidad, es imposible.
Cuando me abrió la puerta, me di cuenta de que era ella pero el cambio era tan grande que me pregunté si yo también habría cambiado así. Si hubiera tenido un espejo, me habría mirado con espanto. Ella me abrazó. Eso también era raro: nunca nos habíamos abrazado antes. Por alguna razón, tal vez porque ella no me preguntó por los míos, no me atreví a hacerle la pregunta más obvia, ¿Qué tal?, ¿cómo andás? ¿Y Cata? ¿Y Gerardo?
El living estaba oscuro y tenía otro color, turquesa, tal vez celeste, con esa luz era difícil saberlo. Había carpetas de hojas manchadas, abiertas sobre la mesa. De pronto, recordé el desierto del mantel en otros tiempos, la mesada brillante que seguramente seguía allá, del otro lado de la puerta entreabierta, en la cocina.
Ester hojeó mis folletos despacio. No les prestaba atención. Quería decirme algo y las ollas eran una excusa. No me resultó difícil darme cuenta pero no supe cómo hacérselo más fácil.
Y entonces, porque sí, levanté la vista y la vi.
La huella de la mano en la pared azul.
Me quedé inmóvil, mirándola. Una mano grabada como un bajo relieve en la pintura del living de la casa de Ester era algo tan inconcebible que pensé que me había dormido. Un olor agudo a pesadilla cayó sobre el mantel y los papeles y las carpetas. La penumbra nos tocó los pies.
--¿Qué? --dijo Ester, de pronto, las dos manos apoyadas sobre mis folletos de colores absurdos, abandonados a su suerte sobre la falda --. ¿No sabés?
Yo no sabía. ¿Quién hubiera podido contármelo? Mi Alberto se había ido lejos y por otra parte, nunca había sido muy amigo de Cata. Los otros eran más chicos y tampoco estaban. Ya no éramos “las madres”. No estábamos envueltas en la humareda tibia de los chismes.
Los ojos de Ester eran otros. Como su voz, tenían más fuerza y más años. Parecían partidos por grietas infinitas. Sé que ese día le di la dirección de Alberto y sé que se escribieron. Ella me mostró las cartas. Ahora que Cata la estaba armando a ella de nuevo con su ausencia, ella quería armar a Cata con las palabras de otros. La vida de Ester era un movimiento hacia arriba, en picada, hacia la escena que yo no había olvidado, hacia ese ¡Mamá!, dejáme en paz que voy a llegar a tarde, sobre las veredas maltratadas del colegio.
--Casi la mato cuando puso la mano sobre el induido –me dijo. Había sido dos días antes de los golpes en la puerta, dos días antes de las sirenas y los hombres y el Falcon y la no despedida. La voz de Ester se quebró en la segunda palabra. –Casi la mato.
Apoyó los dedos demasiado grandes sobre la huella que siempre tendría dieciséis años. Ya no lloraba.
15 de diciembre de 2010
Escuela sin paredes
La Reservación es un lugar extraño, un enclave de otra civilización en la europea. En más de un sentido, una especie de burbuja desesperada que sigue respirando. Yo conocía reservaciones de los libros. Hace años que estudio la literatura contemporánea de las tribus amerindias de los Estados Unidos. Y entonces, en un viaje de trabajo a la ciudad de Vitoria, Brasil, me invitaron a una reserva guaraní.
Además del chofer, éramos cuatro en la combi: mi amiga, Stelamaris, brasileña; una antropóloga italiana que conocía bien a la tribu; una poeta estadounidense, iroquesa, Roberta, y yo.
Hacía calor, a pesar de que, supuestamente, era invierno y eso, para mí, estaba bien: siempre me gustó el calor. Había una falta especial de fronteras entre la vegetación nativa (que la ciudad borró por completo) y algunos campos de cultivos, un abrazo entre ambas formas de “campo” que me conmovió enseguida. El lugar donde nos sentamos a charlar era una especie de quincho sin paredes, puro techo de paja y pilares de tronco, un rectángulo de sombra fresca con bancos y mesas de madera rústica.
Charlamos. La traducción estaba en el aire. Hablábamos por turno, entre todos, cuatro idiomas: guaraní, portugués, castellano, inglés. Stelamaris y yo somos bilingües (yo, castellano e inglés; ella, inglés y portugués). Había solamente dos personas trilingües: la antropóloga (italiano, portugués, guaraní) y el cacique (guaraní, portugués, castellano). Él ponía cada lengua en su lugar sin esfuerzo: a mí, me hablaba en castellano, a mis amigas en portugués, a los suyos en guaraní. Había aprendido los dos idiomas de los colonizadores y los necesitaba. No había olvidado el suyo. Pero manejaba mucho más que los idiomas.
Apenas me oyó decir de dónde venía, me sonrió con cierta ironía ácida y me preguntó:
--¿Un mate entonces?
Y me incluyó en la rueda con los suyos. Ni la estadounidense ni mi amiga tomaban “eso”.
Mientras charlábamos en varios idiomas, desde varios mundos, le pregunté qué era ese lugar abierto en el que estábamos.
--La escuela –dijo --, y la sala de reuniones y el Consejo y…
Por los costados sin límites, sin fronteras, entraban y salían los pájaros. Un tucán se posó en el banco, cerca del cacique. Estoy cada vez más en contra de las divisiones constantes que las ideas de Europa imponen al mundo: ser humano versus animales o naturaleza; nosotros versus los otros; razón versus sentimientos; cada ciencia por su lado. Pero no hay duda de que me eduqué entre esas ideas. El tucán me parecía hermoso y fuera de lugar en la escuela o el Consejo; exótico sin duda, y molesto. Yo hubiera levantado la mano para apartarlo de mí, de la conversación. El cacique levantó una galleta dura de la mesa, rompió unos pedacitos y los puso sobre el banco para que el pájaro comiera.
Más tarde, antes de que nos fuéramos hacia la ciudad iluminada y las calles y los semáforos de la noche, alguien, no me acuerdo quién, preguntó:
--¿Por qué no cierran con algo las paredes?
El cacique nos miró, francamente asombrado.
--Si cerramos las paredes –dijo --, ¿cómo entran los pájaros?
La Reservación es un lugar extraño, un enclave de otra civilización en la europea. En más de un sentido, una especie de burbuja desesperada que sigue respirando. Yo conocía reservaciones de los libros. Hace años que estudio la literatura contemporánea de las tribus amerindias de los Estados Unidos. Y entonces, en un viaje de trabajo a la ciudad de Vitoria, Brasil, me invitaron a una reserva guaraní.
Además del chofer, éramos cuatro en la combi: mi amiga, Stelamaris, brasileña; una antropóloga italiana que conocía bien a la tribu; una poeta estadounidense, iroquesa, Roberta, y yo.
Hacía calor, a pesar de que, supuestamente, era invierno y eso, para mí, estaba bien: siempre me gustó el calor. Había una falta especial de fronteras entre la vegetación nativa (que la ciudad borró por completo) y algunos campos de cultivos, un abrazo entre ambas formas de “campo” que me conmovió enseguida. El lugar donde nos sentamos a charlar era una especie de quincho sin paredes, puro techo de paja y pilares de tronco, un rectángulo de sombra fresca con bancos y mesas de madera rústica.
Charlamos. La traducción estaba en el aire. Hablábamos por turno, entre todos, cuatro idiomas: guaraní, portugués, castellano, inglés. Stelamaris y yo somos bilingües (yo, castellano e inglés; ella, inglés y portugués). Había solamente dos personas trilingües: la antropóloga (italiano, portugués, guaraní) y el cacique (guaraní, portugués, castellano). Él ponía cada lengua en su lugar sin esfuerzo: a mí, me hablaba en castellano, a mis amigas en portugués, a los suyos en guaraní. Había aprendido los dos idiomas de los colonizadores y los necesitaba. No había olvidado el suyo. Pero manejaba mucho más que los idiomas.
Apenas me oyó decir de dónde venía, me sonrió con cierta ironía ácida y me preguntó:
--¿Un mate entonces?
Y me incluyó en la rueda con los suyos. Ni la estadounidense ni mi amiga tomaban “eso”.
Mientras charlábamos en varios idiomas, desde varios mundos, le pregunté qué era ese lugar abierto en el que estábamos.
--La escuela –dijo --, y la sala de reuniones y el Consejo y…
Por los costados sin límites, sin fronteras, entraban y salían los pájaros. Un tucán se posó en el banco, cerca del cacique. Estoy cada vez más en contra de las divisiones constantes que las ideas de Europa imponen al mundo: ser humano versus animales o naturaleza; nosotros versus los otros; razón versus sentimientos; cada ciencia por su lado. Pero no hay duda de que me eduqué entre esas ideas. El tucán me parecía hermoso y fuera de lugar en la escuela o el Consejo; exótico sin duda, y molesto. Yo hubiera levantado la mano para apartarlo de mí, de la conversación. El cacique levantó una galleta dura de la mesa, rompió unos pedacitos y los puso sobre el banco para que el pájaro comiera.
Más tarde, antes de que nos fuéramos hacia la ciudad iluminada y las calles y los semáforos de la noche, alguien, no me acuerdo quién, preguntó:
--¿Por qué no cierran con algo las paredes?
El cacique nos miró, francamente asombrado.
--Si cerramos las paredes –dijo --, ¿cómo entran los pájaros?
El camino de vuelta en el espejo
A Tostado, mi pueblo de infancia.
(Publicado en la Revista Feminaria).
Ya me olvidé de la ciudad. Treinta años ahí dentro y ya me olvidé. No sé por qué pero eso me asusta en lugar de alegrarme.
En el camino, no hay nadie. El sol se clava en el violeta del pavimento, adelante. El calor es lo primero que recuerdo. (Así, lo sentía entonces, exactamente así: en la cara, como una bofetada amistosa). Echo una mirada a mis ojos en el espejo. Respiro hondo. Son los mismos ojos que (se miraban en el charco sucio del tanque australiano cuando nos bañábamos. Los que subían por la huella, esta huella, hacia la galería fresca del rancho, los que se abrían en una carcajada cuando mi hermano, de pie en el chiquero, imitaba a los chanchos recién nacidos, rosados, indefensos, los acariciaba con la mano entera y regordeta y los levantaba. Era siempre el mismo ritual alegre. Upa, decía, y ellos chillaban con una nota increíble, aguda,) que a veces, vuelve a mí en los sueños en la boca de un animal fabuloso o de una cantante de ópera, sí, esa nota, indecible, indescriptible, con una exactitud que me quita el aliento cuando me despierto. (La furia de la chancha madre era inmensa). Me acuerdo de ella. Era (una chancha de dos colores y cuando oía el chillido de sus hijos, los ojitos se le ponían duros como piedras y mi abuelo venía corriendo desde la casa, levantaba a mi hermano y lo sacaba del chiquero como a un enorme pan, bajo el brazo, mientras gritaba, más furioso que la chancha No hay que jugar con los chiquitos, es peligroso, ¿entendiste? ¿En-ten-dis-te? Pero era tarde: yo ya me había reído a carcajadas mientras miraba la bolita rosada del chancho bebé entre los dedos de nene de mi hermano, más chicos que los míos y escuchaba la nota indecible, el pedido de auxilio que no comprendía).
La sonrisa en el espejo también es la misma, pienso.
Más arriba, en la frente, hay una arruga sola, dura, ancha como el camino en el mapa. Y claro, ahora necesito un mapa para venir. Lo tengo ahí, abierto sobre el asiento negro. No porque no me acuerde. No podría acordarme: nunca supe venir. No me hacía falta. En ese entonces, (yo iba atrás, en la caja de la estanciera marrón, jugando con el polvo infinitamente fino que se colaba entre las maderas del piso como si fuera humo. Conocía las curvas, sí, pero las conocía con los músculos, no con los ojos. Eran el momento de derrumbarse sobre mi hermano o tropezar con las sandías inmensas, o gritar y pisar la barra de hielo envuelta en frazadas y decir la mentira de siempre No lo hice a propósito. Yo no miraba jamás por la ventanilla: afuera estaba el mundo y yo ya lo conocía). Entonces, (yo creía que ese campo desierto y caliente era todo el mundo. Que más allá siempre sería lo mismo).
Ahora el mundo viene conmigo. El camino es del mundo, el camino que no es de este lugar de tierra y viento. Ya no hay polvo. Entonces, era (una doble huella de tierra pura con una montaña verde en el medio, una montaña que a mí me parecía inmensa. Y cuando llegábamos al lugar caliente, inhóspito y seco que yo inventaba verde y blando y bueno), --ah, eso también, ya no podría decir “verde y blando y bueno”; sé demasiado; necesito ironía para decirlo, ahora es casi una broma: me veo, entonces, (la mirada) demasiado (limpia; el abuelo paraba su enorme caballo colorado en medio del campo recién sembrado y disparaba; un mar de palomas se alzaba a su alrededor, una ola seca, y para mí, entonces, el ruido de esas alas era intenso, bello,) no había nada terrible en ese mundo, nada discordante; ahora, veo el grano perdido, los picos hambrientos, la desesperación amarga en los labios finos del hombre con el rifle en la mano, ese hombre que yo quería tanto, sin saberlo; veo el odio feroz que había en él contra todas las alas y todos los pájaros, veo las palomas muertas después de la batalla. Veo. Entonces, (el polvo era un tesoro. Y cuando llegábamos, yo pasaba el dedo por las ruedas, la tierra delgadísima, seda fértil, magia pura, verano en polvo y dibujaba con ella). Ahora la ruta es una recta violeta, caliente. Pavimento. Nada de niebla marrón en el aire (cuando llegábamos, había risa y olor a caballos y estrellas más grandes que en Buenos Aires).
Adelante, el brillo del charco al que no se llega nunca. Me miro las mejillas rojas. Hace calor. ¿Así era yo después de un rato de trote detrás de las ovejas oscuras? ¿Era yo la nena de la foto en la petisa tobiana? Si me acerco mucho al espejo, si miro solamente la mejilla húmeda, tal vez sea la misma. Y como no creo que nadie me espere adelante, como por primera vez en treinta años, no tengo apuro ni horarios, me paro. Un poco al costado del camino, sobre la banquina quemada de soles y sequía. El silencio baja de pronto como un chaparrón de luces. Oigo las cigarras. Me miro para ver cómo llega ese canto rubio, ahora, después de tanto tiempo.
No, la boca está distinta. (Era una boca indecisa, la mía), entonces. (Yo la llenaba de muecas, de sudor, del agua sucia del aljibe, del jugo rojo de las sandías que venían con nosotros y con la barra de hielo en la caja de la estanciera. Probaba convertirla en beso, en grito, en rabia. No la conocía). Entonces, (mi boca no jugaba con palabras. Las palabras eran algo serio. Eran mi rama para encontrar el agua, mi olfato para seguir al puma a caballo hasta el monte de talas).
Ahora, me miro los labios y empiezo a imaginar frases para decirle al que venga a recibirme a la tranquera, si alguna vez la encuentro, Disculpe, yo viví acá hace años, me gustaría entrar un momento si a usted no le molesta. No. Qué estupidez. Parecen frases de película. La nena de la boca indecisa no hubiera ensayado frases. Ella (era capaz de seguir las huellas de los pumas hasta el monte y de entrar en el monte tras ellas, aunque estuviera prohibido. Había tanta emoción en la palabra “puma”).
No soy la misma.
Pero cuando miro las manos aferradas al volante, el meñique torcido de las brujas, son las manos que (acariciaron las crines de mi caballo oscuro cuando vi al puma sobre el árbol. Las manos que se acordaron de lo que había dicho el abuelo. Para calmar a un caballo asustado, hay que hablarle). Y estas manos (se acordaron de que las palabras no importaban, sólo el tono y el roce y la calma). Estas (manos se agitaron contra el viento de la estanciera en marcha para despedirse, la última vez, como siempre). Estas manos (se durmieron sin mirar atrás) porque no sabían que ésa era la última huella. Que ese día no era Hasta luego. Que era Hasta nunca, hasta dentro de treinta años, cuando no sepas si sos la misma, si viviste ahí, si eras.
No hay caso, le digo a la del espejo, con rabia, no entiendo este mapa. No lo entiendo. Hay demasiados caminos, demasiado puentes donde debería haber tierra y campo y alambrados. Cierro los ojos. El papel es blanco sobre el asiento negro y el sol me duele.
Cuando los abro, allá adelante, en el agua falsa del charco al que no se llega nunca, está (mi petisa tobiana). Y yo sonrío, busco la llave, arranco. (Tal vez, si me apuro un poco, si miro adelante, pueda alcanzar a la nena que galopa en esa nube de polvo con una mano en el cuello cansado del caballo oscuro y la otra en las riendas y todo el tiempo del mundo porque ya está llegando a casa y es verano y faltan décadas para la cena.
A Tostado, mi pueblo de infancia.
(Publicado en la Revista Feminaria).
Ya me olvidé de la ciudad. Treinta años ahí dentro y ya me olvidé. No sé por qué pero eso me asusta en lugar de alegrarme.
En el camino, no hay nadie. El sol se clava en el violeta del pavimento, adelante. El calor es lo primero que recuerdo. (Así, lo sentía entonces, exactamente así: en la cara, como una bofetada amistosa). Echo una mirada a mis ojos en el espejo. Respiro hondo. Son los mismos ojos que (se miraban en el charco sucio del tanque australiano cuando nos bañábamos. Los que subían por la huella, esta huella, hacia la galería fresca del rancho, los que se abrían en una carcajada cuando mi hermano, de pie en el chiquero, imitaba a los chanchos recién nacidos, rosados, indefensos, los acariciaba con la mano entera y regordeta y los levantaba. Era siempre el mismo ritual alegre. Upa, decía, y ellos chillaban con una nota increíble, aguda,) que a veces, vuelve a mí en los sueños en la boca de un animal fabuloso o de una cantante de ópera, sí, esa nota, indecible, indescriptible, con una exactitud que me quita el aliento cuando me despierto. (La furia de la chancha madre era inmensa). Me acuerdo de ella. Era (una chancha de dos colores y cuando oía el chillido de sus hijos, los ojitos se le ponían duros como piedras y mi abuelo venía corriendo desde la casa, levantaba a mi hermano y lo sacaba del chiquero como a un enorme pan, bajo el brazo, mientras gritaba, más furioso que la chancha No hay que jugar con los chiquitos, es peligroso, ¿entendiste? ¿En-ten-dis-te? Pero era tarde: yo ya me había reído a carcajadas mientras miraba la bolita rosada del chancho bebé entre los dedos de nene de mi hermano, más chicos que los míos y escuchaba la nota indecible, el pedido de auxilio que no comprendía).
La sonrisa en el espejo también es la misma, pienso.
Más arriba, en la frente, hay una arruga sola, dura, ancha como el camino en el mapa. Y claro, ahora necesito un mapa para venir. Lo tengo ahí, abierto sobre el asiento negro. No porque no me acuerde. No podría acordarme: nunca supe venir. No me hacía falta. En ese entonces, (yo iba atrás, en la caja de la estanciera marrón, jugando con el polvo infinitamente fino que se colaba entre las maderas del piso como si fuera humo. Conocía las curvas, sí, pero las conocía con los músculos, no con los ojos. Eran el momento de derrumbarse sobre mi hermano o tropezar con las sandías inmensas, o gritar y pisar la barra de hielo envuelta en frazadas y decir la mentira de siempre No lo hice a propósito. Yo no miraba jamás por la ventanilla: afuera estaba el mundo y yo ya lo conocía). Entonces, (yo creía que ese campo desierto y caliente era todo el mundo. Que más allá siempre sería lo mismo).
Ahora el mundo viene conmigo. El camino es del mundo, el camino que no es de este lugar de tierra y viento. Ya no hay polvo. Entonces, era (una doble huella de tierra pura con una montaña verde en el medio, una montaña que a mí me parecía inmensa. Y cuando llegábamos al lugar caliente, inhóspito y seco que yo inventaba verde y blando y bueno), --ah, eso también, ya no podría decir “verde y blando y bueno”; sé demasiado; necesito ironía para decirlo, ahora es casi una broma: me veo, entonces, (la mirada) demasiado (limpia; el abuelo paraba su enorme caballo colorado en medio del campo recién sembrado y disparaba; un mar de palomas se alzaba a su alrededor, una ola seca, y para mí, entonces, el ruido de esas alas era intenso, bello,) no había nada terrible en ese mundo, nada discordante; ahora, veo el grano perdido, los picos hambrientos, la desesperación amarga en los labios finos del hombre con el rifle en la mano, ese hombre que yo quería tanto, sin saberlo; veo el odio feroz que había en él contra todas las alas y todos los pájaros, veo las palomas muertas después de la batalla. Veo. Entonces, (el polvo era un tesoro. Y cuando llegábamos, yo pasaba el dedo por las ruedas, la tierra delgadísima, seda fértil, magia pura, verano en polvo y dibujaba con ella). Ahora la ruta es una recta violeta, caliente. Pavimento. Nada de niebla marrón en el aire (cuando llegábamos, había risa y olor a caballos y estrellas más grandes que en Buenos Aires).
Adelante, el brillo del charco al que no se llega nunca. Me miro las mejillas rojas. Hace calor. ¿Así era yo después de un rato de trote detrás de las ovejas oscuras? ¿Era yo la nena de la foto en la petisa tobiana? Si me acerco mucho al espejo, si miro solamente la mejilla húmeda, tal vez sea la misma. Y como no creo que nadie me espere adelante, como por primera vez en treinta años, no tengo apuro ni horarios, me paro. Un poco al costado del camino, sobre la banquina quemada de soles y sequía. El silencio baja de pronto como un chaparrón de luces. Oigo las cigarras. Me miro para ver cómo llega ese canto rubio, ahora, después de tanto tiempo.
No, la boca está distinta. (Era una boca indecisa, la mía), entonces. (Yo la llenaba de muecas, de sudor, del agua sucia del aljibe, del jugo rojo de las sandías que venían con nosotros y con la barra de hielo en la caja de la estanciera. Probaba convertirla en beso, en grito, en rabia. No la conocía). Entonces, (mi boca no jugaba con palabras. Las palabras eran algo serio. Eran mi rama para encontrar el agua, mi olfato para seguir al puma a caballo hasta el monte de talas).
Ahora, me miro los labios y empiezo a imaginar frases para decirle al que venga a recibirme a la tranquera, si alguna vez la encuentro, Disculpe, yo viví acá hace años, me gustaría entrar un momento si a usted no le molesta. No. Qué estupidez. Parecen frases de película. La nena de la boca indecisa no hubiera ensayado frases. Ella (era capaz de seguir las huellas de los pumas hasta el monte y de entrar en el monte tras ellas, aunque estuviera prohibido. Había tanta emoción en la palabra “puma”).
No soy la misma.
Pero cuando miro las manos aferradas al volante, el meñique torcido de las brujas, son las manos que (acariciaron las crines de mi caballo oscuro cuando vi al puma sobre el árbol. Las manos que se acordaron de lo que había dicho el abuelo. Para calmar a un caballo asustado, hay que hablarle). Y estas manos (se acordaron de que las palabras no importaban, sólo el tono y el roce y la calma). Estas (manos se agitaron contra el viento de la estanciera en marcha para despedirse, la última vez, como siempre). Estas manos (se durmieron sin mirar atrás) porque no sabían que ésa era la última huella. Que ese día no era Hasta luego. Que era Hasta nunca, hasta dentro de treinta años, cuando no sepas si sos la misma, si viviste ahí, si eras.
No hay caso, le digo a la del espejo, con rabia, no entiendo este mapa. No lo entiendo. Hay demasiados caminos, demasiado puentes donde debería haber tierra y campo y alambrados. Cierro los ojos. El papel es blanco sobre el asiento negro y el sol me duele.
Cuando los abro, allá adelante, en el agua falsa del charco al que no se llega nunca, está (mi petisa tobiana). Y yo sonrío, busco la llave, arranco. (Tal vez, si me apuro un poco, si miro adelante, pueda alcanzar a la nena que galopa en esa nube de polvo con una mano en el cuello cansado del caballo oscuro y la otra en las riendas y todo el tiempo del mundo porque ya está llegando a casa y es verano y faltan décadas para la cena.
14 de diciembre de 2010
Un pájaro en el alambrado
La conocí en el banco de remates. Aunque ahora te parezca difícil de creer, a mí me gustaba mucho ir al banco, recorrer los pasillos en ladera, mirar las cosas que se vendían y entrar a los remates a ver las caras de los compradores. Todavía me gustaría si pudiera, si tuviera tiempo, si... Muy por debajo de la capa de adulta que ven mis hijos a mi alrededor, hasta mis amigas a veces, sigo siendo como era.
Y era la que iba al banco con mamá, dos, tres veces por semana. Una era solamente para mirar. Las vidrieras del viejo banco se han convertido en una imagen borrosa, absurda casi. Eran de madera creo, madera oscura, una fotografía inmóvil que se mezcla con el Almacén de Ramos Generales de mi abuelo y los cajones donde se guardaba el grano que me gustaba tocar en secreto. Pero del nuevo banco me acuerdo bien. Sigue ahí, disminuido, tan chico ahora que me dio pena la única vez que volví, hace un año más o menos.
Cuando iba con mamá, cada vuelta al laberinto de pasillos era una promesa infinita, como después fueron para mí las librerías de viejos. Ahí me reconozco. Sí, íbamos a buscar tesoros. A mí, que tenía quince, dieciséis, veinte años, me parecía fáciles de encontrar. Creo que nunca dejaba de sentir que me esperaba algo maravilloso en el rincón de alguna vidriera, y creo que siempre salía con la idea de que lo había encontrado. Era una sensación poderosa, cierta tensión en el aire. No hablábamos en voz alta. Nos tocábamos con el dedo y señalábamos. Y parte de la alegría del momento era saber que seguramente el tesoro de una no significaría nada para la otra.
Me acuerdo de un caballo, un caballo de bronce. Yo hubiera dado todo lo que tenía por romper el vidrio y llevármelo. Me quedé quieta y lo miré: el cuello reunido, las crines leves, arremolinadas en un viento sólido y amarillo, parte de esa combinación improbable que sólo puede aparecer en un caballo de metal o de mármol, los ojos enloquecidos que siempre me aterrorizaron cuando me atrevía a montar pero que de abajo tienen la belleza del relámpago. Toqué a mamá con el dedo, en el brazo. Ella tenía puesta una blusa azul que usaba mucho en ese tiempo y que después desapareció de pronto de su vida, como pasa casi siempre con la ropa. Me miró desde la vidriera de enfrente y vino hacia mí y antes de que ella me dijera con el tono casi burlón de siempre (aunque hacía lo posible para borrar la burla, la burla seguía ahí, como un resplandor en el fondo de una taza a la luz de las velas), ¿Te gusta eso?, yo ya sabía que no le gustaba.
Pero eso era parte de la alegría, sí, porque en el espacio infinito del banco de entonces, los tesoros de uno no eran los de los demás. Y a mí, después, a la noche, me gustaba tratar de entender por qué. Pensar qué había en ese caballo de bronce que lo hacía imprescindible para mí y qué de la cabeza elegante de un mármol con olor a Grecia conmovía a mamá hasta las lágrimas.
Siempre me iba del banco con una opresión agradable, intensa, un deseo casi feroz de tener lo que había visto, la cosa que me había llamado desde las vidrieras con una voz personal, íntima. Consumismo, sí, pero la sensación de que la vida no era posible sin eso era dulce, casi una droga. Y yo sabía que era temporaria. Sabía que se me pasaría en dos, cuatro días, que en ese tiempo me olvidaría de la voz y de la cosa y sentiría que había valido la pena ver el tesoro, aunque no hubiera podido comprarlo.
A veces, volvíamos. A veces, íbamos al remate, nos sentábamos a un costado y mirábamos ese espectáculo extraño donde las palabras eran todas del hombre del martillo (como le había puesto yo la primera vez; muy chica todavía y así seguíamos llamándolo), todas excepto los nombres de pila que tenían que decir los que ganaban (así pensaba yo a los compradores). Volvíamos sólo cuando mamá creía que uno de sus tesoros era posible. O uno de los míos. Volvíamos a comprar y mientras ella esperaba que saliera lo que queríamos, yo pensaba qué haría si estuviera sola y tuviera que levantar la mano y hacer una oferta. Suponía que no sería capaz de hacerlo. Y si lo hacía, y ganaba, en medio del espanto, mientras todos me miraban, cuando el hombre del martillo me preguntara desde su mesita alta, Nombre, yo no iba a poder pronunciar ni una sílaba. No en voz alta.
Sabía que los nombres no siempre eran reales. Mamá nunca usaba el suyo. Decía el mío o algún otro y ésa era otra dimensión del banco; la forma tranquila, irreverente y alegre en que triunfaba la mentira en los remates.
Nombre, señora, usted, en la A5.
Laura.
Laura en la A5.
A mamá no le temblaba la voz y el señor del martillo no dudaba ni un instante. No le preguntaba de nuevo. Creía. Laura, en la A5. Y yo me preguntaba si Carlos en la B7 y María Inés en la C2 se llamaban realmente así. Si el día en que yo dijera mi nombre, también podría mentir con ese tono tranquilo, indiferente, natural. Como si nada.
Después, a los dieciocho, a los veinte, empecé a ir sola. Sola o con mi novio de turno y levanté la mano y me puse roja y dije nombres que no eran. Pero dudaba. Me temblaba la voz. Selva. Mara. Lara. Sol. No sonaban bien. Una vez el hombre del martillo me miró casi escandalizado porque tardé un poco en contestarle, como si no supiera mi nombre. Ahí era peor dudar que mentir. Yo sabía dudar; decir mentiras me costaba un poco. Y me llevaba un rato tranquilizarme. A veces, cuando venía el cobrador y me llamaba en voz baja, ¿Selva?, yo no reaccionaba. Yo no era Selva. Me costaba hacer el gesto, pagar, como si eso fuera una confesión.
Así que ya tenía historia en el banco cuando la conocí. No iba tan a menudo ahora, compraba cada vez menos pero seguía buscando tesoros. Seguí buscando tesoros mucho después, cuando dejé el banco y los remates y hasta las librerías de viejo pero, entonces, tal vez porque estaba sola y en ese momento de la juventud en que nada parece posible y todo es frío y eterno, desde el suelo hasta los zapatos, ella se tragó mis tardes de agua como una alcantarilla y yo la dejé hacer.
No me arrepiento.
La primera vez que la vi, estaba de pie frente a una vidriera del primer piso. Llovía y hacía calor. Uno de esos días de noviembre en que el verano viene a pesar de las nubes y las ráfagas y la oscuridad del cielo. No había mucha gente en el banco. Demasiada lluvia para venir a perder el tiempo investigando restos de otras vidas, libros de tapa dura, estatuillas de marfil, joyas, muebles usados, cuadros.
El primer piso era el lugar de los milagros para mí. Abajo había cosas más caras, más grandes, más importantes. Los tesoros de abajo no eran para nosotros. No volábamos tan alto. Abajo era para mirar. Arriba, tal vez...
Ahí estaba ella. Una chica más grande que yo, morocha, despeinada, petisa, con la cara contra el vidrio. No sé por qué me paré del otro lado del pasillo, como mamá el día del caballo de bronce. Tal vez sentí la tensión, el deseo. Ahora, que conozco la historia, o una parte de la historia por lo menos, me imagino esa tensión como una cuerda transparente pero visible en el aire, retorcida, poderosa como el brazo de un hombre en una pulseada. Pero no sé si la vi realmente. Sé que al principio fue curiosidad, mi curiosidad de siempre por los tesoros de otros. Las cabezas griegas de mamá que a mí no me decían nada, mis caballos reunidos que a ella le parecían vulgares. Así que miré.
Para entender los tesoros de los otros hace falta una historia. ¿Por qué le gustaban a mamá las cabezas de mármol? ¿Por qué se construía la cuerda de deseo, de falta en el aire con ese objeto y no con otro? ¿Qué miraba esa mujer en el banco en esa tarde de lluvia?
Me acerqué despacio, fingí mirar una fecha de remate en la vidriera. No había mucho para ver. Una muñeca de porcelana con traje holandés; tres marfiles con curva, los colmillos claros, bellos, convertidos en mandarines de bigotes grandes y doncellas de manos plegadas; una colección de libros de arte un poco ajada, tapa dura; un florero de bronce oscuro, con asa; un cuadrito de marco manchado; una guitarra eléctrica. Anoté la fecha de la guitarra y mientras tanto miré de reojo a la mujer. Vaqueros, remera blanca y gris, un gran bolso negro. Los ojos fijos en el cuadro. Húmedos. Un cigarrillo en la mano.
El cigarrillo no me gustó. Yo no fumo, no fumé nunca. El cigarrillo es como las cabezas de mármol. No lo entiendo. No sé por qué no me fui. En general, si lo primero que veo de alguien no me gusta, pierdo la curiosidad. Tal vez me quedé porque la cuerda seguía ahí, en el aire. Así que miré el cuadro que ella está mirando.
Está en mi casa ahora. ¿Te acordás? Encima de la cama de Nahuel. Es el mismo pero ahora tiene otro marco. Tuve que sacarle las manchas marrones. El banco, la tarde de noviembre, la lluvia, los dos años que siguieron venían con esas manchas. Me pareció que si cambiaba el marco, el cuadro sería otro y elegí uno negro, trabajado, casi español. El cuadro cambió pero es el mismo cuadro de esa tarde. Nunca lo hubiera considerado un tesoro sin el otro extremo de la cuerda, la raíz en el brazo, la pulseada. No lo hubiera mirado sin Elena.
No sé si te acordarás de él, del cuadro, digo. Es un paisaje. Los paisajes son olvidables en los cuadros. No hay retrato, no hay expresión, no hay colores brillantes, casi no hay foco. Un campo, un cielo muy gris, un charco de agua embarrada, pasto corto de invierno. Un alambre de púas. En cada tramo de la cerca, un poste irregular que huele a árbol todavía y no a fábrica, un poste inclinado, verde de musgo y abandono. Sobre el alambre, solo, un pájaro marrón oscuro, seguramente un gorrión. Demasiado lejos para saberlo con seguridad.
Nada más.
Pero estaba bien pintado. Tenía una tristeza profunda, monótona y blanda que sólo entienden los que alguna vez vivieron en el campo. Por eso pensé que ella y yo teníamos algo en común. Que yo entendía.
El cuadro no estaba firmado. Miré la fecha del remate. Cuatro días. Y la base. No era alta, de eso me acuerdo. Marco deteriorado y saltado, decía la tarjeta. Me acuerdo del número de lote. 16467. Se me quedó grabado, a mí, que no consigo acordarme ni de mi propio número de teléfono.
Esa tarde de noviembre, anoté todo y salí al aire tibio, a la lluvia, al casi verano. Tenía tiempo. Caminé por la 9 de Julio mirando las palomas y las tipas recién brotadas y los perros de todos colores en las plazoletas. Creí que eso era todo.
Volví al remate. No es tan raro que volviera. En esos días iba mucho a los remates, me sentaba en A6 porque siempre me gustaron la A y el 6 y escuchaba nombres y miraba caras y manos levantadas y trataba de adivinar por qué ese jarrón era un tesoro para la mujer de pelo batido y traje gris y por qué el gordo de corbata azul quería tanto el bandoneón con bordes de nácar. No era raro que yo fuera al Banco, me sentara con la lista de lotes en la mano y esperara hasta que no quedaba nadie y entonces me levantara con los dos o tres comerciantes que siempre compraban mucho y los saludara (los últimos siempre se saludaban en los remates, demasiado pocos para encerrarse en sí mismos como se hace por las calles de una ciudad).
Pero hubo detalles raros ese día. Por ejemplo, ¿para qué llevé dinero? No había encontrado ningún tesoro que yo quisiera. Tal vez no sabía que lo había encontrado. Pero entré en la sala 2 y me senté en A6 y pensé un nombre. Eso también era raro en un día en que no pensaba comprar nada. Ni siquiera creo que pensara en ver a Elena de nuevo (entonces, ni siquiera sabía que se llamaba Elena). Pensé en un nombre. El mío, no. Selva, el que daba siempre, tampoco. A mí me parecía que algunos de los hombres del martillo me conocían pero no creo que supieran cómo me llamaba. Siempre preguntaban: ¿Nombre? No decían, como con los comerciantes, Hugo en la B4. Esperaban a que yo dijera el nombre en voz alta para repetirlo. Tal vez apostaban entre ellos si yo diría el mismo nombre de la última vez. Tal vez se desubicaban conmigo, tal vez yo era una cara conocida, una cara con demasiados nombres.
Cuando iba a comprar, yo no dejaba nada a la inspiración del momento. No hubiera podido. Tenía que ensayar el nombre antes. Y ese día pensé uno diferente. Un nombre que no se parecía a mí. Clara en la A6, me dije mientras me acomodaba. Eché una mirada alrededor antes de leer la lista de objetos y entonces, la vi.
Ahí estaba, En la B2. El mismo vaquero, una remera verde, el pelo morocho y suelto. La tensión, el deseo. Tenía las manos aferradas a la lista. A6 es lejos de B2 así que por una vez, bajé hasta casi el frente y me senté con ella, en la misma fila, a dos asientos de distancia.
No creo que me reconozcas en esta historia. Yo tampoco me veo haciendo lo que hice. Yo, que no me atrevo a preguntar por una calle, a dirigirle la palabra a un colectivero. No soy así. Sé que no parece creíble pero pasó. Me senté a dos asientos y la miré: los ojos húmedos, las mejillas hundidas. Fue ella la que me avisó que el cuadro había pasado a las bandejas donde preparaban los próximos lotes porque cuando lo vio (y ella lo vio primero), se paró y caminó hasta el frente para mirarlo de cerca.
Después, hizo algo que yo nunca había visto antes. Y lo vi de cerca, de muy cerca. Cuando lo vi, dejé de oír lo que decía el hombre del martillo, dejé de repetirme Clara para estar segura de ser capaz de decirlo, dejé de preguntarme por qué Hugo, el comerciante, estaba tan entusiasmado por esa horrenda muñeca holandesa. 16465. Un candelabro de plata con incrustaciones de.
La mujer morocha estiró la mano hacia el cuadro, la detuvo a menos de un centímetro del marco manchado y después, bajó la cabeza y lloró. Cuando vio que el hombre que cuida las cosas se le estaba acercando, dio media vuelta y volvió al asiento. Tenía enormes grietas saladas sobre las mejillas. La tensión la golpeaba con esa cuerda dura que nacía en el marco manchado.
16467. 16467. No, no me vas a creer pero es cierto. Desperté al remate como si hubiera vuelto de una siesta inacabable. Cuadro, dijo el señor del martillo. Yo conté entre los dedos el dinero que tenía. Despacio. Sin firma, paisaje con alambrado, dijo el señor. Yo conté de nuevo. Tenía que estar segura. Cuando terminé, el hombre del martillo había terminado con el marco. Hugo desistió después de dos ofertas. Demasiado para un cuadro sin firma.
La mujer morocha tenía los puños cerrados. La hoja del remate con los números de lote, la descripción y la base en tres columnas prolijas de mimeógrafo se le había arrugado entre los dedos y parecía una trenza dura de esas que duelen y pegan como sogas. Le miré los ojos. Los tenía en el cuadro como si quisiera cerrarlos y no pudiera.
El hombre del martillo golpeó dos veces. El precio seguía siendo bajo. Para mí, para los otros que compraban, para todos. Menos para la mujer del cabello negro y para Hugo, que no buscaba tesoros propios sino objetos que pudieran ser tesoros para otros.
Levanté la mano. Levanté la mano cuatro veces. La última, como veía que no me alcanzaba, estuve a punto de decir No, veinticinco, como hacían los que se atrevían a corregir al hombre del martillo. El hombre nunca protestaba, aceptaba siempre las correcciones, pero yo nunca pude corregirlo. No dije nada y tal vez por eso, gané. Tal vez los otros pensaron que estaba dispuesta a llegar más lejos.
La mujer morocha me estaba mirando. Era la primera vez que me miraba. No sé por qué pero una se acuerda de la primera vez. Y de la última.
Ojos negros. Húmedos. No, no me estaba mirando. Me juzgaba. Y yo entendía. Ella quería saberme, quería saber el destino de su tesoro perdido. Ni siquiera había tratado de comprarlo. No había hecho ni una sola oferta. Le miré las manos tensas, ásperas, callosas.
--Espéreme –dije. No, vos sabés que no tuteo a la gente mayor que yo. No de entrada.
No dijo mucho cuando le puse el cuadro en las manos. Que se llamaba Elena. Que vivía en San Telmo. Me dio la dirección. Supuse que la había ofendido. Sabía que lo que había hecho era ofensivo. Y sabía que lo había hecho deliberadamente, en ese estado especial que yo provocaba en mí misma cuando tenía que decir algo en público. Sabía que había sido por la cuerda, por la tensión transparente, por el insoportable deseo que vi en ella. Por eso, saqué el cuadro del mostrador de Entregas y se lo di. Y hablamos.
Hablamos porque había que hablar y ella fue piadosa y no me dijo Gracias.
Nos despedimos rápido. Ninguna de las dos quería una conversación larga. Yo pensé que no iba a volver a verla. Me tomé un café sola en la esquina y sé que pensé con amargura en lo que había gastado para comprar el tesoro de otra.
Soñé con el cuadro. Y no fue una variación de uno de esos sueños repetitivos que vos conocés. Esto fue una sola vez. Una noche, varios días después. El sueño me despertó como un ruido que insinúa algo terrible en la oscuridad, un ruido leve y amenazador, un crujido en las escaleras. Encendí la luz y me pasé la hora siguiente buscando el papelito con la dirección de Elena en la montaña de libros, bolsos, agendas y cajones en los que tal vez lo había puesto. Lo encontré a las cuatro y cuando lo tuve en la mano --Humberto Primo al cuatrocientos, decía, escrito en una letra grande, de nena, pensada rasgo por rasgo--, me dormí de nuevo.
En el sueño, yo conocía ese charco, ese alambrado, el cielo amenazante y la nada maravillosa y gris en la que reinaba el pajarito marrón, sin canción, sin movimiento. Años de olvido cuidadoso e infinito y ahí estaba mi infancia mirándome desde caballos de carne y hueso, desde recados y ovejas y campos de maíz.
Por eso, fui a San Telmo. Yo, que me había prometido que, como ella era la ofendida, si volvíamos a vernos, ella tendría que ser la primera en llamar. Fui a San Telmo, toqué el timbre de la puerta verde, me senté en la mesa de madera oscura a tomar Coca Cola. Busqué el cuadro con la vista en las paredes.
Tal vez nos hicimos más o menos amigas porque ella no volvió a hablarme del remate. Porque, de alguna forma, me había perdonado. El cuadro estaba sobre la cómoda, esas cómodas de vidrio viejas que yo jamás hubiera tenido y que Elena había llenado de ropa maltratada y vieja, no de muñecas. No se veía mucho en la oscuridad de ese living tétrico de conventillo con puertas que también eran ventanas pero el sueño me había dibujado el lugar en la mente y no me hacía falta ver.
Del cuadro sí hablamos. Lo único que me acuerdo de nuestras conversaciones es el cuadro, tal vez porque sólo hablábamos de eso; tal vez porque todo lo demás era otra de mirarlo, un ángulo diferente desde el cual verlo de nuevo.
Yo tenía mi propia versión de la historia: el cuadro lo había pintado un amigo, un amor, un padre, una madre, una amiga. O el cuadro había colgado del living de su casa en tiempos más felices. O era lo único que quedaba de un incendio, una inundación, un robo, una tragedia. O había llegado al banco porque ella ya no podía comprar comida o pagar una deuda.
--No es el cuadro –me dijo ella un tarde. Sé que no fue el primer día pero no sé cuál fue exactamente porque esos dos años se me mezclan en la cabeza como un remolino feroz, diminuto --. Es el lugar.
Así que yo estaba equivocada. No era el cuadro.
Eran el alambrado, el pájaro, el charco, no la pared sobre la que habían estado colgados. Ella también iba al banco a buscar tesoros en las tardes vacías porque el banco era gratis. Alguien se lo había mostrado unas semanas después de su llegada a Buenos Aires y ella lo aprovechaba. No miraba todo. Solamente los cuadros. Me dijo que los cuadros eran ventanas y que ella iba al banco a abrir ventanas. Las de su casa de Humberto Primo daban a paredes altas, a ladrillos húmedos, al ruido de los autos.
Es el lugar, me dijo. Yo debería estar ahí.
Entonces, entendí. No era el cuadro. No era el pintor ni el objeto con el marco manchado. Era el lugar. La cuerda transparente tiraba desde el alambrado, desde el pájaro inmóvil, desde el charco, no desde las pinceladas.
Yo debería estar ahí.
¿Y por qué no vas?
Estoy esperando un papel, me dijo. Lo dijo con desprecio. Un papel.
¿Y cómo vivís?, le pregunté una vez.
Limpiaba casas para vivir. Un hotel por un tiempo. De allá, del lugar del cuadro, le mandaban dinero de vez en cuando.
Por desgracia para ella, por suerte para mí (la suerte es más relativa que el tiempo y yo era y soy profundamente egoísta), el papel tardaba. Las tardes en Tribunales la devolvían a San Telmo con las manos vacías y una cara que se iba haciendo más y más neutra, más y más dura y donde la sonrisa, cuando surgía, tenía que hacer fuerza para abrirse paso como si le doliera en los labios.
Mientras tanto, nos veíamos los martes y charlábamos. Sé que ella supo mucho más de mí que yo de ella, lo cual habla bien de ella y mal de mí. Yo seguía mirándome el ombligo; ella esperaba. Una vez me dijo que el papel no era para ella.
Es para nosotros, aclaró. Usaba mucho esa palabra. Nosotros. La decía con un sonido frágil y sólido al mismo tiempo. Nosotros: una piedra transparente, un jarrón de cerámica suspendido en el aire.
Yo no estaba incluida.
Pero charlábamos, mirándonos por encima del abismo de la distancia. Nos veíamos porque las dos conocíamos el lugar del alambrado y el pájaro. Para mí era el Norte, las tierras chatas, secas de mi abuelo. Para ella algún lugar entre La Pampa y Río Negro. Pero las dos habíamos visto ese cielo, esos postes, ese charco, ese silencio.
Una vez, fuimos al cine. Una del oeste. Ella miró sin hablar y cuando salimos y le pregunté qué pensaba, dijo, No me gustó. Las espigas, sí.
Una escena de espigas en el viento. Como un mar rubio.
Los caballos, dije yo, sobre todo el tobiano.
Ella levantó los ojos del suelo (miraba mucho al suelo) y me dijo:
Tobiano, zaino, tordillo. ¿Sabés de eso?
Ya te dije que soy del norte. Sí.
No parecés del Norte, dijo, sin desprecio. Olés a ciudad.
Y yo, sin desprecio, con dolor: Soy de la ciudad. Ahora.
¿Ahora? Entonces no sos de la ciudad, dijo ella.
Sonaba a elogio. Pero no se lo agradecí. La palabra “gracias” era casi un tabú entre las dos.
Una vez fuimos a Palermo. Un día discutimos por algo que decían en la radio, algo sobre la una mina en Salta. Ya no me acuerdo qué pensaba cada una pero sé que me fui a casa furiosa y tardé dos semanas en volver. Y volví porque ella me llamó por teléfono. Nunca me había llamado antes. No volvió a hacerlo. Habían pasado casi dos años de martes en San Telmo. Dos años menos dos semanas de furia.
Nos vimos en un café, cerca del banco. Pensábamos ir juntas. Lo habíamos hecho varias veces en esos años y siempre había sido un fracaso. La distancia entre nuestros tesoros era tan grande que terminaba separándonos.
Nos vemos en media hora, abajo, en la salida, decíamos. Y esa vez ni siquiera lo intentamos.
Así que la última vez que fui al banco con ella ya había pasado esa tarde. Yo no supe que era la última y por eso no la acuerdo. Y tuve que reconstruir la última vez que fui a su casa de Humberto Primo, tuve que armarla de nuevo con pelea y todo antes de que el tiempo y el recuerdo la fundieran con las anteriores:
Otro noviembre (sí, dos años en serio, dos años redondos, ocho estaciones, dos veces de ramos de jazmín en los quioscos de flores, dos veces de flores azules de jacarandáes y flores amarillas de tipas en las veredas, dos veces de lluvias y truenos de verano, dos veces de perfume violeta de paraísos). El living oscuro, el olor a jabón desde las vitrinas invadidas por la ropa vieja, el cuadro arriba, en la pared.
En mi reconstrucción, hablamos de las palomas de la plaza Congreso, que yo la había llevado a ver. Hablamos de la sensación de los picos y las patas sobre los dedos, del ruido de las alas en los hombros.
Y ella me dijo: Es la confianza lo que me gusta. Saben que no les hacemos nada.
Y yo le dije, en broma: Es el lugar. Eso pasa solamente acá, en Congreso.
Ella me sonrió de nuevo. Siempre es el lugar, dijo.
En mi reconstrucción, le pregunté por qué se llamaba Elena, un nombre tan griego, tan absurdo para ese cuerpo de ojos negros y manos anchas. Y ella dijo que el nombre se lo había puesto el cura del pueblo y que ése no era su nombre en realidad.
Yo le pregunté, claro, Cuál entonces.
Pero ella miró el cuadro y no contestó.
Ahora, cuando el tiempo ya confundió las cosas y las visitas a Humberto Primo se me mezclan en las tardes de esas ocho estaciones, no estoy segura. Lo del nombre tiene que haber sido al final, tal vez ese último día, pero lo de las palomas, no. De las palomas hablábamos al principio, cuando ella se abría a Buenos Aires, y Buenos Aires le parecía nueva y yo tomaba esa sensación de sus ojos como una droga, la necesitaba y para que apareciera, la llevaba en subte, en colectivo a ver estatuas y plazas, --Dorrego y el ángel detrás del banco, a que ésa no la viste--, y parques, --el diminuto rincón de la plaza Arlt--, y palomas, --¿vamos al Congreso?, ¿querés ir a ver las palomas?--. Así que no sé si fue así realmente. Porque yo no sabía que era la última vez y no la registré, no la respiré como última.
Nos sentamos en un café, decía, sobre Lavalle. Ella me miró, me sonrió y después sacó un papel del bolso.
Al final, me lo dieron, dijo.
Yo la felicité porque veía la alegría en sus gestos y de pronto, ella me miró y bajó la vista y yo supe que iba a decirme algo terrible. Ahora sé que ella veía el abismo azul del otro lado de mis gestos amplios y mis vergüenzas. Que me veía.
Me voy mañana.
Lo dijo rápido para que la caída fuera rápida y lo dijo con culpa, como yo cuando le di el cuadro en el Banco. Su propia alegría la asustaba. Sabía que para mí era una especie de traición, una medida de lo desparejo de nuestra historia, como cuando una tiene que decirle No te quiero a un chico enamorado, a alguien que está ahí, con los ojos tristes, a merced de algo que tampoco depende de una, no del todo. Y una lo dice y es cierto y está bien decirlo pero también está mal y una sabe que el otro siente esas palabras como la escarcha en invierno y que va a mirarnos y se va a llevar la mano a la frente como si le faltara el aire. Que nosotras estamos quitándole el aire, el día, por un tiempo.
Creo que yo también tuve piedad de ella. Creo que hice lo correcto porque levanté una cara que suponía entera y alegre y dije Ya sé. Te felicito.
Elena entendió. Se agachó sobre una bolsa de papel marrón que había puesto junto a la silla y la puso sobre la mesa.
Gracias, dijo por primera vez.
Y yo dije. Gracias.
Abrí la bolsa en casa. Era el cuadro.
La conocí en el banco de remates. Aunque ahora te parezca difícil de creer, a mí me gustaba mucho ir al banco, recorrer los pasillos en ladera, mirar las cosas que se vendían y entrar a los remates a ver las caras de los compradores. Todavía me gustaría si pudiera, si tuviera tiempo, si... Muy por debajo de la capa de adulta que ven mis hijos a mi alrededor, hasta mis amigas a veces, sigo siendo como era.
Y era la que iba al banco con mamá, dos, tres veces por semana. Una era solamente para mirar. Las vidrieras del viejo banco se han convertido en una imagen borrosa, absurda casi. Eran de madera creo, madera oscura, una fotografía inmóvil que se mezcla con el Almacén de Ramos Generales de mi abuelo y los cajones donde se guardaba el grano que me gustaba tocar en secreto. Pero del nuevo banco me acuerdo bien. Sigue ahí, disminuido, tan chico ahora que me dio pena la única vez que volví, hace un año más o menos.
Cuando iba con mamá, cada vuelta al laberinto de pasillos era una promesa infinita, como después fueron para mí las librerías de viejos. Ahí me reconozco. Sí, íbamos a buscar tesoros. A mí, que tenía quince, dieciséis, veinte años, me parecía fáciles de encontrar. Creo que nunca dejaba de sentir que me esperaba algo maravilloso en el rincón de alguna vidriera, y creo que siempre salía con la idea de que lo había encontrado. Era una sensación poderosa, cierta tensión en el aire. No hablábamos en voz alta. Nos tocábamos con el dedo y señalábamos. Y parte de la alegría del momento era saber que seguramente el tesoro de una no significaría nada para la otra.
Me acuerdo de un caballo, un caballo de bronce. Yo hubiera dado todo lo que tenía por romper el vidrio y llevármelo. Me quedé quieta y lo miré: el cuello reunido, las crines leves, arremolinadas en un viento sólido y amarillo, parte de esa combinación improbable que sólo puede aparecer en un caballo de metal o de mármol, los ojos enloquecidos que siempre me aterrorizaron cuando me atrevía a montar pero que de abajo tienen la belleza del relámpago. Toqué a mamá con el dedo, en el brazo. Ella tenía puesta una blusa azul que usaba mucho en ese tiempo y que después desapareció de pronto de su vida, como pasa casi siempre con la ropa. Me miró desde la vidriera de enfrente y vino hacia mí y antes de que ella me dijera con el tono casi burlón de siempre (aunque hacía lo posible para borrar la burla, la burla seguía ahí, como un resplandor en el fondo de una taza a la luz de las velas), ¿Te gusta eso?, yo ya sabía que no le gustaba.
Pero eso era parte de la alegría, sí, porque en el espacio infinito del banco de entonces, los tesoros de uno no eran los de los demás. Y a mí, después, a la noche, me gustaba tratar de entender por qué. Pensar qué había en ese caballo de bronce que lo hacía imprescindible para mí y qué de la cabeza elegante de un mármol con olor a Grecia conmovía a mamá hasta las lágrimas.
Siempre me iba del banco con una opresión agradable, intensa, un deseo casi feroz de tener lo que había visto, la cosa que me había llamado desde las vidrieras con una voz personal, íntima. Consumismo, sí, pero la sensación de que la vida no era posible sin eso era dulce, casi una droga. Y yo sabía que era temporaria. Sabía que se me pasaría en dos, cuatro días, que en ese tiempo me olvidaría de la voz y de la cosa y sentiría que había valido la pena ver el tesoro, aunque no hubiera podido comprarlo.
A veces, volvíamos. A veces, íbamos al remate, nos sentábamos a un costado y mirábamos ese espectáculo extraño donde las palabras eran todas del hombre del martillo (como le había puesto yo la primera vez; muy chica todavía y así seguíamos llamándolo), todas excepto los nombres de pila que tenían que decir los que ganaban (así pensaba yo a los compradores). Volvíamos sólo cuando mamá creía que uno de sus tesoros era posible. O uno de los míos. Volvíamos a comprar y mientras ella esperaba que saliera lo que queríamos, yo pensaba qué haría si estuviera sola y tuviera que levantar la mano y hacer una oferta. Suponía que no sería capaz de hacerlo. Y si lo hacía, y ganaba, en medio del espanto, mientras todos me miraban, cuando el hombre del martillo me preguntara desde su mesita alta, Nombre, yo no iba a poder pronunciar ni una sílaba. No en voz alta.
Sabía que los nombres no siempre eran reales. Mamá nunca usaba el suyo. Decía el mío o algún otro y ésa era otra dimensión del banco; la forma tranquila, irreverente y alegre en que triunfaba la mentira en los remates.
Nombre, señora, usted, en la A5.
Laura.
Laura en la A5.
A mamá no le temblaba la voz y el señor del martillo no dudaba ni un instante. No le preguntaba de nuevo. Creía. Laura, en la A5. Y yo me preguntaba si Carlos en la B7 y María Inés en la C2 se llamaban realmente así. Si el día en que yo dijera mi nombre, también podría mentir con ese tono tranquilo, indiferente, natural. Como si nada.
Después, a los dieciocho, a los veinte, empecé a ir sola. Sola o con mi novio de turno y levanté la mano y me puse roja y dije nombres que no eran. Pero dudaba. Me temblaba la voz. Selva. Mara. Lara. Sol. No sonaban bien. Una vez el hombre del martillo me miró casi escandalizado porque tardé un poco en contestarle, como si no supiera mi nombre. Ahí era peor dudar que mentir. Yo sabía dudar; decir mentiras me costaba un poco. Y me llevaba un rato tranquilizarme. A veces, cuando venía el cobrador y me llamaba en voz baja, ¿Selva?, yo no reaccionaba. Yo no era Selva. Me costaba hacer el gesto, pagar, como si eso fuera una confesión.
Así que ya tenía historia en el banco cuando la conocí. No iba tan a menudo ahora, compraba cada vez menos pero seguía buscando tesoros. Seguí buscando tesoros mucho después, cuando dejé el banco y los remates y hasta las librerías de viejo pero, entonces, tal vez porque estaba sola y en ese momento de la juventud en que nada parece posible y todo es frío y eterno, desde el suelo hasta los zapatos, ella se tragó mis tardes de agua como una alcantarilla y yo la dejé hacer.
No me arrepiento.
La primera vez que la vi, estaba de pie frente a una vidriera del primer piso. Llovía y hacía calor. Uno de esos días de noviembre en que el verano viene a pesar de las nubes y las ráfagas y la oscuridad del cielo. No había mucha gente en el banco. Demasiada lluvia para venir a perder el tiempo investigando restos de otras vidas, libros de tapa dura, estatuillas de marfil, joyas, muebles usados, cuadros.
El primer piso era el lugar de los milagros para mí. Abajo había cosas más caras, más grandes, más importantes. Los tesoros de abajo no eran para nosotros. No volábamos tan alto. Abajo era para mirar. Arriba, tal vez...
Ahí estaba ella. Una chica más grande que yo, morocha, despeinada, petisa, con la cara contra el vidrio. No sé por qué me paré del otro lado del pasillo, como mamá el día del caballo de bronce. Tal vez sentí la tensión, el deseo. Ahora, que conozco la historia, o una parte de la historia por lo menos, me imagino esa tensión como una cuerda transparente pero visible en el aire, retorcida, poderosa como el brazo de un hombre en una pulseada. Pero no sé si la vi realmente. Sé que al principio fue curiosidad, mi curiosidad de siempre por los tesoros de otros. Las cabezas griegas de mamá que a mí no me decían nada, mis caballos reunidos que a ella le parecían vulgares. Así que miré.
Para entender los tesoros de los otros hace falta una historia. ¿Por qué le gustaban a mamá las cabezas de mármol? ¿Por qué se construía la cuerda de deseo, de falta en el aire con ese objeto y no con otro? ¿Qué miraba esa mujer en el banco en esa tarde de lluvia?
Me acerqué despacio, fingí mirar una fecha de remate en la vidriera. No había mucho para ver. Una muñeca de porcelana con traje holandés; tres marfiles con curva, los colmillos claros, bellos, convertidos en mandarines de bigotes grandes y doncellas de manos plegadas; una colección de libros de arte un poco ajada, tapa dura; un florero de bronce oscuro, con asa; un cuadrito de marco manchado; una guitarra eléctrica. Anoté la fecha de la guitarra y mientras tanto miré de reojo a la mujer. Vaqueros, remera blanca y gris, un gran bolso negro. Los ojos fijos en el cuadro. Húmedos. Un cigarrillo en la mano.
El cigarrillo no me gustó. Yo no fumo, no fumé nunca. El cigarrillo es como las cabezas de mármol. No lo entiendo. No sé por qué no me fui. En general, si lo primero que veo de alguien no me gusta, pierdo la curiosidad. Tal vez me quedé porque la cuerda seguía ahí, en el aire. Así que miré el cuadro que ella está mirando.
Está en mi casa ahora. ¿Te acordás? Encima de la cama de Nahuel. Es el mismo pero ahora tiene otro marco. Tuve que sacarle las manchas marrones. El banco, la tarde de noviembre, la lluvia, los dos años que siguieron venían con esas manchas. Me pareció que si cambiaba el marco, el cuadro sería otro y elegí uno negro, trabajado, casi español. El cuadro cambió pero es el mismo cuadro de esa tarde. Nunca lo hubiera considerado un tesoro sin el otro extremo de la cuerda, la raíz en el brazo, la pulseada. No lo hubiera mirado sin Elena.
No sé si te acordarás de él, del cuadro, digo. Es un paisaje. Los paisajes son olvidables en los cuadros. No hay retrato, no hay expresión, no hay colores brillantes, casi no hay foco. Un campo, un cielo muy gris, un charco de agua embarrada, pasto corto de invierno. Un alambre de púas. En cada tramo de la cerca, un poste irregular que huele a árbol todavía y no a fábrica, un poste inclinado, verde de musgo y abandono. Sobre el alambre, solo, un pájaro marrón oscuro, seguramente un gorrión. Demasiado lejos para saberlo con seguridad.
Nada más.
Pero estaba bien pintado. Tenía una tristeza profunda, monótona y blanda que sólo entienden los que alguna vez vivieron en el campo. Por eso pensé que ella y yo teníamos algo en común. Que yo entendía.
El cuadro no estaba firmado. Miré la fecha del remate. Cuatro días. Y la base. No era alta, de eso me acuerdo. Marco deteriorado y saltado, decía la tarjeta. Me acuerdo del número de lote. 16467. Se me quedó grabado, a mí, que no consigo acordarme ni de mi propio número de teléfono.
Esa tarde de noviembre, anoté todo y salí al aire tibio, a la lluvia, al casi verano. Tenía tiempo. Caminé por la 9 de Julio mirando las palomas y las tipas recién brotadas y los perros de todos colores en las plazoletas. Creí que eso era todo.
Volví al remate. No es tan raro que volviera. En esos días iba mucho a los remates, me sentaba en A6 porque siempre me gustaron la A y el 6 y escuchaba nombres y miraba caras y manos levantadas y trataba de adivinar por qué ese jarrón era un tesoro para la mujer de pelo batido y traje gris y por qué el gordo de corbata azul quería tanto el bandoneón con bordes de nácar. No era raro que yo fuera al Banco, me sentara con la lista de lotes en la mano y esperara hasta que no quedaba nadie y entonces me levantara con los dos o tres comerciantes que siempre compraban mucho y los saludara (los últimos siempre se saludaban en los remates, demasiado pocos para encerrarse en sí mismos como se hace por las calles de una ciudad).
Pero hubo detalles raros ese día. Por ejemplo, ¿para qué llevé dinero? No había encontrado ningún tesoro que yo quisiera. Tal vez no sabía que lo había encontrado. Pero entré en la sala 2 y me senté en A6 y pensé un nombre. Eso también era raro en un día en que no pensaba comprar nada. Ni siquiera creo que pensara en ver a Elena de nuevo (entonces, ni siquiera sabía que se llamaba Elena). Pensé en un nombre. El mío, no. Selva, el que daba siempre, tampoco. A mí me parecía que algunos de los hombres del martillo me conocían pero no creo que supieran cómo me llamaba. Siempre preguntaban: ¿Nombre? No decían, como con los comerciantes, Hugo en la B4. Esperaban a que yo dijera el nombre en voz alta para repetirlo. Tal vez apostaban entre ellos si yo diría el mismo nombre de la última vez. Tal vez se desubicaban conmigo, tal vez yo era una cara conocida, una cara con demasiados nombres.
Cuando iba a comprar, yo no dejaba nada a la inspiración del momento. No hubiera podido. Tenía que ensayar el nombre antes. Y ese día pensé uno diferente. Un nombre que no se parecía a mí. Clara en la A6, me dije mientras me acomodaba. Eché una mirada alrededor antes de leer la lista de objetos y entonces, la vi.
Ahí estaba, En la B2. El mismo vaquero, una remera verde, el pelo morocho y suelto. La tensión, el deseo. Tenía las manos aferradas a la lista. A6 es lejos de B2 así que por una vez, bajé hasta casi el frente y me senté con ella, en la misma fila, a dos asientos de distancia.
No creo que me reconozcas en esta historia. Yo tampoco me veo haciendo lo que hice. Yo, que no me atrevo a preguntar por una calle, a dirigirle la palabra a un colectivero. No soy así. Sé que no parece creíble pero pasó. Me senté a dos asientos y la miré: los ojos húmedos, las mejillas hundidas. Fue ella la que me avisó que el cuadro había pasado a las bandejas donde preparaban los próximos lotes porque cuando lo vio (y ella lo vio primero), se paró y caminó hasta el frente para mirarlo de cerca.
Después, hizo algo que yo nunca había visto antes. Y lo vi de cerca, de muy cerca. Cuando lo vi, dejé de oír lo que decía el hombre del martillo, dejé de repetirme Clara para estar segura de ser capaz de decirlo, dejé de preguntarme por qué Hugo, el comerciante, estaba tan entusiasmado por esa horrenda muñeca holandesa. 16465. Un candelabro de plata con incrustaciones de.
La mujer morocha estiró la mano hacia el cuadro, la detuvo a menos de un centímetro del marco manchado y después, bajó la cabeza y lloró. Cuando vio que el hombre que cuida las cosas se le estaba acercando, dio media vuelta y volvió al asiento. Tenía enormes grietas saladas sobre las mejillas. La tensión la golpeaba con esa cuerda dura que nacía en el marco manchado.
16467. 16467. No, no me vas a creer pero es cierto. Desperté al remate como si hubiera vuelto de una siesta inacabable. Cuadro, dijo el señor del martillo. Yo conté entre los dedos el dinero que tenía. Despacio. Sin firma, paisaje con alambrado, dijo el señor. Yo conté de nuevo. Tenía que estar segura. Cuando terminé, el hombre del martillo había terminado con el marco. Hugo desistió después de dos ofertas. Demasiado para un cuadro sin firma.
La mujer morocha tenía los puños cerrados. La hoja del remate con los números de lote, la descripción y la base en tres columnas prolijas de mimeógrafo se le había arrugado entre los dedos y parecía una trenza dura de esas que duelen y pegan como sogas. Le miré los ojos. Los tenía en el cuadro como si quisiera cerrarlos y no pudiera.
El hombre del martillo golpeó dos veces. El precio seguía siendo bajo. Para mí, para los otros que compraban, para todos. Menos para la mujer del cabello negro y para Hugo, que no buscaba tesoros propios sino objetos que pudieran ser tesoros para otros.
Levanté la mano. Levanté la mano cuatro veces. La última, como veía que no me alcanzaba, estuve a punto de decir No, veinticinco, como hacían los que se atrevían a corregir al hombre del martillo. El hombre nunca protestaba, aceptaba siempre las correcciones, pero yo nunca pude corregirlo. No dije nada y tal vez por eso, gané. Tal vez los otros pensaron que estaba dispuesta a llegar más lejos.
La mujer morocha me estaba mirando. Era la primera vez que me miraba. No sé por qué pero una se acuerda de la primera vez. Y de la última.
Ojos negros. Húmedos. No, no me estaba mirando. Me juzgaba. Y yo entendía. Ella quería saberme, quería saber el destino de su tesoro perdido. Ni siquiera había tratado de comprarlo. No había hecho ni una sola oferta. Le miré las manos tensas, ásperas, callosas.
--Espéreme –dije. No, vos sabés que no tuteo a la gente mayor que yo. No de entrada.
No dijo mucho cuando le puse el cuadro en las manos. Que se llamaba Elena. Que vivía en San Telmo. Me dio la dirección. Supuse que la había ofendido. Sabía que lo que había hecho era ofensivo. Y sabía que lo había hecho deliberadamente, en ese estado especial que yo provocaba en mí misma cuando tenía que decir algo en público. Sabía que había sido por la cuerda, por la tensión transparente, por el insoportable deseo que vi en ella. Por eso, saqué el cuadro del mostrador de Entregas y se lo di. Y hablamos.
Hablamos porque había que hablar y ella fue piadosa y no me dijo Gracias.
Nos despedimos rápido. Ninguna de las dos quería una conversación larga. Yo pensé que no iba a volver a verla. Me tomé un café sola en la esquina y sé que pensé con amargura en lo que había gastado para comprar el tesoro de otra.
Soñé con el cuadro. Y no fue una variación de uno de esos sueños repetitivos que vos conocés. Esto fue una sola vez. Una noche, varios días después. El sueño me despertó como un ruido que insinúa algo terrible en la oscuridad, un ruido leve y amenazador, un crujido en las escaleras. Encendí la luz y me pasé la hora siguiente buscando el papelito con la dirección de Elena en la montaña de libros, bolsos, agendas y cajones en los que tal vez lo había puesto. Lo encontré a las cuatro y cuando lo tuve en la mano --Humberto Primo al cuatrocientos, decía, escrito en una letra grande, de nena, pensada rasgo por rasgo--, me dormí de nuevo.
En el sueño, yo conocía ese charco, ese alambrado, el cielo amenazante y la nada maravillosa y gris en la que reinaba el pajarito marrón, sin canción, sin movimiento. Años de olvido cuidadoso e infinito y ahí estaba mi infancia mirándome desde caballos de carne y hueso, desde recados y ovejas y campos de maíz.
Por eso, fui a San Telmo. Yo, que me había prometido que, como ella era la ofendida, si volvíamos a vernos, ella tendría que ser la primera en llamar. Fui a San Telmo, toqué el timbre de la puerta verde, me senté en la mesa de madera oscura a tomar Coca Cola. Busqué el cuadro con la vista en las paredes.
Tal vez nos hicimos más o menos amigas porque ella no volvió a hablarme del remate. Porque, de alguna forma, me había perdonado. El cuadro estaba sobre la cómoda, esas cómodas de vidrio viejas que yo jamás hubiera tenido y que Elena había llenado de ropa maltratada y vieja, no de muñecas. No se veía mucho en la oscuridad de ese living tétrico de conventillo con puertas que también eran ventanas pero el sueño me había dibujado el lugar en la mente y no me hacía falta ver.
Del cuadro sí hablamos. Lo único que me acuerdo de nuestras conversaciones es el cuadro, tal vez porque sólo hablábamos de eso; tal vez porque todo lo demás era otra de mirarlo, un ángulo diferente desde el cual verlo de nuevo.
Yo tenía mi propia versión de la historia: el cuadro lo había pintado un amigo, un amor, un padre, una madre, una amiga. O el cuadro había colgado del living de su casa en tiempos más felices. O era lo único que quedaba de un incendio, una inundación, un robo, una tragedia. O había llegado al banco porque ella ya no podía comprar comida o pagar una deuda.
--No es el cuadro –me dijo ella un tarde. Sé que no fue el primer día pero no sé cuál fue exactamente porque esos dos años se me mezclan en la cabeza como un remolino feroz, diminuto --. Es el lugar.
Así que yo estaba equivocada. No era el cuadro.
Eran el alambrado, el pájaro, el charco, no la pared sobre la que habían estado colgados. Ella también iba al banco a buscar tesoros en las tardes vacías porque el banco era gratis. Alguien se lo había mostrado unas semanas después de su llegada a Buenos Aires y ella lo aprovechaba. No miraba todo. Solamente los cuadros. Me dijo que los cuadros eran ventanas y que ella iba al banco a abrir ventanas. Las de su casa de Humberto Primo daban a paredes altas, a ladrillos húmedos, al ruido de los autos.
Es el lugar, me dijo. Yo debería estar ahí.
Entonces, entendí. No era el cuadro. No era el pintor ni el objeto con el marco manchado. Era el lugar. La cuerda transparente tiraba desde el alambrado, desde el pájaro inmóvil, desde el charco, no desde las pinceladas.
Yo debería estar ahí.
¿Y por qué no vas?
Estoy esperando un papel, me dijo. Lo dijo con desprecio. Un papel.
¿Y cómo vivís?, le pregunté una vez.
Limpiaba casas para vivir. Un hotel por un tiempo. De allá, del lugar del cuadro, le mandaban dinero de vez en cuando.
Por desgracia para ella, por suerte para mí (la suerte es más relativa que el tiempo y yo era y soy profundamente egoísta), el papel tardaba. Las tardes en Tribunales la devolvían a San Telmo con las manos vacías y una cara que se iba haciendo más y más neutra, más y más dura y donde la sonrisa, cuando surgía, tenía que hacer fuerza para abrirse paso como si le doliera en los labios.
Mientras tanto, nos veíamos los martes y charlábamos. Sé que ella supo mucho más de mí que yo de ella, lo cual habla bien de ella y mal de mí. Yo seguía mirándome el ombligo; ella esperaba. Una vez me dijo que el papel no era para ella.
Es para nosotros, aclaró. Usaba mucho esa palabra. Nosotros. La decía con un sonido frágil y sólido al mismo tiempo. Nosotros: una piedra transparente, un jarrón de cerámica suspendido en el aire.
Yo no estaba incluida.
Pero charlábamos, mirándonos por encima del abismo de la distancia. Nos veíamos porque las dos conocíamos el lugar del alambrado y el pájaro. Para mí era el Norte, las tierras chatas, secas de mi abuelo. Para ella algún lugar entre La Pampa y Río Negro. Pero las dos habíamos visto ese cielo, esos postes, ese charco, ese silencio.
Una vez, fuimos al cine. Una del oeste. Ella miró sin hablar y cuando salimos y le pregunté qué pensaba, dijo, No me gustó. Las espigas, sí.
Una escena de espigas en el viento. Como un mar rubio.
Los caballos, dije yo, sobre todo el tobiano.
Ella levantó los ojos del suelo (miraba mucho al suelo) y me dijo:
Tobiano, zaino, tordillo. ¿Sabés de eso?
Ya te dije que soy del norte. Sí.
No parecés del Norte, dijo, sin desprecio. Olés a ciudad.
Y yo, sin desprecio, con dolor: Soy de la ciudad. Ahora.
¿Ahora? Entonces no sos de la ciudad, dijo ella.
Sonaba a elogio. Pero no se lo agradecí. La palabra “gracias” era casi un tabú entre las dos.
Una vez fuimos a Palermo. Un día discutimos por algo que decían en la radio, algo sobre la una mina en Salta. Ya no me acuerdo qué pensaba cada una pero sé que me fui a casa furiosa y tardé dos semanas en volver. Y volví porque ella me llamó por teléfono. Nunca me había llamado antes. No volvió a hacerlo. Habían pasado casi dos años de martes en San Telmo. Dos años menos dos semanas de furia.
Nos vimos en un café, cerca del banco. Pensábamos ir juntas. Lo habíamos hecho varias veces en esos años y siempre había sido un fracaso. La distancia entre nuestros tesoros era tan grande que terminaba separándonos.
Nos vemos en media hora, abajo, en la salida, decíamos. Y esa vez ni siquiera lo intentamos.
Así que la última vez que fui al banco con ella ya había pasado esa tarde. Yo no supe que era la última y por eso no la acuerdo. Y tuve que reconstruir la última vez que fui a su casa de Humberto Primo, tuve que armarla de nuevo con pelea y todo antes de que el tiempo y el recuerdo la fundieran con las anteriores:
Otro noviembre (sí, dos años en serio, dos años redondos, ocho estaciones, dos veces de ramos de jazmín en los quioscos de flores, dos veces de flores azules de jacarandáes y flores amarillas de tipas en las veredas, dos veces de lluvias y truenos de verano, dos veces de perfume violeta de paraísos). El living oscuro, el olor a jabón desde las vitrinas invadidas por la ropa vieja, el cuadro arriba, en la pared.
En mi reconstrucción, hablamos de las palomas de la plaza Congreso, que yo la había llevado a ver. Hablamos de la sensación de los picos y las patas sobre los dedos, del ruido de las alas en los hombros.
Y ella me dijo: Es la confianza lo que me gusta. Saben que no les hacemos nada.
Y yo le dije, en broma: Es el lugar. Eso pasa solamente acá, en Congreso.
Ella me sonrió de nuevo. Siempre es el lugar, dijo.
En mi reconstrucción, le pregunté por qué se llamaba Elena, un nombre tan griego, tan absurdo para ese cuerpo de ojos negros y manos anchas. Y ella dijo que el nombre se lo había puesto el cura del pueblo y que ése no era su nombre en realidad.
Yo le pregunté, claro, Cuál entonces.
Pero ella miró el cuadro y no contestó.
Ahora, cuando el tiempo ya confundió las cosas y las visitas a Humberto Primo se me mezclan en las tardes de esas ocho estaciones, no estoy segura. Lo del nombre tiene que haber sido al final, tal vez ese último día, pero lo de las palomas, no. De las palomas hablábamos al principio, cuando ella se abría a Buenos Aires, y Buenos Aires le parecía nueva y yo tomaba esa sensación de sus ojos como una droga, la necesitaba y para que apareciera, la llevaba en subte, en colectivo a ver estatuas y plazas, --Dorrego y el ángel detrás del banco, a que ésa no la viste--, y parques, --el diminuto rincón de la plaza Arlt--, y palomas, --¿vamos al Congreso?, ¿querés ir a ver las palomas?--. Así que no sé si fue así realmente. Porque yo no sabía que era la última vez y no la registré, no la respiré como última.
Nos sentamos en un café, decía, sobre Lavalle. Ella me miró, me sonrió y después sacó un papel del bolso.
Al final, me lo dieron, dijo.
Yo la felicité porque veía la alegría en sus gestos y de pronto, ella me miró y bajó la vista y yo supe que iba a decirme algo terrible. Ahora sé que ella veía el abismo azul del otro lado de mis gestos amplios y mis vergüenzas. Que me veía.
Me voy mañana.
Lo dijo rápido para que la caída fuera rápida y lo dijo con culpa, como yo cuando le di el cuadro en el Banco. Su propia alegría la asustaba. Sabía que para mí era una especie de traición, una medida de lo desparejo de nuestra historia, como cuando una tiene que decirle No te quiero a un chico enamorado, a alguien que está ahí, con los ojos tristes, a merced de algo que tampoco depende de una, no del todo. Y una lo dice y es cierto y está bien decirlo pero también está mal y una sabe que el otro siente esas palabras como la escarcha en invierno y que va a mirarnos y se va a llevar la mano a la frente como si le faltara el aire. Que nosotras estamos quitándole el aire, el día, por un tiempo.
Creo que yo también tuve piedad de ella. Creo que hice lo correcto porque levanté una cara que suponía entera y alegre y dije Ya sé. Te felicito.
Elena entendió. Se agachó sobre una bolsa de papel marrón que había puesto junto a la silla y la puso sobre la mesa.
Gracias, dijo por primera vez.
Y yo dije. Gracias.
Abrí la bolsa en casa. Era el cuadro.
Fotos
Desde que me acuerdo, mamá sacaba fotos. Además de cuidarnos, a nosotros y a papá, además de trabajar en la oficina, hacerse mala sangre por casi todo y leer en los viajes, mamá sacaba fotos con una buena cámara y un zoom. La veíamos apuntar despacio, esperar y después hundirse en el cuartito oscuro que había bajo la escalera. Cuando salía, las fotos no tenían nada que ver con lo que habíamos esperado, aún en los tiempos en que ya sabíamos que no teníamos que esperar lo esperable. Yo nunca veía fotos como ésas en los álbumes de mis compañeras de la escuela, y tampoco en los nuestros porque mamá no sacaba las fotos de las vacaciones aunque todos se lo pedíamos cada vez que el auto enfilaba para el sur en los eneros de muchos de esos años.
Esas fotos, las otras, las sacaba mi hermano con la misma cámara: la familia en pleno con las olas detrás; yo leyendo a Salgari en la puerta de la carpa, muerta de frío como siempre; papá con la pipa; el auto lleno de polvo con el Aconcagua como un muro de viento en el fondo. Fotos normales, comprensibles, de vez en cuando alguna que alguien conseguía sacar por sorpresa, la cara en el medio, natural, relajada, con una expresión particular que no se pone nunca en una pose, una expresión familiar que no sabíamos que conocíamos y que aparecía ahí, perfecta, casi increíble, como si la foto fuera algo puramente mental, un pensamiento.
Mamá no sacaba fotos así. No usaba el gran angular, que fue lo primero que me entusiasmó en tiempos de enamorada de la historia y la arquitectura cuando me frustraba tener que dejar la mitad de un monumento fuera de la foto. Mamá no sacaba esas fotos y no le gustaba aparecer en ellas. Se escurría mientras preparábamos la cámara (luz, distancia, profundidad de cambio eran otras cámaras). Por eso, las pocas imágenes que tenemos de ella son fotos robadas y espontáneas, la expresión siempre mucho más natural y hermosa que las de los otros miembros de la familia. Ella estaba siempre más suelta, era siempre más ella misma que nosotros. Me acuerdo de una (no hubo muchas: ella se enojaba mucho si se daba cuenta y a veces quería eliminar la foto cuando se la mostrábamos): ella está mirando adelante en el auto; esperando que volvamos del baño en una estación de servicio. Tiene el brazo apoyado sobre la ventanilla, los ojos intensos y perdidos, como casi siempre; está tranquila, como casi nunca y tal vez, hasta sonríe. Creo que me acuerdo por la sonrisa. No eran muchas las sonrisas de mamá. Para reírnos: la escuela, los amigos, las fiestas de cumpleaños; en casa, las cosas eran serias, cuidadosas y tensas (aunque yo no lo sentí en ese entonces; entonces, hubiera usado otras palabras para describir nuestra vida: sinceridad, rapidez, tal vez confianza; todavía diría eso, pero ahora sé más; tuvo que venir alguien de afuera para que yo notara la furia en las paredes y las puertas, esa energía negra y rotunda que siempre me había parecido natural, inexistente). En esa foto del auto, reconocimos la sonrisa. Eso quería decir que la habíamos visto antes, que existía. A veces, pienso que quizás era más frecuente de lo que yo recuerdo ahora pero secreta como un amorío que mamá hubiera tenido que escondernos.
Pero sus fotos, las que sacaba ella, eran otra historia. Cuando crecí, cuando empezaron a interesarme los libros de pintura y las exposiciones, me di cuenta de que eran fotos para ampliar a 20 por 20 y colgar de las paredes de un museo. Por eso no podíamos imaginarlas en los álbumes de nadie. Lo que me extraña es que mamá no se diera cuenta, me extraña que ella, que conocía los nombres de los pintores y a veces, nos mostraba esculturas y murales de otras ciudades en los libros, no entendiera lo que estaba haciendo detrás de la puertita negra de la escalera. No, en realidad, es fácil de entender. Las fotos eran parte de ella, una parte retorcida, feroz y buena. Y ella no veía sus partes buenas.
Me acuerdo de algunas solamente. Ya no las tengo. Desaparecieron en la hoguera de aquel Año Nuevo, ese 31 de diciembre que lo cambió todo. Como en los dichos: Año Nuevo...
Me acuerdo de algunas. Pero sobre todo me acuerdo de la impresión que nos causaba el proceso completo. Verla apuntar con la cámara, a un árbol, por ejemplo, o a un pájaro o a un poste de luz, muy de vez en cuando a una persona. Y esperar detrás la puerta a que ella revelara el rollo --jamás dejaba que los tocara otra persona--. Y ver cómo salía un rato después con el papel --siempre mate, a pesar de las modas-- y mirarlo y que no hubiera nunca ni un árbol, ni un poste, ni un pájaro. Mucho menos una persona. Lo que veíamos ahí no tenía nombre. Era, simplemente.
Una de árboles: El árbol era un gran roble que crecía en la vereda de enfrente. Tenía una copa verde oscura (la foto fue en verano, en febrero tal vez, cuando el calor madura hacia el otoño). Un murmullo marrón subía a los dormitorios desde sus ramas, como una nube cálida y nueva. Mamá se sentó en un sillón de la galería (privilegios de la vida en los suburbios), se llevó la cámara a los ojos y apuntó a la mitad del roble con el gran tubo negro del zoom. Nosotros apostábamos. ¿Era una foto de hojas? ¿De un nido que había descubierto entre las ramas, de un proyecto de bellota?
De todos modos, eran apuestas imposibles. Si ella no nos lo decía, nunca sabríamos a qué había apuntado. Pero después, cuando las mostraba en el papel tranquilo y suave, colores casi siempre pastel, apostábamos de nuevo. Nos sentábamos con la foto y tratábamos de ver el mundo en esas líneas intrincadas. Esto es una hoja, ¿ves? No, no, ¿no ves que es el costado de una flor? Parece un dedo... U otra cosa... Risas. Pero no, ¿no ves que es el ala de un gorrión? Ahí están las plumas.
Cuando reveló ésa, la del roble, lo que vimos era un rombo marrón con curvas a los costados. Había una especie de remolino puntiagudo torcido en un extremo, todo en distintos tonos de marrón, y en un rincón se alzaba una garra verde, en diagonal, como las patas de un cóndor que se cierne sobre un ratón. Era una foto en equilibrio inestable, parecía inclinada hacia un lado como si el remolino, que era la presa, estuviera por tragarse al cóndor y convertirse en predador. Me acuerdo de que la tendencia general era a mirarla de costado, inclinada, como si el pequeño mundo de la imagen pudiera arreglarse compensándolo desde el papel, desde afuera.
Mamá nos explicó esa foto. Le costaban mucho esas explicaciones y ahora, mirando hacia atrás desde esta otra edad (desde los tiempos en que ya no me gustan tanto las fotos de paisajes), creo que nos explicaba solamente cuando veía que el rompecabezas nos apasionaba. Entonces, se acercaba, sonreía y decía ¿Les cuento o es mejor no saber? Siempre la misma frase, siempre la misma sonrisa. ¿Ven? ¿Esto de acá? Es una ramita, por eso el marrón. Y esto es el ala derecha de un pájaro. Eso no, no, eso es una sombra. Por eso esperé un rato para tomarla.
Con esas explicaciones, tendía un puente entre una foto irreal y el mundo, entre lo que veíamos nosotros en el roble, y lo que buscaba ella detrás de la cámara. Ahora sé cuánto le costaba construir el puente. Entonces, lo único que sabía era que ella se ponía terriblemente incómoda con las explicaciones. Y las fotos explicadas dejaban de interesarle. Las abandonaba en el orden cuidadoso del cuarto oscuro y a veces, misteriosamente, las perdía. Me acuerdo de que una vez le pedí que volviera a mostrarme una que había sacado apuntando a los ladrillos ennegrecidos de la pared del garage. Creo que la rompí, dijo ella con la voz monótona que usaba cuando algo la tenía sinceramente sin cuidado.
¿Dije “explicaba”? En realidad, ella nunca nos explicaba las fotos. Jamás conseguimos que nos dijera qué quería decir con el remolino. En todo caso, lo que nos daba eran lecciones de técnica. Lo demás no se discutía. Ni las apuestas ni los ruegos ni las cargadas (¿A que esto es un remolino?; por favor, no entiendo, ¿qué es?; parece bosta de vaca) la conmovían. Es una foto, decía.
Cuando las veíamos separadas unas de otras, las fotos parecían todas iguales. Me acuerdo de que un día le dije a mi hermano que mamá se repetía. Pero a veces, hacía carpetas. Las reunía en conjuntos, por color, por diferencia de color, por fecha (tampoco explicaba eso, pero nosotros suponíamos las categorías y las comentábamos cuando estábamos solos). Cuando mostraba las carpetas, no había parecido alguno en una foto y otra. Tal vez lo único en común era que el papel mate. Eso y algo más, no un color sino una intención, algo que entonces, probablemente, yo hubiera llamado “tristeza”.
Las fotos de mamá. Ahora sé lo que buscaba en ellas. Creo que lo entendí el día de la hoguera aunque en ese momento no supe que lo sabía. Lo único que supe fue que mamá había cambiado, que de alguna forma, la habíamos perdido. Después de ese fin de año, no hubo más fotos. No hubo más cuartito debajo de la escalera. La puerta de madera oscura se abrió; alguien, probablemente ella misma (¿quién más se hubiera atrevido?) tiró los frascos y recicló las bandejas hacia el lavadero y los animales. Florecieron los álbumes normales de fotos de paisajes y de caras rojas de sol y cansancio.
Cuando vuelvo a pensarlo, me doy cuenta de que la crisis fue antes. La verdadera crisis vino después de una de las explicaciones con sonrisas. No me acuerdo de la foto que ella nos estaba explicando pero sí de que, bruscamente, dejó de hablar en la galería iluminada de la noche del 30 de diciembre, levantó el papel de la mesa y lo miró como si lo viera por primera vez. No siguió explicando.
Había terminado el año, ése y todos los anteriores, había terminado una etapa de nuestra vida, pero nosotros no lo supimos. Nos dimos cuenta al día siguiente, cuando mamá salió del cuarto oscuro a las diez de la mañana, cruzó el jardín hasta la parrilla, puso una pila de papeles sobre los hierros, dio media vuelta hacia la casa, abrió el lavadero y volvió a salir con una gran botellón de querosene.
Al principio, no nos pareció una escena clave (el primer beso, la primera despedida; la última vez que vemos a alguien antes de un viaje, antes de la muerte). Pensamos que era uno de sus ataques de orden, violento y súbito como todos.
Creo que papá fue el primero que entendió. Fue hasta la parrilla y trató de salvar una carpeta de tapas negras, la más grande de todas. Mamá se la sacó de las manos. Discutieron. Ella ganó. Papá nos llevó a dar una vuelta. La dejamos ahí, sentada frente a la parrilla, mirando el humo espeso y negro de la hoguera. Unas cuadras más allá, seguíamos viendo el humo: una torre oscura en el cielo perfecto del sur, un cielo celeste y claro, sin una nube.
Ahora (en este tiempo en que me gustan más las fotos de personas) sé lo que pasó. Sé lo que vio mamá en su foto cuando la “explicaba”. De pronto, vio las ramas y las bellotas, las alas y las piedras y los ladrillos. Vio los paisajes y las caras, las fotos de los álbumes. El mundo seguía en sus fotos, a pesar del zoom, de la espera, del cuarto bajo la escalera. Ahí estaba, impertérrito, entero. Inevitable.
Ese fin de año, mamá descubrió al mundo agazapado en su lugar secreto. Destruyó el lugar en la hoguera de la parrilla. Durante un tiempo, temblamos tratando de imaginarnos con qué lo reemplazaría. Fueron dos años en sombra. Era otoño.
Cuando llegó el segundo septiembre, la batalla contra el mundo había cambiado de frente. Las únicas fotos que tengo de mi infancia están en los álbumes. La sombra del roble había caído en el remolino.
Y las garras y la foto misma, doblada sobre sí misma en un cucurucho de fuego, rojo primero, negro después.
Esas fotos, las otras, las sacaba mi hermano con la misma cámara: la familia en pleno con las olas detrás; yo leyendo a Salgari en la puerta de la carpa, muerta de frío como siempre; papá con la pipa; el auto lleno de polvo con el Aconcagua como un muro de viento en el fondo. Fotos normales, comprensibles, de vez en cuando alguna que alguien conseguía sacar por sorpresa, la cara en el medio, natural, relajada, con una expresión particular que no se pone nunca en una pose, una expresión familiar que no sabíamos que conocíamos y que aparecía ahí, perfecta, casi increíble, como si la foto fuera algo puramente mental, un pensamiento.
Mamá no sacaba fotos así. No usaba el gran angular, que fue lo primero que me entusiasmó en tiempos de enamorada de la historia y la arquitectura cuando me frustraba tener que dejar la mitad de un monumento fuera de la foto. Mamá no sacaba esas fotos y no le gustaba aparecer en ellas. Se escurría mientras preparábamos la cámara (luz, distancia, profundidad de cambio eran otras cámaras). Por eso, las pocas imágenes que tenemos de ella son fotos robadas y espontáneas, la expresión siempre mucho más natural y hermosa que las de los otros miembros de la familia. Ella estaba siempre más suelta, era siempre más ella misma que nosotros. Me acuerdo de una (no hubo muchas: ella se enojaba mucho si se daba cuenta y a veces quería eliminar la foto cuando se la mostrábamos): ella está mirando adelante en el auto; esperando que volvamos del baño en una estación de servicio. Tiene el brazo apoyado sobre la ventanilla, los ojos intensos y perdidos, como casi siempre; está tranquila, como casi nunca y tal vez, hasta sonríe. Creo que me acuerdo por la sonrisa. No eran muchas las sonrisas de mamá. Para reírnos: la escuela, los amigos, las fiestas de cumpleaños; en casa, las cosas eran serias, cuidadosas y tensas (aunque yo no lo sentí en ese entonces; entonces, hubiera usado otras palabras para describir nuestra vida: sinceridad, rapidez, tal vez confianza; todavía diría eso, pero ahora sé más; tuvo que venir alguien de afuera para que yo notara la furia en las paredes y las puertas, esa energía negra y rotunda que siempre me había parecido natural, inexistente). En esa foto del auto, reconocimos la sonrisa. Eso quería decir que la habíamos visto antes, que existía. A veces, pienso que quizás era más frecuente de lo que yo recuerdo ahora pero secreta como un amorío que mamá hubiera tenido que escondernos.
Pero sus fotos, las que sacaba ella, eran otra historia. Cuando crecí, cuando empezaron a interesarme los libros de pintura y las exposiciones, me di cuenta de que eran fotos para ampliar a 20 por 20 y colgar de las paredes de un museo. Por eso no podíamos imaginarlas en los álbumes de nadie. Lo que me extraña es que mamá no se diera cuenta, me extraña que ella, que conocía los nombres de los pintores y a veces, nos mostraba esculturas y murales de otras ciudades en los libros, no entendiera lo que estaba haciendo detrás de la puertita negra de la escalera. No, en realidad, es fácil de entender. Las fotos eran parte de ella, una parte retorcida, feroz y buena. Y ella no veía sus partes buenas.
Me acuerdo de algunas solamente. Ya no las tengo. Desaparecieron en la hoguera de aquel Año Nuevo, ese 31 de diciembre que lo cambió todo. Como en los dichos: Año Nuevo...
Me acuerdo de algunas. Pero sobre todo me acuerdo de la impresión que nos causaba el proceso completo. Verla apuntar con la cámara, a un árbol, por ejemplo, o a un pájaro o a un poste de luz, muy de vez en cuando a una persona. Y esperar detrás la puerta a que ella revelara el rollo --jamás dejaba que los tocara otra persona--. Y ver cómo salía un rato después con el papel --siempre mate, a pesar de las modas-- y mirarlo y que no hubiera nunca ni un árbol, ni un poste, ni un pájaro. Mucho menos una persona. Lo que veíamos ahí no tenía nombre. Era, simplemente.
Una de árboles: El árbol era un gran roble que crecía en la vereda de enfrente. Tenía una copa verde oscura (la foto fue en verano, en febrero tal vez, cuando el calor madura hacia el otoño). Un murmullo marrón subía a los dormitorios desde sus ramas, como una nube cálida y nueva. Mamá se sentó en un sillón de la galería (privilegios de la vida en los suburbios), se llevó la cámara a los ojos y apuntó a la mitad del roble con el gran tubo negro del zoom. Nosotros apostábamos. ¿Era una foto de hojas? ¿De un nido que había descubierto entre las ramas, de un proyecto de bellota?
De todos modos, eran apuestas imposibles. Si ella no nos lo decía, nunca sabríamos a qué había apuntado. Pero después, cuando las mostraba en el papel tranquilo y suave, colores casi siempre pastel, apostábamos de nuevo. Nos sentábamos con la foto y tratábamos de ver el mundo en esas líneas intrincadas. Esto es una hoja, ¿ves? No, no, ¿no ves que es el costado de una flor? Parece un dedo... U otra cosa... Risas. Pero no, ¿no ves que es el ala de un gorrión? Ahí están las plumas.
Cuando reveló ésa, la del roble, lo que vimos era un rombo marrón con curvas a los costados. Había una especie de remolino puntiagudo torcido en un extremo, todo en distintos tonos de marrón, y en un rincón se alzaba una garra verde, en diagonal, como las patas de un cóndor que se cierne sobre un ratón. Era una foto en equilibrio inestable, parecía inclinada hacia un lado como si el remolino, que era la presa, estuviera por tragarse al cóndor y convertirse en predador. Me acuerdo de que la tendencia general era a mirarla de costado, inclinada, como si el pequeño mundo de la imagen pudiera arreglarse compensándolo desde el papel, desde afuera.
Mamá nos explicó esa foto. Le costaban mucho esas explicaciones y ahora, mirando hacia atrás desde esta otra edad (desde los tiempos en que ya no me gustan tanto las fotos de paisajes), creo que nos explicaba solamente cuando veía que el rompecabezas nos apasionaba. Entonces, se acercaba, sonreía y decía ¿Les cuento o es mejor no saber? Siempre la misma frase, siempre la misma sonrisa. ¿Ven? ¿Esto de acá? Es una ramita, por eso el marrón. Y esto es el ala derecha de un pájaro. Eso no, no, eso es una sombra. Por eso esperé un rato para tomarla.
Con esas explicaciones, tendía un puente entre una foto irreal y el mundo, entre lo que veíamos nosotros en el roble, y lo que buscaba ella detrás de la cámara. Ahora sé cuánto le costaba construir el puente. Entonces, lo único que sabía era que ella se ponía terriblemente incómoda con las explicaciones. Y las fotos explicadas dejaban de interesarle. Las abandonaba en el orden cuidadoso del cuarto oscuro y a veces, misteriosamente, las perdía. Me acuerdo de que una vez le pedí que volviera a mostrarme una que había sacado apuntando a los ladrillos ennegrecidos de la pared del garage. Creo que la rompí, dijo ella con la voz monótona que usaba cuando algo la tenía sinceramente sin cuidado.
¿Dije “explicaba”? En realidad, ella nunca nos explicaba las fotos. Jamás conseguimos que nos dijera qué quería decir con el remolino. En todo caso, lo que nos daba eran lecciones de técnica. Lo demás no se discutía. Ni las apuestas ni los ruegos ni las cargadas (¿A que esto es un remolino?; por favor, no entiendo, ¿qué es?; parece bosta de vaca) la conmovían. Es una foto, decía.
Cuando las veíamos separadas unas de otras, las fotos parecían todas iguales. Me acuerdo de que un día le dije a mi hermano que mamá se repetía. Pero a veces, hacía carpetas. Las reunía en conjuntos, por color, por diferencia de color, por fecha (tampoco explicaba eso, pero nosotros suponíamos las categorías y las comentábamos cuando estábamos solos). Cuando mostraba las carpetas, no había parecido alguno en una foto y otra. Tal vez lo único en común era que el papel mate. Eso y algo más, no un color sino una intención, algo que entonces, probablemente, yo hubiera llamado “tristeza”.
Las fotos de mamá. Ahora sé lo que buscaba en ellas. Creo que lo entendí el día de la hoguera aunque en ese momento no supe que lo sabía. Lo único que supe fue que mamá había cambiado, que de alguna forma, la habíamos perdido. Después de ese fin de año, no hubo más fotos. No hubo más cuartito debajo de la escalera. La puerta de madera oscura se abrió; alguien, probablemente ella misma (¿quién más se hubiera atrevido?) tiró los frascos y recicló las bandejas hacia el lavadero y los animales. Florecieron los álbumes normales de fotos de paisajes y de caras rojas de sol y cansancio.
Cuando vuelvo a pensarlo, me doy cuenta de que la crisis fue antes. La verdadera crisis vino después de una de las explicaciones con sonrisas. No me acuerdo de la foto que ella nos estaba explicando pero sí de que, bruscamente, dejó de hablar en la galería iluminada de la noche del 30 de diciembre, levantó el papel de la mesa y lo miró como si lo viera por primera vez. No siguió explicando.
Había terminado el año, ése y todos los anteriores, había terminado una etapa de nuestra vida, pero nosotros no lo supimos. Nos dimos cuenta al día siguiente, cuando mamá salió del cuarto oscuro a las diez de la mañana, cruzó el jardín hasta la parrilla, puso una pila de papeles sobre los hierros, dio media vuelta hacia la casa, abrió el lavadero y volvió a salir con una gran botellón de querosene.
Al principio, no nos pareció una escena clave (el primer beso, la primera despedida; la última vez que vemos a alguien antes de un viaje, antes de la muerte). Pensamos que era uno de sus ataques de orden, violento y súbito como todos.
Creo que papá fue el primero que entendió. Fue hasta la parrilla y trató de salvar una carpeta de tapas negras, la más grande de todas. Mamá se la sacó de las manos. Discutieron. Ella ganó. Papá nos llevó a dar una vuelta. La dejamos ahí, sentada frente a la parrilla, mirando el humo espeso y negro de la hoguera. Unas cuadras más allá, seguíamos viendo el humo: una torre oscura en el cielo perfecto del sur, un cielo celeste y claro, sin una nube.
Ahora (en este tiempo en que me gustan más las fotos de personas) sé lo que pasó. Sé lo que vio mamá en su foto cuando la “explicaba”. De pronto, vio las ramas y las bellotas, las alas y las piedras y los ladrillos. Vio los paisajes y las caras, las fotos de los álbumes. El mundo seguía en sus fotos, a pesar del zoom, de la espera, del cuarto bajo la escalera. Ahí estaba, impertérrito, entero. Inevitable.
Ese fin de año, mamá descubrió al mundo agazapado en su lugar secreto. Destruyó el lugar en la hoguera de la parrilla. Durante un tiempo, temblamos tratando de imaginarnos con qué lo reemplazaría. Fueron dos años en sombra. Era otoño.
Cuando llegó el segundo septiembre, la batalla contra el mundo había cambiado de frente. Las únicas fotos que tengo de mi infancia están en los álbumes. La sombra del roble había caído en el remolino.
Y las garras y la foto misma, doblada sobre sí misma en un cucurucho de fuego, rojo primero, negro después.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)