El ciempiés es un bicho muy raro
(El ciempiés es un bicho muy raro,
parece que fuera muchos bichos atados,
yo lo miro y me acuerdo de un tren,
le cuento las patas y llego hasta cien)
La playa era enorme y parecía siempre la misma.
Raquel y Rita no hubieran estado de acuerdo con eso: para ellas, cada rincón era diferente. “Hay que saber cuándo se mueven las dunas”, les había dicho mamá en los tiempos en que todavía caminaba con ellas buscando cangrejos y almejas para la cena. Ahora, estaba enferma y las dos la saludaban desde la arena a la hora de siempre. Ella se asomaba o movía las manos desde adentro de la casa en el aire de la siesta para que supieran que estaba ahí, que había recibido el saludo.
Hasta que papá volviera de su viaje de primavera con los otros pescadores, Raquel y Rita sabían que tenían que encargarse de mamá. Los cangrejos y las almejas habían dejado de ser un juego: ahora, en las cuatro o cinco horas que les quedaban libres, las dos exploraban la playa. Aprendían más que nunca “cuándo se mueven las dunas” y dónde se esconden las lagartijas amarillas y dónde esperaban las bocas abiertas de los agujeros imposibles de los cangrejos.
Fueron los agujeros los que empezaron la historia. Porque si un cangrejo puede mantener abierto un agujero en la arena de una duna, entonces debe ser posible hacer una estatua con arena y conservarla un tiempo, sobre todo en el verano, cuando el viento desaparece detrás de las olas, en el horizonte y no roza la costa con la cola.
Además de los agujeros, lo que empezó la historia fue que a mamá le encantaban los bichos. Desde que estaba en cama, Raquel y Rita se habían peleado por llevarle arañas, lombrices, alguaciles, todos encerrados en la misma caja vieja de zapatillas, de cartón blancuzco, medio blando, cada vez más húmedo. Mamá se ponía la caja en la falda y miraba lo que le habían traído durante horas. Y hablaba y hablaba sobre lo que veía.
--¡Mirá cómo mueve las patas! ¡Ey, ése se limpia la cara con las manos! Parece una persona. ¿Cómo hará para moverse así? ¿Qué verá con esos ojos tan grandes?
A Raquel y Rita les parecía que esos momentos –el rato largo en que mamá miraba los bichos y hablaba con ellas en palabras maravilladas-- eran como las piedras de colores brillantes lamidas por el agua que ellas guardaban en los estantes de madera despintada porque les parecían demasiado lindas para perderlas.
El bicho que más le duró a mamá fue un ciempiés. Negro, chiquito, fue el único que tuvo nombre dentro de la caja. Mamá lo llamaba Tren. Mientras las tres lo miraban moverse sobre el pasto cortado que habían traído del campo, las dos nenas y mamá recitaban juntas “El ciempiés es un bicho muy raro, parece que fuera muchos bichos...” y se reían a carcajadas. En algún momento, trataron de contarle las patas pero era muy difícil porque jamás estaban quietas.
Las arañas, las lombrices, los bichos bolita no se quedaron mucho tiempo en la caja: después de las miradas y la conversación, después de las preguntas sin respuesta, mamá pedía que se los llevaran afuera y los soltaran. Pero del ciempiés, no quiso desprenderse tan rápido. Lo miró tres días seguidos antes de entregarle la caja a Raquel y decir, entre triste y entusiasmada:
--Chau, Tren. Que tengas suerte. Cuéntenme dónde lo dejaron, ¿eh, chicas?
Pero la tristeza ganó, suponían las chicas porque, aunque le contaron todo, después del ciempiés, mamá se quedó más callada, más lejos. Tal vez por eso (y porque era la época en que las dunas no se mueven y el viento se queda entre las olas y no toca la arena con la cola; tal vez porque habían descubierto que los agujeros de cangrejos seguían ahí durante día, aunque fueran imposibles), hubo un cambio en los días de Rita y Raquel.
Se le ocurrió a Raquel, de pronto. Y apenas se le ocurrió, el tiempo pasó de largo a corto: ahora, cuando terminaban de recoger la comida para ese día, las dos iban a la duna chata que quedaba justo frente a la ventana de mamá y trabajaban. No había mucho peligro de que ella se diera cuenta antes de tiempo: últimamente no se asomaba a la ventana para saludarlas. Hacía varias semanas que levantaba la mano y las saludaba sin mirarlas justo a la hora en que sabía que ellas estarían mirando, la hora en que la sombra de la duna tocaba la casa. Pero, por si acaso, por si una de esas tardes, antes de su cumpleaños, se sentía más alegre y sacaba la cabeza, Rita y Raquel empezaron del otro lado, el lado que daba hacia el mar.
--¿Para qué vamos a hacer algo de ese lado? –había dicho Raquel el primer día--. Mamá no puede verlo.
--Pero lo va a ver cuando se levante –dijo Rita --. Y cuando vuelva papá, él la va a llevar hasta el mar, ¿no?
Y entonces, Raquel dijo “Tenés razón” aunque estaba empezando a pensar que mamá nunca volvería a poner los pies en la playa.
Así que iban a hacer el otro lado. Y empezaron por ahí.
Lo peor no era cavar ni pensar cómo se vería de lejos. Lo peor era que había que fijar la arena, traer agua y piedras y hasta ramas para que nada se moviera antes del día indicado. Trabajaron mucho. Volvían agotadas a la casa y les costaba no decirle nada a mamá.
Lo terminaron de noche. En el atardecer, esa hora en que nada tiene límites, se veía mal pero a Rita y a Raquel les pareció que todo estaba en orden. Les había llevado casi dos semanas; ahí estaba, más oscuro que la noche oscura y tibia: un ciempiés enorme de veintiocho patas gigantescas y en el lomo recto, excavadas, las ventanillas de tren que mamá recordaba de cuando el pueblo (ese pueblo de veinte casas) todavía tenía guarda y estación y campana y hasta un banco de madera verde.
Y al final Rita tenía razón sobre el otro lado, pensó Raquel al día siguiente. Porque, cuando le dijeron que se asomara, mamá se quedó mirando la duna convertida en ciempiés, en tren, en ciempiés, en tren de nuevo, la miró con los ojos alegres, entusiasmados, con los que miraba los bichos de la caja y después dijo, en el aire salado de la mañana:
--¿Y el otro lado? ¡No me digan que hicieron también el otro lado...!
Unos días después, volvió papá y entonces, fueron los cuatro hasta la orilla, despacio, paso a paso para que mamá pudiera.
Por suerte, esa mañana todavía no había soplado el viento grande de febrero. Las patas de Tren, el ciempiés, seguían dejando huellas sobre la arena aunque el tiempo (que para las dunas pasa muy rápido) hubiera borrado casi del todo las ventanillas abiertas.
Márgara Averbach
30 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






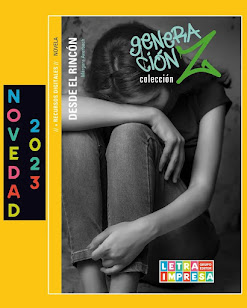
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario