Trenes
(A Tam y su hermoso documental sobre un tren en San Pedro).
1
Los
trenes tienen un mapa de mi vida, de la de muchos, supongo. Yo sé que podría
mirarme a mí misma desde las vías y me perdería muy poco. Siempre hubo trenes a
mi alrededor, siempre. Incluso cuando los borraron de los pueblos, seguían
corriendo para mí, heridos, en mi barrio sur.
Y es
que yo siempre viví en un barrio de esos en los que se cuentan las cuadras que
separan las casas de la estación, uno de esos barrios en los que el ruido del
tren cruza el aire durante todo el día, cada cinco, diez, quince minutos. En
los que se anda en dos tiempos: despacio hasta el andén; rápido, desde el
umbral del vagón hasta la
Capital , sobre el ritmo dulce de los durmientes.
Incluso
al principio, cuando la
Capital no era parte de mis horas, los trenes ya me conocían.
A los cinco, seis, diez años, yo viajaba seguido en El Tucumano y El Estrella
del Norte hasta Ceres, después seguíamos en rastrojero o estanciera, según el
momento. Recuerdo vergüenzas que hablan muy mal de mí. Entre las paredes
metálicas y cercanas del vagón de primera (no íbamos en pullman), aprendí (sin
entender) lo que significaba “diferencia”; (sin entender) aprendí el sentido
del dinero.
Apenas
caída la noche que pasábamos a bordo, un hombre de uniforme atravesaba los
vagones diciendo “Primer turno para cenar”. Un rato después, de nuevo, era el
“segundo” y más tarde, el “tercero”. Mis abuelos lo dejaban pasar sin levantar
la mano. Yo me encogía en mi asiento esperando que alguno de los adultos se
diera vuelta para mirarnos y nos preguntara si ya teníamos hambre. Me encogía
esperando que mi hermano dijera que sí, se desenvolvieran los papeles ruidosos
y blancos que habíamos traído en la canasta y el olor a pollo se abriera como
un abanico en el vagón y todos nos miraran. Porque yo siempre sentí que todos
nos miraban.
Tal
vez eso explica que, la primera vez que volví a tomar ese tren hacia el Norte
con una amiga, a los veinte años, le insistí para que por lo menos
desayunáramos en el comedor y, cuando caminamos hacia el paraíso, me senté
temblando en la mesa junto a la ventanilla y me pareció que era hermoso mirar
pasar junto a nosotras la canción de verdes de la pampa.
Además
del hombre del comedor, había vendedores en los trenes. Los de larga distancia
y los otros. Podría contar los años con lo que ofrecían. Había muchos antes de
la dictadura, cuando yo viajaba al Norte. Después, durante un tiempo,
desaparecieron. Tal vez estaban prohibidos, como tantas otras cosas. Volvieron
despacio en la década de 1980 y en 2001, eran tantos que hacían cola para
recitar sus versos.
En los
trenes al Norte, había algunos que subían a los vagones de primera en ciertas
estaciones. Jamás compramos nada entonces (dinero de nuevo). Para mí, durante
años, el guarda era un vendedor, uno distinto, el único obligado. El vendedor
poderoso.
Mis
abuelos, que habían llegado muy chicos al país, a principios de siglo XX, los
dos tímidos y asustadizos, transmitían una nube azul de miedo frente a
cualquier uniforme. Yo la bebí de ellos en los trenes. Cuando veían venir al
guarda, se enderezaban y se ponían a buscar los pasajes, una búsqueda frenética
en bolsillos de carteras y bolsos, los dedos temblorosos. Abandonaban la
charla. El aire se ponía tenso, duro, frío durante un rato inacabable. Después,
cuando el hombre desaparecía hacia el vagón siguiente, todo se distendía de
pronto, con un ruido que yo creía oír a los costados. Tal vez por eso, no me
costó nada leer como miedo el sentido de los uniformes después del 76. Los
trenes ya me habían enseñado esa lectura.
Siempre
admiré la tranquilidad absoluta de algunos, frente a los guardas, los soldados,
los policías. Todavía me acuerdo de una mujer mayor que charló con mi amiga y
conmigo en El Tucumano. Yo ya tenía veinte años pero me quedé muda apenas vi al
guarda y, como si fuera una sombra de mi abuela, empecé a revolver bolsillos, a
abrir cierres. La mujer me miró con algo parecido a la sorpresa, pero siguió
hablando sin inmutarse, sin entender mi alarma. Si hubiéramos sido amigas,
estoy segura de que me habría preguntado qué me pasaba. Tal vez en ese momento
(creo que fue en el 81), la calma de ella era inconsciencia pero me acuerdo de
que me dio envidia.
2
En los viajes al Norte, se me ocurrió por primera vez imaginar historias. Sin razón (o por razones de esas que respiran justo fuera del alcance de la conciencia, como el ultravioleta brilla fuera del alcance de los ojos humanos), en algunas estaciones, me gustaba imaginarme en ciertas casas perdidas en medio del verde, algunos árboles con sombra grande o ranchos con galería. Fijaba la vista en ese andén de piedritas blancas, en el banco de plaza oxidado, en esa tranquera y me pensaba ahí, del otro lado de la ventanilla, mirando pasar el tren. Mirándome pasar a mí misma. Y apenas hacía eso, la historia venía detrás, sola, sin esfuerzo, como si estuviera atada a la imagen, como si las dos fueran inseparables. Porque cuando me miraba allá afuera por la ventanilla, había preguntas inevitables: ¿para qué había ido a ese lugar?, ¿qué quería hacer?, ¿a quién conocía en ese rancho, en ese pueblo?, ¿quién iba a venir a buscarme a esa estación?
En los viajes al Norte, se me ocurrió por primera vez imaginar historias. Sin razón (o por razones de esas que respiran justo fuera del alcance de la conciencia, como el ultravioleta brilla fuera del alcance de los ojos humanos), en algunas estaciones, me gustaba imaginarme en ciertas casas perdidas en medio del verde, algunos árboles con sombra grande o ranchos con galería. Fijaba la vista en ese andén de piedritas blancas, en el banco de plaza oxidado, en esa tranquera y me pensaba ahí, del otro lado de la ventanilla, mirando pasar el tren. Mirándome pasar a mí misma. Y apenas hacía eso, la historia venía detrás, sola, sin esfuerzo, como si estuviera atada a la imagen, como si las dos fueran inseparables. Porque cuando me miraba allá afuera por la ventanilla, había preguntas inevitables: ¿para qué había ido a ese lugar?, ¿qué quería hacer?, ¿a quién conocía en ese rancho, en ese pueblo?, ¿quién iba a venir a buscarme a esa estación?
Más
tarde, cuando me separaron de las calles desmesuradamente anchas del pueblito
de Ambrosetti y de los caminos de dos huellas marrones con una colina larga y
verde en el medio, empecé a viajar en tren a la Capital y seguí mirando
con cuidado estaciones y casas, ciertas esquinas, ciertas plantas. Para
entonces, ya escribía lo que veía. Había lugares a los que vigilaba, a los que
miraba pasar de la primavera al verano, del verano al otoño. A los que ponía
nombres.
Los
trenes fueron primero animales terribles a los que yo les tenía miedo (muy
chica, en la estación de Banfield, con mamá, me aterrorizaba que pasaran a mi
lado) pero cuando entendí que se dejaban subir y llevaban a calles diferentes,
a los cines del centro por ejemplo, empecé a quererlos. Y no dejé de hacerlo ni
siquiera cuando dos muchachos me acorralaron en un vagón un domingo, y yo me
escapé en una estación que siempre había mirado pasar, que nunca había pisado.
Cuando bajé ahí, me sentí sucia, rozada para siempre por el miedo. Eso fue en
el tren pero yo no sentí que el tren tuviera nada que ver. No lo siento ahora.
Los
trenes murieron cuando yo ya no viajaba al Norte. Cuando supe que el Tucumano y
el Estrella ya no corrían, fue casi como volver a perder ese viaje. Ese destino
que había perdido tanto antes. Lloré, me acuerdo.
Es que
eso son los trenes para mí: un camino hacia lugares que quise. Un camino lento,
largo y sin miedos, tan distinto del avión, ese otro mundo demasiado cerrado,
demasiado rápido, siempre irreversible.
3
Los
trenes tienen un mapa de mi vida, eso dije al principio. Y yo tengo un mapa de
los trenes detrás de la frente.
Cuando
los trenes eran otros, me gustaba viajar siempre en el primer vagón o en el
último. Se podía ir en el primero entonces, sí, y mirar para adelante. Yo lo
hacía en la “chanchita”, el tren que tomaba en Ezeiza: un tren de dos vagones
que parecía un gusano, con locomotora incluida en ambos extremos. Como un
número capicúa o un paréntesis. En la “chanchita”, había un espacio con
ventanilla abierta hacia delante junto a la cabina del conductor, como en el
subte. Cuando yo conseguía subirme a ese espacio o al final, frente a la puerta
abierta del último vagón en los trenes con máquina diesel, fijaba la vista en
las vías, invisibles desde el costado y me gustaba en ese ritmo lerdo,
tranquilo, implacable.
Mirar
el paisaje que se va o el que viene y tratar de entenderlo, de dibujarlo por
dentro, en un límite estrecho de tiempo. Eso, me gustaba. Me gusta todavía. Tal
vez sea porque pasar así por el mundo, sin entrar del todo, es cómodo. Fácil.
Me pasa lo mismo con los viajes: me gustan mucho y me gustan antes de llegar,
por el viaje mismo, porque mientras no se llega, lo único que hay que hacer es
esperar. Imaginar. Y yo supe siempre que bajar en una estación, respirarla,
dejarse arrastrar por el mundo como cuando de chica me imaginaba bajo un árbol,
sobre un banco oxidado, es mejor que pasar. Y siempre supe que a mí me cuesta eso. Que esa cercanía da miedo.
Y que yo soy miedosa.
4
Sigo viajando en tren varias veces por semana, no al Norte lejano, no, pero sí al Norte breve dela
Capital. Veinte minutos de viaje. Los trenes parecen siempre
iguales. Parecen solamente porque cuentan siempre historias distintas.
Historias mágicas, diminutas, que se abren en esos pisos sucios, manchados, en
los asientos incómodos, tantas veces inalcanzables, en las puertas que ahora
son automáticas.
Sigo viajando en tren varias veces por semana, no al Norte lejano, no, pero sí al Norte breve de
Yo
presto atención a esas historias. Es por ellas que no siempre leo en los
trenes. Cuando no tengo tiempo, sí, cuando no tengo tiempo, leo. Y leo cuando
estoy parada y el cansancio me hace pensar que voy a tener que renunciar al
viaje, como hice una vez, a una estación de la llegada. Eso también es una
historia.
Sentí
que me desmayaba, lo cual no era raro y pedí un asiento. A mí, me cuesta mucho
eso. No me gusta ni preguntar la hora o dónde queda una calle. Así que me había
mucho pedir el asiento. Y el hombre me dijo que “no”. “No” dijo el tipo y
siguió leyendo el diario. Creo que me bajé por vergüenza más que por miedo a
desmayarme. No entiendo por qué pero la vergüenza era mía. Así que ahora,
cuando me parece que no voy a aguantar los veinte minutos parada, me hundo en
algún universo de papel para olvidarme de dónde estoy.
Pero
si el día es bueno, tibio, despejado como a mí me gusta, viajo con los ojos y
los oídos abiertos. Y cuando lo hago, el tren me regala historias. A veces, las
empuja hacia mí hasta cuando estoy leyendo: me las muestra en un ruido extraño;
me las pone por delante en una imagen que me roza el rabillo del ojo.
Por
ejemplo.
Hace
un año, tal vez más, un viejo. Organizaba una ceremonia. Convertía el tren en
un escenario. Yo lo vi dos veces porque cuando terminó, lo seguí al vagón
siguiente. Él también era una historia. Venía con una mujer madura, morocha, de
brazos fuertes. Se puso de pie en el centro, cerca de las puertas con un gesto
teatral, un gesto que pedía atención. Lo miramos. Él esperó ahí a que la mujer
le alcanzara el arpa. Un arpa grande, vieja como él, la pintura negra
descascarada, las cuerdas firmes a pesar de todo. Era un instrumento
completamente incongruente, no portátil. Nada que ver con el tren en general,
con las ventanillas sucias y los pasajeros cansados y los asientos rotos y las
manos aferradas a los caños.
El
viejo tomó el arpa entre las dos manos torcidas, cerró los ojos, la inclinó un
poco hacia él como si fuera a besarla y tocó. Hubo silencio. Excepto por el
tren que nos llevaba, indiferente, hubo silencio. Y hubo magia porque el arpa reconoció
el espacio en que estaba: su música era nuestra música. La tarareamos entre
dientes, sin sonido. En esa música popular, de canciones conocidas para todos,
el instrumento extraño se nos acercó, se nos hizo aceptable. Como las
guitarras.
La
semana pasada, casi hora pico. Yo leía. Y de pronto, un bosque empezó a
cantarme al oído. El sonido subía desde los pies, y bajaba desde el techo en
ondas interrumpidas, extravagantes, como un dibujo árabe o un bordado antiguo.
Levanté la vista. Busqué. Era difícil saber de dónde venía.
Un
muchacho grande, de camisa roja. Lo vi primero de espalda. Seguía el sonido con
los hombros. Cara ancha, pómulos altos, tocaba un tronco de árbol, un palo de
madera de cardón, grueso como un brazo, largo como una persona. Ahí adentro,
cantaba el bosque. Un bosque entero con pájaros y fieras y senderos circulares.
La cara del hombre también era bosque, los ojos cerrados, el ritmo hundido en
todo el cuerpo, el baile como una bandera enorme entre las manos.
Yo
hubiera querido aplaudirlo, el aplauso subía solo a las manos. No pude: mi
estación llegó antes de que terminara. Ahora creo que hice mal en bajarme.
El
tren fue música. Dos veces por lo menos: hace un año; ahora.
Yo
hubiera querido seguir al viejo del arpa, al joven del bosque. Seguirlos no un
vagón sino un día entero. Entenderlos bien para poder contarlos: el dolor; la
miseria; los horizontes demasiado cercanos, asfixiados. El tren como destino,
como condena, no como viaje.
Caminé
detrás el viejo un vagón. Dejé algo en el sombrero del muchacho del bosque.
Después seguí adelante, como siempre.
Los trenes tienen un mapa de mi vida. En esos pisos sucios, empapados de lluvia y de tiempo, en esos asientos incómodos, tantas veces inalcanzables, se abren historias mágicas.
A veces,
me pregunto si no tomar una de esas historias y seguirla. Sé que, si la
siguiera, llegaría una por una a todas las historias del mundo porque, como los
trenes, las historias viajan y se cruzan. Como los trenes, son infinitas.






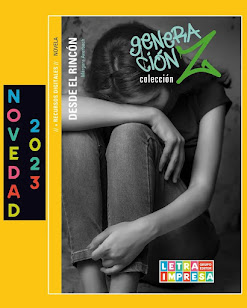
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario