3 de febrero de 2014
En Imbassaí, donde pasamos diez noches, justo frente a la playa, entre palmeras estaban el mar y el río y se hablaban uno al otro. El mar, entre verde y azul, de ese color alegre, casi (pero nunca del todo) amistoso, pero con olas, las que siempre tuve, sé que siempre tendré no miedo sino terror, espanto absoluto; el cielo, cambiante, capaz de ponerse violeta de lluvia y truenos (muy hermoso, a las tormentas no les tengo miedo) y después, bruscamente, azul y tranquilo; el agua tibia, tibia (como debe ser, no esa cosa congelada que hay que enfrentar en ciertas playas argentinas). Para mí, ese mar era no meterme al agua nunca excepto dos veces, como mucho, cuando se formó una piletita protectora en la que no podían entrar las grandes montañas de agua a las que temo. Pero unos metros más allá, doscientos, no sé, estaba el río Imbassaí, paralelo al mar. Y ahí, se decidía y entraba al océano. En ese lugar exacto, el "encontro entre el rio y el mar", había una playa de río, entre palmeras, una duna y una playa de mar, separadas por apenas 1 cuadra, menos según la marea. Ahí sí, en la playa de río, la vida era perfecta para esta enemiga de las olas. Sin corriente, lo crucé dos o tres veces a nado, me dejé ir mirando las palmeras y los peces que nadaban a nuestro lado, mirándome las manos bajo el agua transparente, mirando los pájaros zancudos que comían los peces y acechaban como felinos. Había un pájaro negro que volaba contra el viento (un viento que no dolía, que NO dolía como me duelen los del invierno o los de Mar del Plata) y parecía inmóvil en el aire, mágico, las alas enormes. Escribí así, mirando el mar, sin meterme (no le tengo confianza); buscando el río
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






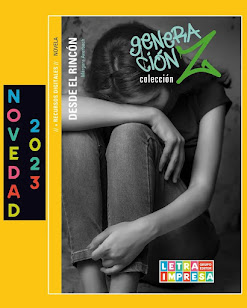
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario