Voy contar la historia de una higuera. De cuatro, una madre, una hija y una nieta transplantada, que me dio estos primeros cinco de la temporada. Antes: los higos me encantan. Tengo la desgracia de que las frutas que más me gustan son todas raras, difícil de conseguir, y de temporadas cortas y todas, todas menos el kiwi, en verano. Bueno, hay una excepción: la banana. Todas las otras --tuna, cereza, higo, durazno, damasco y dos inconseguibles, apenas recuerdos de dos viajes, lúcuma y pitahaya-- cortas, rápidas, las extraño antes de que se vayan. Las de invierno... no me gustan nada.
Como sea, la higuera. Cuando yo era chica, en la casa de Banfield donde todavía vive mi hijo había una higuera enorme. Yo la adoraba. Comíamos higos de las ramas todos los días en verano y hacíamos dulce de higos (que desde entonces, no puedo hacer y el comprado nunca termina de ser lo mismo). Higos negros, deliciosos. Mi mamá se cansó de ella. Atraía moscas porque no conseguíamos comer todos los higos y algunos se caían y se pudrían ahí. La sacó. Me acuerdo de mi rabia por eso. Pero antes de que la sacáramos, mi tío se llevó una ramita y la plantó en una quinta que tenía en algún lugar del Oeste, no recuerdo el lugar exacto: el Oeste es para mí un lugar ignoto y lejano al que no fui casi nunca y sigo sin ir. Esa higuera creció grande y hermosa allá y en algún momento, le pedí que me diera una rama de vuelta y la plantamos en la quinta que tenían mis padres acá a una cuadra, en Ezeiza. Cuando papá murió y vendimos esa quinta (mamá pensó que era mejor achicarse y, sobre todo, supongo que le traía recuerdos que no toleraba) y nos mudamos a esta --a una cuadra--, me llevé ese arbolito que apenas había empezado a crecer y lo planté acá. Le llevó muuuchos años fructificar. No era un buen lugar, ahora me doy cuenta. Pero este año, me promete mucho... Estos son los primeros. Esta noche, postre. Y con el gusto maravilloso de la infancia.







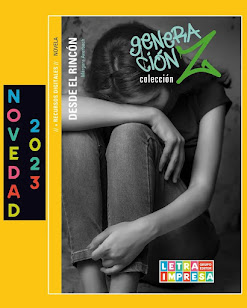
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario