A mí me gustó mucho pero nos pasaron dos cosas más o menos frustrantes: una, no había un alma (como en casi todos los lugares a los que fuimos..., ¿el invierno, vio?) y todo estaba cerrado. Y realmente queríamos comer. Fue uno de esos días en que nos dimos cada vez más cuenta que comer tipo 2 de la tarde no se puede, no en Sicilia. Te quedás sin almorzar y los que me conocen saben que yo no puedo. Mis hijas tampoco, creo. Así que terminamos metiéndonos en un sucuchito que parecía lindo a comer arancini, como Montalbano, el detective de Sicilia que seguimos en la televisión. Fue un desastre. El queso estaba rancio, en fin..., fue un horror y de todos modos, no teníamos mucho lugar donde elegir. Dos, compramos algunas cosas en un local maravilloso que tenía licor de pistacchio, licor de almendras, pasta de almendras (me vuelve loca), chocolates con lo que una quisiera, vinos, pastas saladas (de esas que les gustan a los demás, a mis nenas y a Odi). Compramos mucho y yo lo llevaba de vuelta. Y sí, yo creo que las cosas me odian. Escribí un cuento al respecto: Las cosas, el gato y yo, sobre lo que es vivir siendo torpe..., cuando las cosas se te rebelan y te sacan la lengua. Se me cayó la bolsa con todo eso y se rompieron las botellas de licor. Me dio una furia terrible. No podía explicarlo pero me sentí realmente mal. Se me pasó un rato después..., un rato, lo confieso.
De Érice me quedaron esas calles fabulosas, de novela, dibujadas y perfectas y esa soledad de las alturas.


















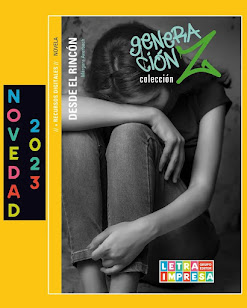
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario