17 de abril de 2017
El 17 de abril, en otros tiempos lejanos, anteriores digamos al cambio de siglo, cumplía años mamá. Los últimos trece, los del XXI, ella no fue ella y sigo diciendo que fueron demasiado largos para mí. Pero hoy 17 de abril, me acuerdo de esa vez en que defendió a una amiga (que papá, todavía más perfeccionista que ella, si es que eso es posible, había considerado... mal, por decir algo) y me dijo que estaba muy bien que yo tuviera amigos, que yo sí los tuviera (ella no, quería decir). O del día en que, después de la muerte de papá, me confesó que tenía un amor. Lo hizo como si pensara que yo iba a enojarme y yo me sentí tan agradecida, tan feliz, porque eso significaba vida, porque era una demostración de su capacidad para seguir adelante. Ella era tan parecida a mí en eso: no toleraba la soledad. O de la última vez que tuve un contacto real con ella (digo, personal, verdadero..., porque el Altzheimer la convertía en algo que yo no conocía y que me era, me es imposible alcanzar o sentir): estábamos en su casa y ella, que no hablaba hacía mucho, abrió la mano y me arregló un pliegue de la ropa. El gesto era tan suyo, tan mamá, tan poco mío. Un gesto que siempre me había irritado porque toda la vida yo amé, amo y supongo que siempre seguiré amando el desorden, el caos, que para mí es el lugar de la creación; porque siempre me fue intolerable no solo hacer orden sino vivir en él, el orden me es irrespirable. Ese gesto me conmovió ese día (sé que era invierno, la ropa era la que odio, gruesa, incómoda, pesada) aunque seguramente ella no sabía que yo era yo (hacía años que no me reconocía). El gesto me llegó para siempre porque en ese gesto, durante un segundo, menos, ella sí era ella de nuevo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






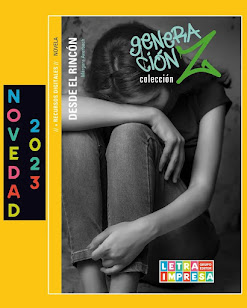
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario