Los 31 de diciembre eran mi fiesta. Ese día comíamos afuera, no muchos más que los siete que éramos cuando yo era chica (mis padres, mi hermano, mi abuela, mi abuelo y mi tía abuela, los que vivíamos juntos), y había quedarse hasta tarde y comer despacio y el aire era blando y hermoso y tibio y charlábamos y comíamos chocolate y tomábamos gaseosas (eso nunca se hacía en casa en días comunes) y había regalos para todos y luciérnagas. Me acuerdo muy bien de la primera vez que conseguí quedarme hasta las 12 de la noche. No sé qué edad tenía exactamente ni qué pensaba que pasaba a esa hora en las noches de Año Nuevo, pero creía que pasaba algo: un cambio de color, una marca en el cielo oscuro que yo no veía nunca porque estaba durmiendo, una ráfaga de perfume, una bandada de pájaros en la noche. Algo. No hubo nada y esa fue la primera vez que pensé en los períodos que impone Occidente a la idea de tiempo (horas, años, segundos, minutos), y me di cuenta de que el tiempo era otra cosa..., algo más perpetuo y suave, más permanente. Al principio, me desilusionó, claro. Después, no. Ahora, cuando me quedo hasta tarde y miro los fuegos artificiales (a mí me encantan, la verdad sea dicha) que tiran otros a las doce y brindamos con amigos y repartimos regalos, porque lo seguimos haciendo, pienso que ese esfuerzo por marcar un día que en realidad es cualquiera es hermoso de nuestra parte y que está bien contar historias que no son y saber que por debajo, el planeta, mi único dios, respira todavía y sigue sembrando sus ciclos a pesar de nosotros.
Un año mejor para el que viene, ya que lo dividimos en dos noches, un año más entero, menos cruel... Con eso bastaría. Y sí, sí, también hablo de política.



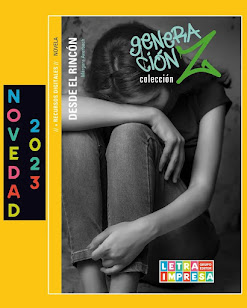



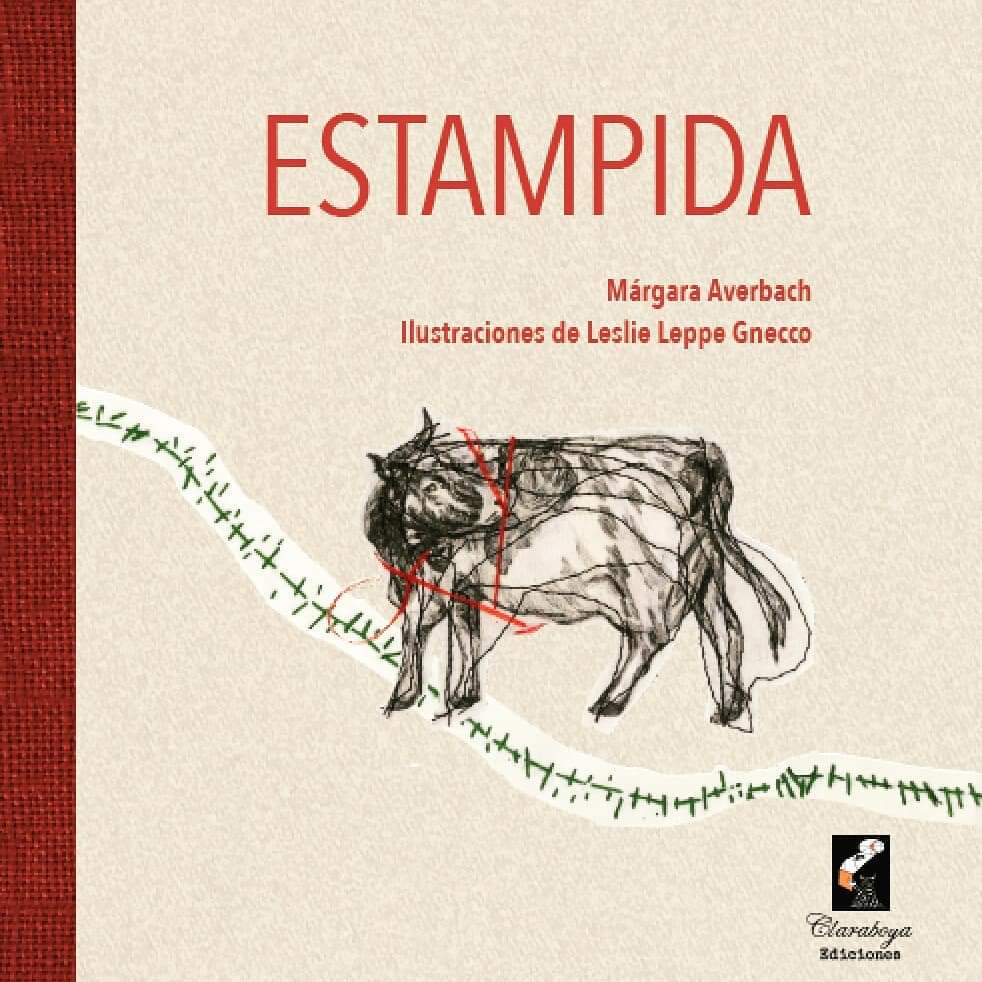
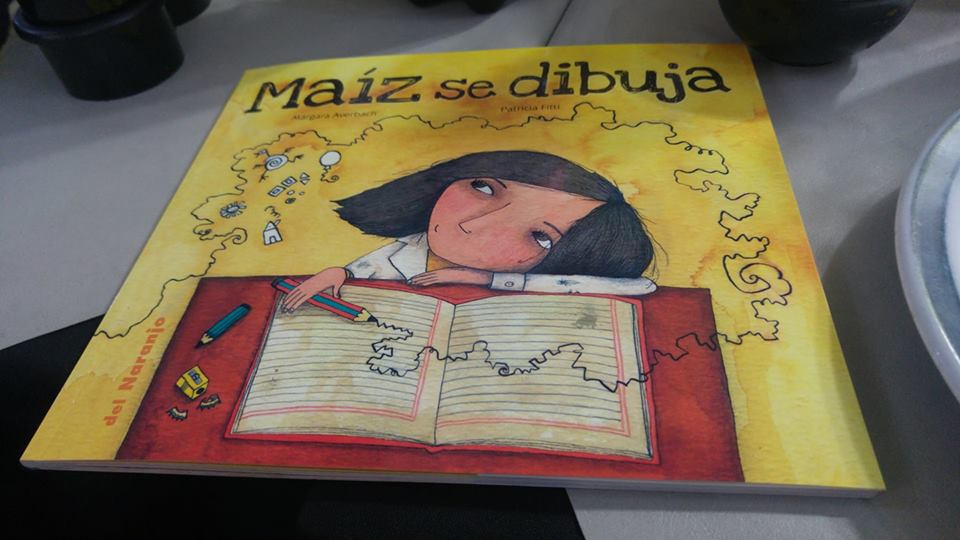
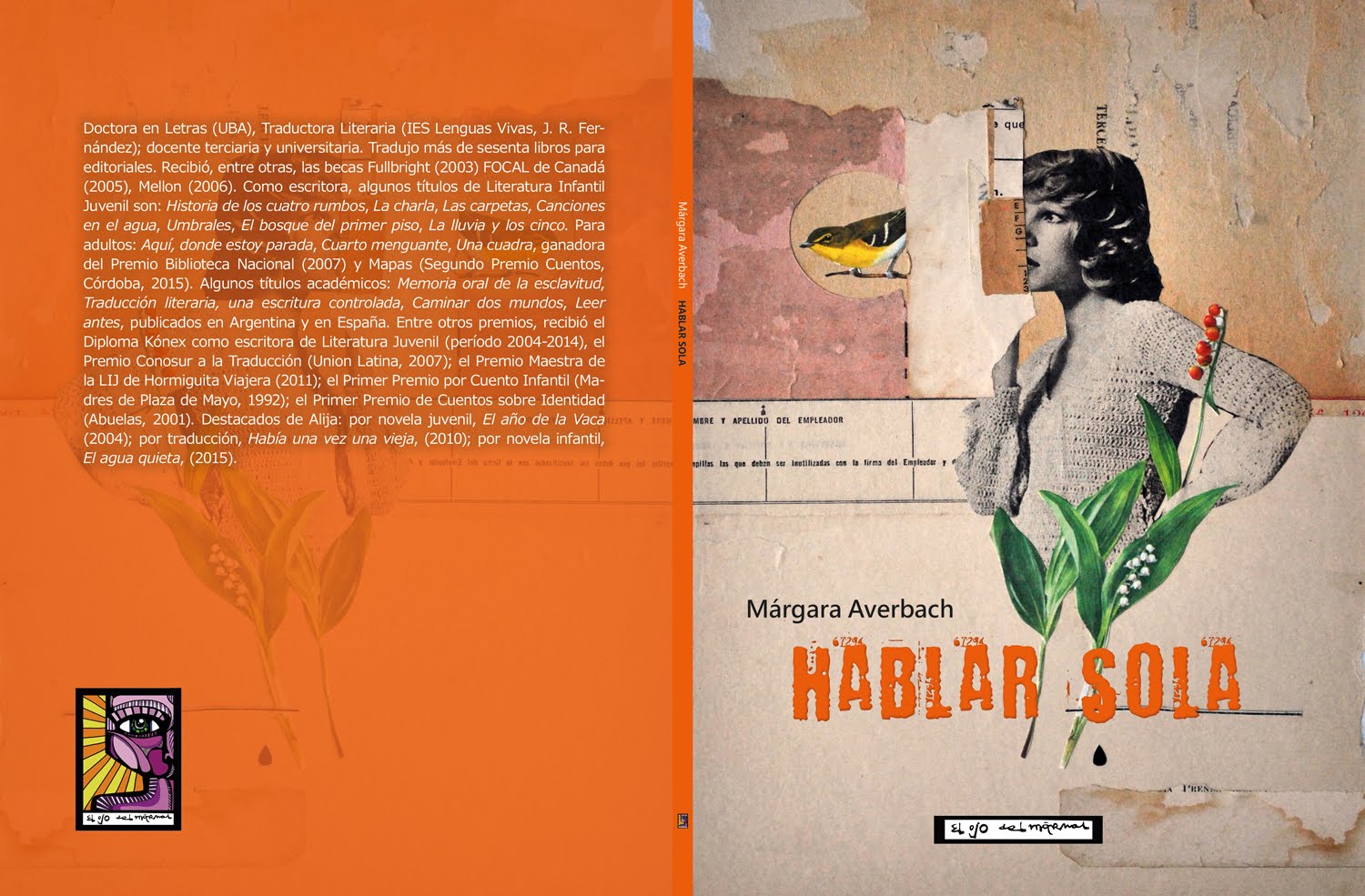
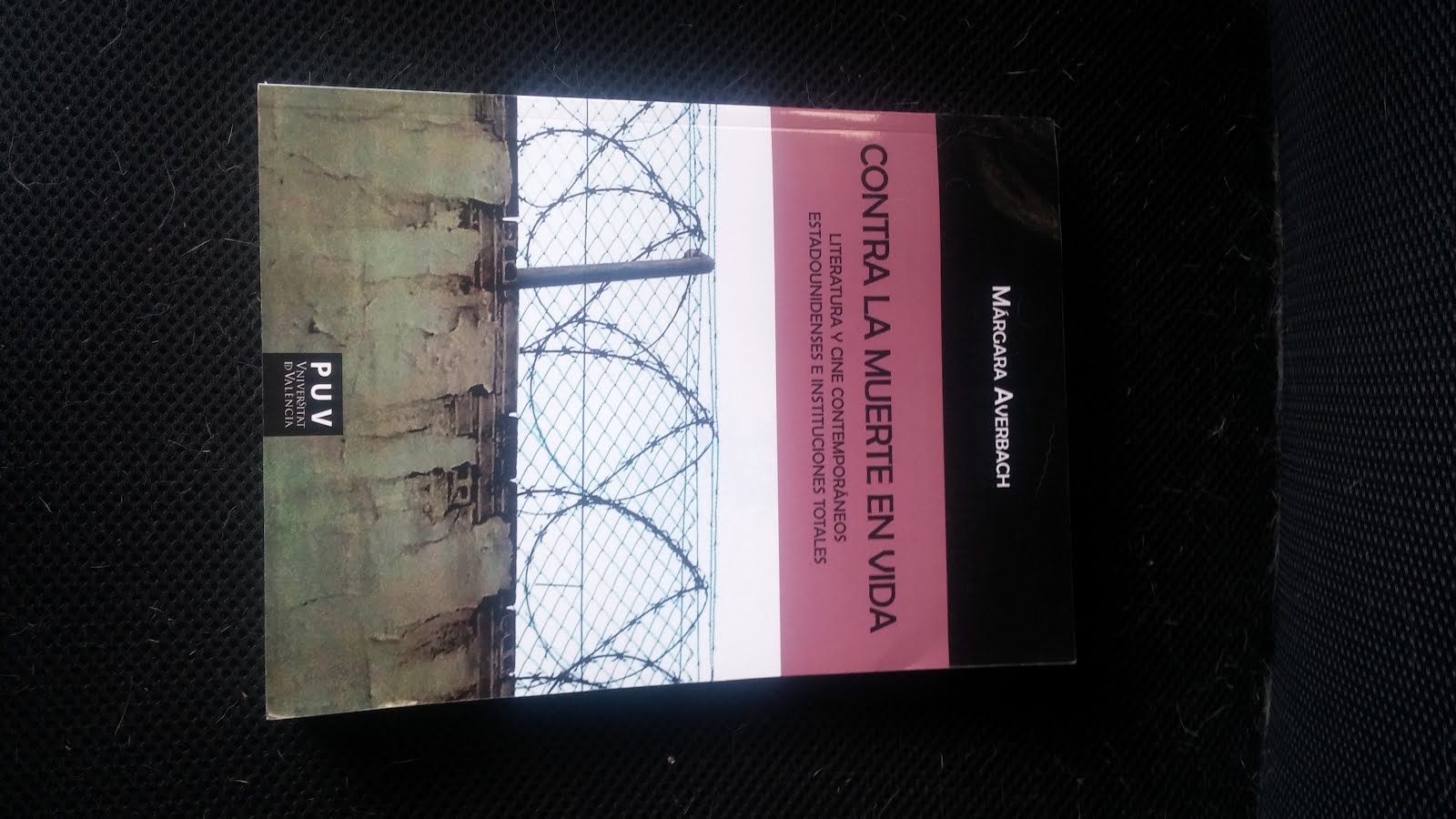
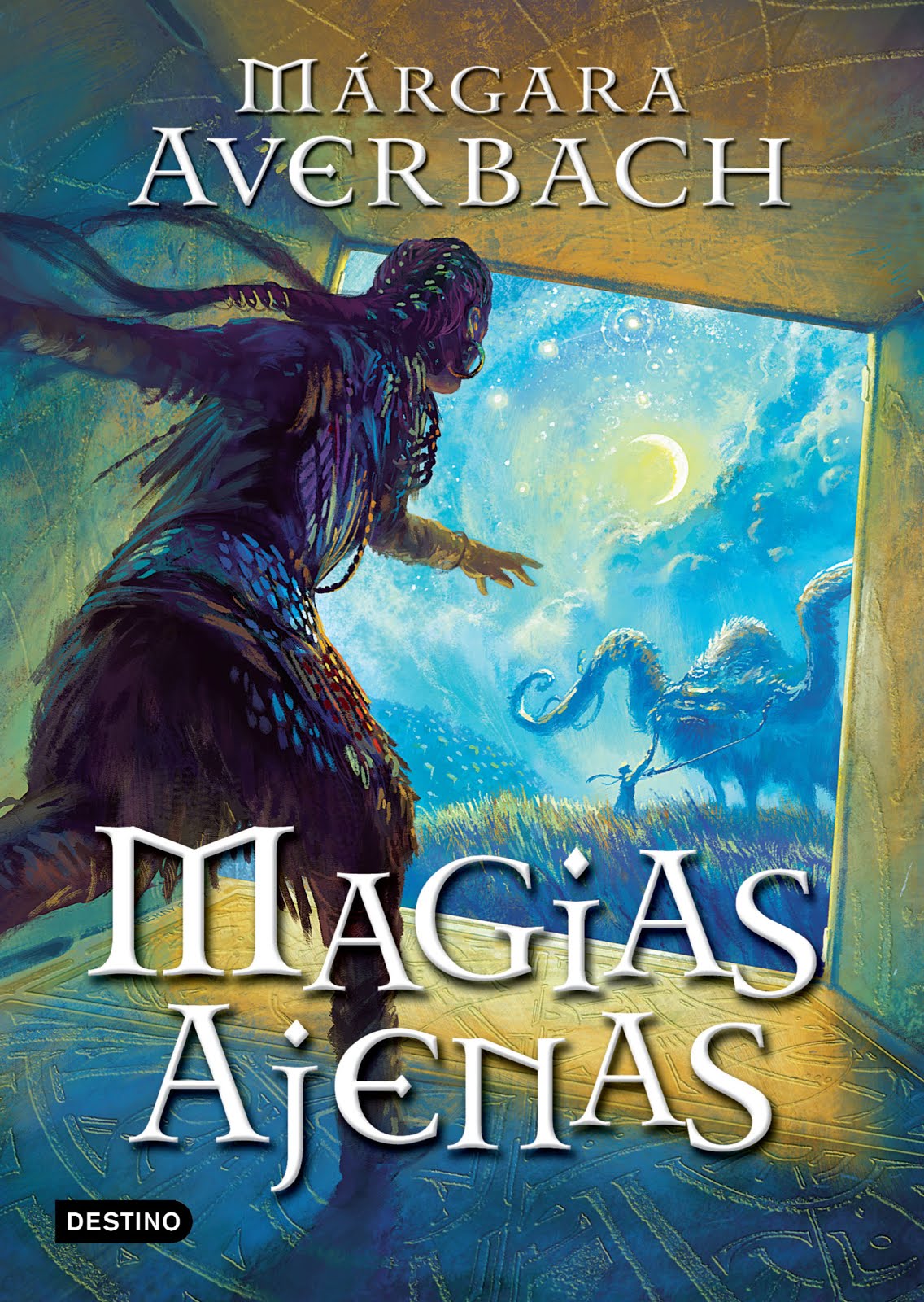
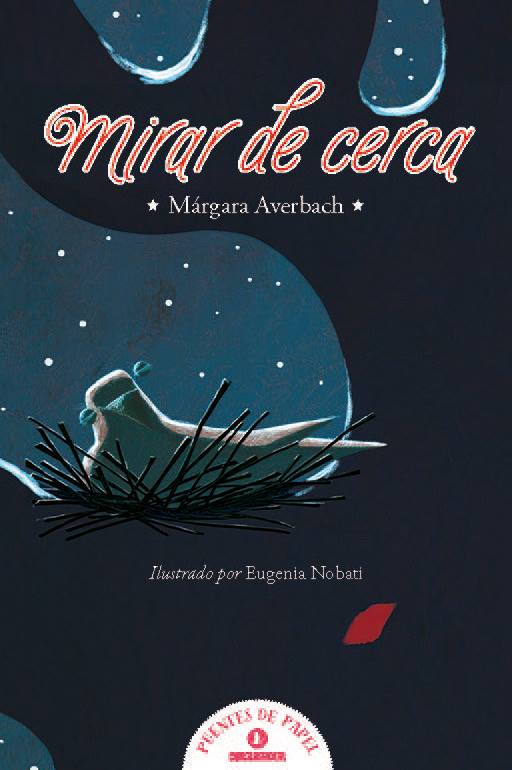


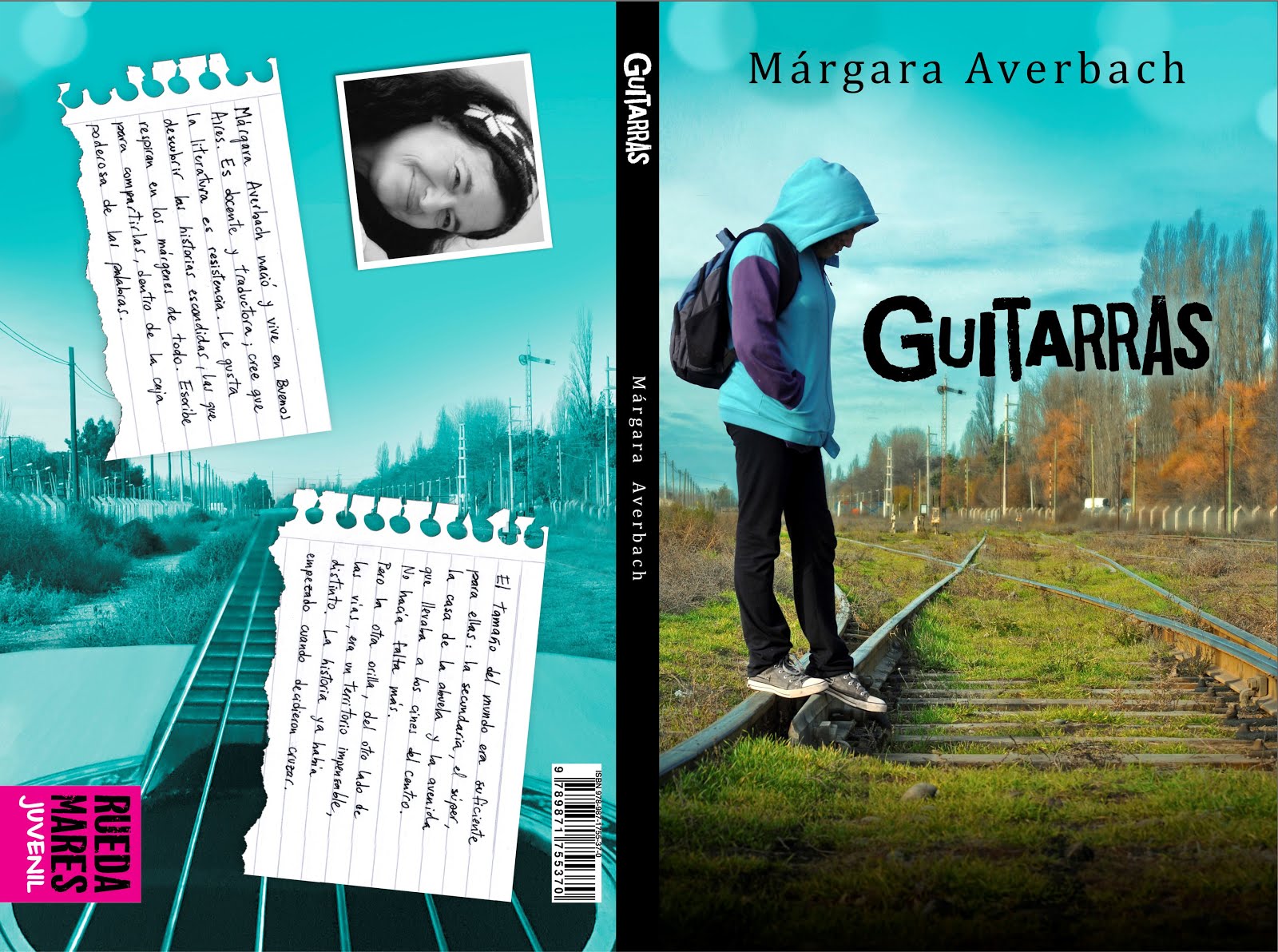

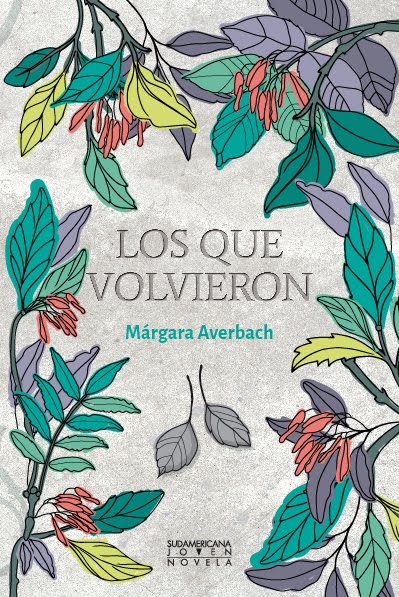

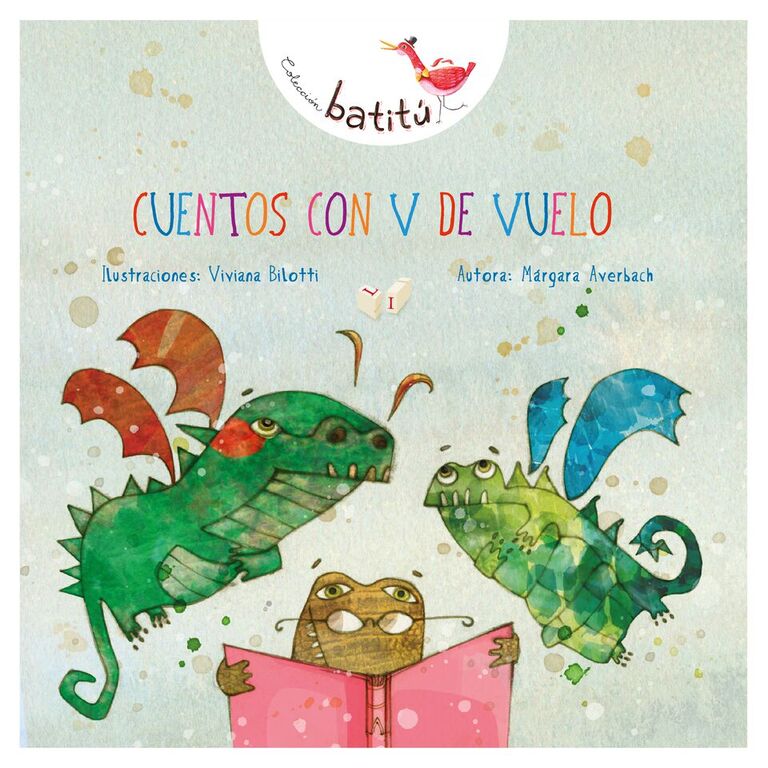


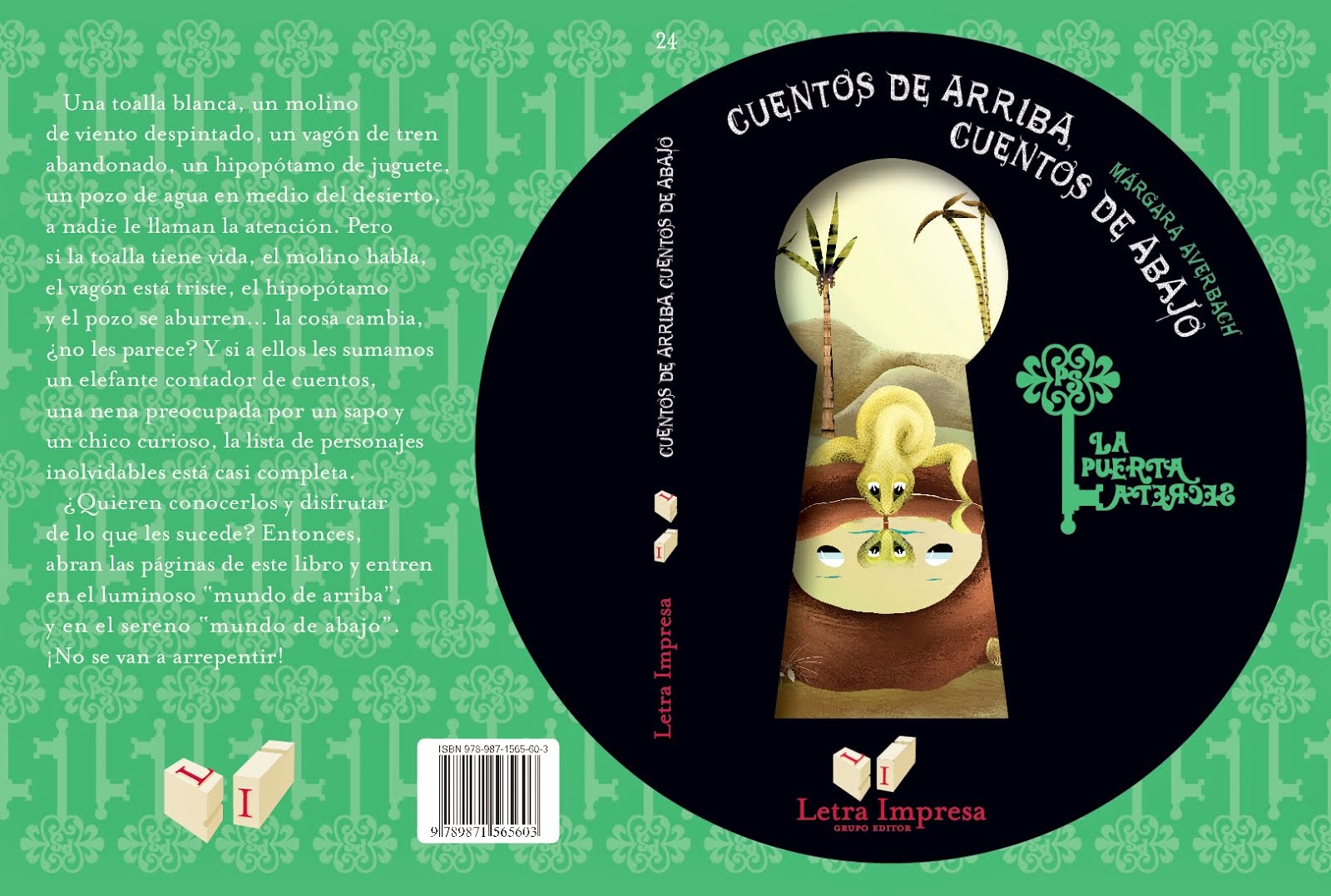



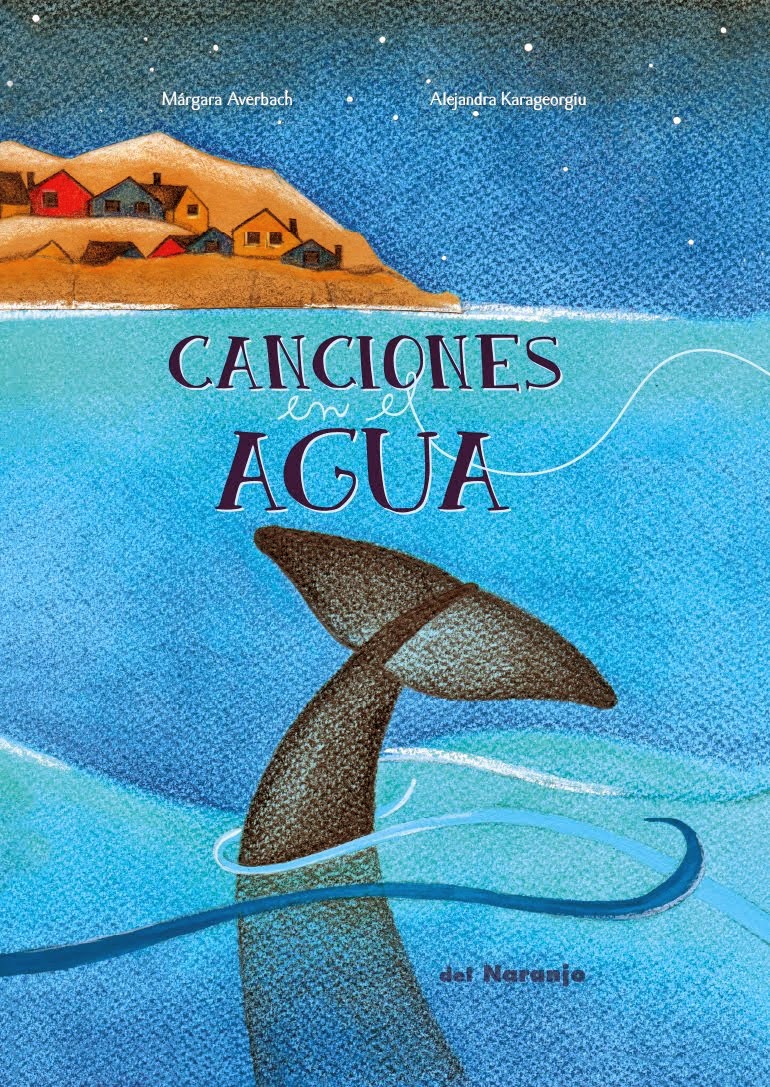
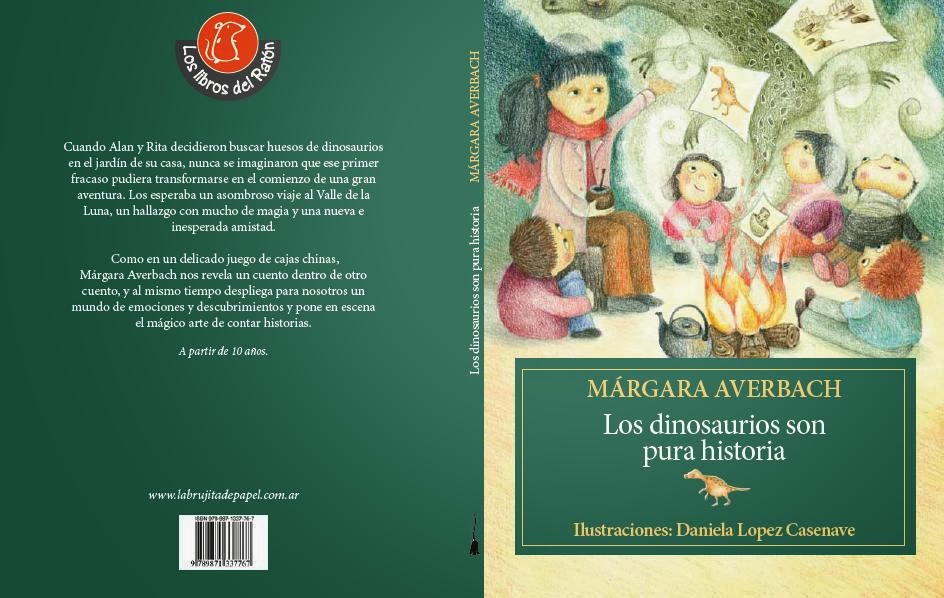




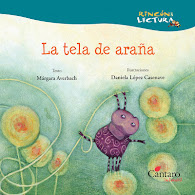













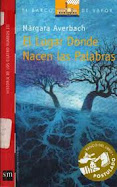





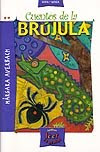


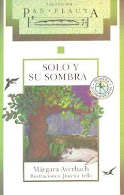



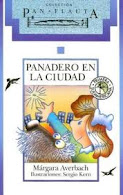






No hay comentarios:
Publicar un comentario