El camino de vuelta en el espejo
A Tostado, mi pueblo de infancia.
(Publicado en la Revista Feminaria).
Ya me olvidé de la ciudad. Treinta años ahí dentro y ya me olvidé. No sé por qué pero eso me asusta en lugar de alegrarme.
En el camino, no hay nadie. El sol se clava en el violeta del pavimento, adelante. El calor es lo primero que recuerdo. (Así, lo sentía entonces, exactamente así: en la cara, como una bofetada amistosa). Echo una mirada a mis ojos en el espejo. Respiro hondo. Son los mismos ojos que (se miraban en el charco sucio del tanque australiano cuando nos bañábamos. Los que subían por la huella, esta huella, hacia la galería fresca del rancho, los que se abrían en una carcajada cuando mi hermano, de pie en el chiquero, imitaba a los chanchos recién nacidos, rosados, indefensos, los acariciaba con la mano entera y regordeta y los levantaba. Era siempre el mismo ritual alegre. Upa, decía, y ellos chillaban con una nota increíble, aguda,) que a veces, vuelve a mí en los sueños en la boca de un animal fabuloso o de una cantante de ópera, sí, esa nota, indecible, indescriptible, con una exactitud que me quita el aliento cuando me despierto. (La furia de la chancha madre era inmensa). Me acuerdo de ella. Era (una chancha de dos colores y cuando oía el chillido de sus hijos, los ojitos se le ponían duros como piedras y mi abuelo venía corriendo desde la casa, levantaba a mi hermano y lo sacaba del chiquero como a un enorme pan, bajo el brazo, mientras gritaba, más furioso que la chancha No hay que jugar con los chiquitos, es peligroso, ¿entendiste? ¿En-ten-dis-te? Pero era tarde: yo ya me había reído a carcajadas mientras miraba la bolita rosada del chancho bebé entre los dedos de nene de mi hermano, más chicos que los míos y escuchaba la nota indecible, el pedido de auxilio que no comprendía).
La sonrisa en el espejo también es la misma, pienso.
Más arriba, en la frente, hay una arruga sola, dura, ancha como el camino en el mapa. Y claro, ahora necesito un mapa para venir. Lo tengo ahí, abierto sobre el asiento negro. No porque no me acuerde. No podría acordarme: nunca supe venir. No me hacía falta. En ese entonces, (yo iba atrás, en la caja de la estanciera marrón, jugando con el polvo infinitamente fino que se colaba entre las maderas del piso como si fuera humo. Conocía las curvas, sí, pero las conocía con los músculos, no con los ojos. Eran el momento de derrumbarse sobre mi hermano o tropezar con las sandías inmensas, o gritar y pisar la barra de hielo envuelta en frazadas y decir la mentira de siempre No lo hice a propósito. Yo no miraba jamás por la ventanilla: afuera estaba el mundo y yo ya lo conocía). Entonces, (yo creía que ese campo desierto y caliente era todo el mundo. Que más allá siempre sería lo mismo).
Ahora el mundo viene conmigo. El camino es del mundo, el camino que no es de este lugar de tierra y viento. Ya no hay polvo. Entonces, era (una doble huella de tierra pura con una montaña verde en el medio, una montaña que a mí me parecía inmensa. Y cuando llegábamos al lugar caliente, inhóspito y seco que yo inventaba verde y blando y bueno), --ah, eso también, ya no podría decir “verde y blando y bueno”; sé demasiado; necesito ironía para decirlo, ahora es casi una broma: me veo, entonces, (la mirada) demasiado (limpia; el abuelo paraba su enorme caballo colorado en medio del campo recién sembrado y disparaba; un mar de palomas se alzaba a su alrededor, una ola seca, y para mí, entonces, el ruido de esas alas era intenso, bello,) no había nada terrible en ese mundo, nada discordante; ahora, veo el grano perdido, los picos hambrientos, la desesperación amarga en los labios finos del hombre con el rifle en la mano, ese hombre que yo quería tanto, sin saberlo; veo el odio feroz que había en él contra todas las alas y todos los pájaros, veo las palomas muertas después de la batalla. Veo. Entonces, (el polvo era un tesoro. Y cuando llegábamos, yo pasaba el dedo por las ruedas, la tierra delgadísima, seda fértil, magia pura, verano en polvo y dibujaba con ella). Ahora la ruta es una recta violeta, caliente. Pavimento. Nada de niebla marrón en el aire (cuando llegábamos, había risa y olor a caballos y estrellas más grandes que en Buenos Aires).
Adelante, el brillo del charco al que no se llega nunca. Me miro las mejillas rojas. Hace calor. ¿Así era yo después de un rato de trote detrás de las ovejas oscuras? ¿Era yo la nena de la foto en la petisa tobiana? Si me acerco mucho al espejo, si miro solamente la mejilla húmeda, tal vez sea la misma. Y como no creo que nadie me espere adelante, como por primera vez en treinta años, no tengo apuro ni horarios, me paro. Un poco al costado del camino, sobre la banquina quemada de soles y sequía. El silencio baja de pronto como un chaparrón de luces. Oigo las cigarras. Me miro para ver cómo llega ese canto rubio, ahora, después de tanto tiempo.
No, la boca está distinta. (Era una boca indecisa, la mía), entonces. (Yo la llenaba de muecas, de sudor, del agua sucia del aljibe, del jugo rojo de las sandías que venían con nosotros y con la barra de hielo en la caja de la estanciera. Probaba convertirla en beso, en grito, en rabia. No la conocía). Entonces, (mi boca no jugaba con palabras. Las palabras eran algo serio. Eran mi rama para encontrar el agua, mi olfato para seguir al puma a caballo hasta el monte de talas).
Ahora, me miro los labios y empiezo a imaginar frases para decirle al que venga a recibirme a la tranquera, si alguna vez la encuentro, Disculpe, yo viví acá hace años, me gustaría entrar un momento si a usted no le molesta. No. Qué estupidez. Parecen frases de película. La nena de la boca indecisa no hubiera ensayado frases. Ella (era capaz de seguir las huellas de los pumas hasta el monte y de entrar en el monte tras ellas, aunque estuviera prohibido. Había tanta emoción en la palabra “puma”).
No soy la misma.
Pero cuando miro las manos aferradas al volante, el meñique torcido de las brujas, son las manos que (acariciaron las crines de mi caballo oscuro cuando vi al puma sobre el árbol. Las manos que se acordaron de lo que había dicho el abuelo. Para calmar a un caballo asustado, hay que hablarle). Y estas manos (se acordaron de que las palabras no importaban, sólo el tono y el roce y la calma). Estas (manos se agitaron contra el viento de la estanciera en marcha para despedirse, la última vez, como siempre). Estas manos (se durmieron sin mirar atrás) porque no sabían que ésa era la última huella. Que ese día no era Hasta luego. Que era Hasta nunca, hasta dentro de treinta años, cuando no sepas si sos la misma, si viviste ahí, si eras.
No hay caso, le digo a la del espejo, con rabia, no entiendo este mapa. No lo entiendo. Hay demasiados caminos, demasiado puentes donde debería haber tierra y campo y alambrados. Cierro los ojos. El papel es blanco sobre el asiento negro y el sol me duele.
Cuando los abro, allá adelante, en el agua falsa del charco al que no se llega nunca, está (mi petisa tobiana). Y yo sonrío, busco la llave, arranco. (Tal vez, si me apuro un poco, si miro adelante, pueda alcanzar a la nena que galopa en esa nube de polvo con una mano en el cuello cansado del caballo oscuro y la otra en las riendas y todo el tiempo del mundo porque ya está llegando a casa y es verano y faltan décadas para la cena.
15 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






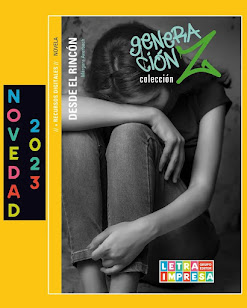
































































1 comentario:
1..2...3 probando.
Cariños, vivi!
Publicar un comentario