Un pájaro en el alambrado
La conocí en el banco de remates. Aunque ahora te parezca difícil de creer, a mí me gustaba mucho ir al banco, recorrer los pasillos en ladera, mirar las cosas que se vendían y entrar a los remates a ver las caras de los compradores. Todavía me gustaría si pudiera, si tuviera tiempo, si... Muy por debajo de la capa de adulta que ven mis hijos a mi alrededor, hasta mis amigas a veces, sigo siendo como era.
Y era la que iba al banco con mamá, dos, tres veces por semana. Una era solamente para mirar. Las vidrieras del viejo banco se han convertido en una imagen borrosa, absurda casi. Eran de madera creo, madera oscura, una fotografía inmóvil que se mezcla con el Almacén de Ramos Generales de mi abuelo y los cajones donde se guardaba el grano que me gustaba tocar en secreto. Pero del nuevo banco me acuerdo bien. Sigue ahí, disminuido, tan chico ahora que me dio pena la única vez que volví, hace un año más o menos.
Cuando iba con mamá, cada vuelta al laberinto de pasillos era una promesa infinita, como después fueron para mí las librerías de viejos. Ahí me reconozco. Sí, íbamos a buscar tesoros. A mí, que tenía quince, dieciséis, veinte años, me parecía fáciles de encontrar. Creo que nunca dejaba de sentir que me esperaba algo maravilloso en el rincón de alguna vidriera, y creo que siempre salía con la idea de que lo había encontrado. Era una sensación poderosa, cierta tensión en el aire. No hablábamos en voz alta. Nos tocábamos con el dedo y señalábamos. Y parte de la alegría del momento era saber que seguramente el tesoro de una no significaría nada para la otra.
Me acuerdo de un caballo, un caballo de bronce. Yo hubiera dado todo lo que tenía por romper el vidrio y llevármelo. Me quedé quieta y lo miré: el cuello reunido, las crines leves, arremolinadas en un viento sólido y amarillo, parte de esa combinación improbable que sólo puede aparecer en un caballo de metal o de mármol, los ojos enloquecidos que siempre me aterrorizaron cuando me atrevía a montar pero que de abajo tienen la belleza del relámpago. Toqué a mamá con el dedo, en el brazo. Ella tenía puesta una blusa azul que usaba mucho en ese tiempo y que después desapareció de pronto de su vida, como pasa casi siempre con la ropa. Me miró desde la vidriera de enfrente y vino hacia mí y antes de que ella me dijera con el tono casi burlón de siempre (aunque hacía lo posible para borrar la burla, la burla seguía ahí, como un resplandor en el fondo de una taza a la luz de las velas), ¿Te gusta eso?, yo ya sabía que no le gustaba.
Pero eso era parte de la alegría, sí, porque en el espacio infinito del banco de entonces, los tesoros de uno no eran los de los demás. Y a mí, después, a la noche, me gustaba tratar de entender por qué. Pensar qué había en ese caballo de bronce que lo hacía imprescindible para mí y qué de la cabeza elegante de un mármol con olor a Grecia conmovía a mamá hasta las lágrimas.
Siempre me iba del banco con una opresión agradable, intensa, un deseo casi feroz de tener lo que había visto, la cosa que me había llamado desde las vidrieras con una voz personal, íntima. Consumismo, sí, pero la sensación de que la vida no era posible sin eso era dulce, casi una droga. Y yo sabía que era temporaria. Sabía que se me pasaría en dos, cuatro días, que en ese tiempo me olvidaría de la voz y de la cosa y sentiría que había valido la pena ver el tesoro, aunque no hubiera podido comprarlo.
A veces, volvíamos. A veces, íbamos al remate, nos sentábamos a un costado y mirábamos ese espectáculo extraño donde las palabras eran todas del hombre del martillo (como le había puesto yo la primera vez; muy chica todavía y así seguíamos llamándolo), todas excepto los nombres de pila que tenían que decir los que ganaban (así pensaba yo a los compradores). Volvíamos sólo cuando mamá creía que uno de sus tesoros era posible. O uno de los míos. Volvíamos a comprar y mientras ella esperaba que saliera lo que queríamos, yo pensaba qué haría si estuviera sola y tuviera que levantar la mano y hacer una oferta. Suponía que no sería capaz de hacerlo. Y si lo hacía, y ganaba, en medio del espanto, mientras todos me miraban, cuando el hombre del martillo me preguntara desde su mesita alta, Nombre, yo no iba a poder pronunciar ni una sílaba. No en voz alta.
Sabía que los nombres no siempre eran reales. Mamá nunca usaba el suyo. Decía el mío o algún otro y ésa era otra dimensión del banco; la forma tranquila, irreverente y alegre en que triunfaba la mentira en los remates.
Nombre, señora, usted, en la A5.
Laura.
Laura en la A5.
A mamá no le temblaba la voz y el señor del martillo no dudaba ni un instante. No le preguntaba de nuevo. Creía. Laura, en la A5. Y yo me preguntaba si Carlos en la B7 y María Inés en la C2 se llamaban realmente así. Si el día en que yo dijera mi nombre, también podría mentir con ese tono tranquilo, indiferente, natural. Como si nada.
Después, a los dieciocho, a los veinte, empecé a ir sola. Sola o con mi novio de turno y levanté la mano y me puse roja y dije nombres que no eran. Pero dudaba. Me temblaba la voz. Selva. Mara. Lara. Sol. No sonaban bien. Una vez el hombre del martillo me miró casi escandalizado porque tardé un poco en contestarle, como si no supiera mi nombre. Ahí era peor dudar que mentir. Yo sabía dudar; decir mentiras me costaba un poco. Y me llevaba un rato tranquilizarme. A veces, cuando venía el cobrador y me llamaba en voz baja, ¿Selva?, yo no reaccionaba. Yo no era Selva. Me costaba hacer el gesto, pagar, como si eso fuera una confesión.
Así que ya tenía historia en el banco cuando la conocí. No iba tan a menudo ahora, compraba cada vez menos pero seguía buscando tesoros. Seguí buscando tesoros mucho después, cuando dejé el banco y los remates y hasta las librerías de viejo pero, entonces, tal vez porque estaba sola y en ese momento de la juventud en que nada parece posible y todo es frío y eterno, desde el suelo hasta los zapatos, ella se tragó mis tardes de agua como una alcantarilla y yo la dejé hacer.
No me arrepiento.
La primera vez que la vi, estaba de pie frente a una vidriera del primer piso. Llovía y hacía calor. Uno de esos días de noviembre en que el verano viene a pesar de las nubes y las ráfagas y la oscuridad del cielo. No había mucha gente en el banco. Demasiada lluvia para venir a perder el tiempo investigando restos de otras vidas, libros de tapa dura, estatuillas de marfil, joyas, muebles usados, cuadros.
El primer piso era el lugar de los milagros para mí. Abajo había cosas más caras, más grandes, más importantes. Los tesoros de abajo no eran para nosotros. No volábamos tan alto. Abajo era para mirar. Arriba, tal vez...
Ahí estaba ella. Una chica más grande que yo, morocha, despeinada, petisa, con la cara contra el vidrio. No sé por qué me paré del otro lado del pasillo, como mamá el día del caballo de bronce. Tal vez sentí la tensión, el deseo. Ahora, que conozco la historia, o una parte de la historia por lo menos, me imagino esa tensión como una cuerda transparente pero visible en el aire, retorcida, poderosa como el brazo de un hombre en una pulseada. Pero no sé si la vi realmente. Sé que al principio fue curiosidad, mi curiosidad de siempre por los tesoros de otros. Las cabezas griegas de mamá que a mí no me decían nada, mis caballos reunidos que a ella le parecían vulgares. Así que miré.
Para entender los tesoros de los otros hace falta una historia. ¿Por qué le gustaban a mamá las cabezas de mármol? ¿Por qué se construía la cuerda de deseo, de falta en el aire con ese objeto y no con otro? ¿Qué miraba esa mujer en el banco en esa tarde de lluvia?
Me acerqué despacio, fingí mirar una fecha de remate en la vidriera. No había mucho para ver. Una muñeca de porcelana con traje holandés; tres marfiles con curva, los colmillos claros, bellos, convertidos en mandarines de bigotes grandes y doncellas de manos plegadas; una colección de libros de arte un poco ajada, tapa dura; un florero de bronce oscuro, con asa; un cuadrito de marco manchado; una guitarra eléctrica. Anoté la fecha de la guitarra y mientras tanto miré de reojo a la mujer. Vaqueros, remera blanca y gris, un gran bolso negro. Los ojos fijos en el cuadro. Húmedos. Un cigarrillo en la mano.
El cigarrillo no me gustó. Yo no fumo, no fumé nunca. El cigarrillo es como las cabezas de mármol. No lo entiendo. No sé por qué no me fui. En general, si lo primero que veo de alguien no me gusta, pierdo la curiosidad. Tal vez me quedé porque la cuerda seguía ahí, en el aire. Así que miré el cuadro que ella está mirando.
Está en mi casa ahora. ¿Te acordás? Encima de la cama de Nahuel. Es el mismo pero ahora tiene otro marco. Tuve que sacarle las manchas marrones. El banco, la tarde de noviembre, la lluvia, los dos años que siguieron venían con esas manchas. Me pareció que si cambiaba el marco, el cuadro sería otro y elegí uno negro, trabajado, casi español. El cuadro cambió pero es el mismo cuadro de esa tarde. Nunca lo hubiera considerado un tesoro sin el otro extremo de la cuerda, la raíz en el brazo, la pulseada. No lo hubiera mirado sin Elena.
No sé si te acordarás de él, del cuadro, digo. Es un paisaje. Los paisajes son olvidables en los cuadros. No hay retrato, no hay expresión, no hay colores brillantes, casi no hay foco. Un campo, un cielo muy gris, un charco de agua embarrada, pasto corto de invierno. Un alambre de púas. En cada tramo de la cerca, un poste irregular que huele a árbol todavía y no a fábrica, un poste inclinado, verde de musgo y abandono. Sobre el alambre, solo, un pájaro marrón oscuro, seguramente un gorrión. Demasiado lejos para saberlo con seguridad.
Nada más.
Pero estaba bien pintado. Tenía una tristeza profunda, monótona y blanda que sólo entienden los que alguna vez vivieron en el campo. Por eso pensé que ella y yo teníamos algo en común. Que yo entendía.
El cuadro no estaba firmado. Miré la fecha del remate. Cuatro días. Y la base. No era alta, de eso me acuerdo. Marco deteriorado y saltado, decía la tarjeta. Me acuerdo del número de lote. 16467. Se me quedó grabado, a mí, que no consigo acordarme ni de mi propio número de teléfono.
Esa tarde de noviembre, anoté todo y salí al aire tibio, a la lluvia, al casi verano. Tenía tiempo. Caminé por la 9 de Julio mirando las palomas y las tipas recién brotadas y los perros de todos colores en las plazoletas. Creí que eso era todo.
Volví al remate. No es tan raro que volviera. En esos días iba mucho a los remates, me sentaba en A6 porque siempre me gustaron la A y el 6 y escuchaba nombres y miraba caras y manos levantadas y trataba de adivinar por qué ese jarrón era un tesoro para la mujer de pelo batido y traje gris y por qué el gordo de corbata azul quería tanto el bandoneón con bordes de nácar. No era raro que yo fuera al Banco, me sentara con la lista de lotes en la mano y esperara hasta que no quedaba nadie y entonces me levantara con los dos o tres comerciantes que siempre compraban mucho y los saludara (los últimos siempre se saludaban en los remates, demasiado pocos para encerrarse en sí mismos como se hace por las calles de una ciudad).
Pero hubo detalles raros ese día. Por ejemplo, ¿para qué llevé dinero? No había encontrado ningún tesoro que yo quisiera. Tal vez no sabía que lo había encontrado. Pero entré en la sala 2 y me senté en A6 y pensé un nombre. Eso también era raro en un día en que no pensaba comprar nada. Ni siquiera creo que pensara en ver a Elena de nuevo (entonces, ni siquiera sabía que se llamaba Elena). Pensé en un nombre. El mío, no. Selva, el que daba siempre, tampoco. A mí me parecía que algunos de los hombres del martillo me conocían pero no creo que supieran cómo me llamaba. Siempre preguntaban: ¿Nombre? No decían, como con los comerciantes, Hugo en la B4. Esperaban a que yo dijera el nombre en voz alta para repetirlo. Tal vez apostaban entre ellos si yo diría el mismo nombre de la última vez. Tal vez se desubicaban conmigo, tal vez yo era una cara conocida, una cara con demasiados nombres.
Cuando iba a comprar, yo no dejaba nada a la inspiración del momento. No hubiera podido. Tenía que ensayar el nombre antes. Y ese día pensé uno diferente. Un nombre que no se parecía a mí. Clara en la A6, me dije mientras me acomodaba. Eché una mirada alrededor antes de leer la lista de objetos y entonces, la vi.
Ahí estaba, En la B2. El mismo vaquero, una remera verde, el pelo morocho y suelto. La tensión, el deseo. Tenía las manos aferradas a la lista. A6 es lejos de B2 así que por una vez, bajé hasta casi el frente y me senté con ella, en la misma fila, a dos asientos de distancia.
No creo que me reconozcas en esta historia. Yo tampoco me veo haciendo lo que hice. Yo, que no me atrevo a preguntar por una calle, a dirigirle la palabra a un colectivero. No soy así. Sé que no parece creíble pero pasó. Me senté a dos asientos y la miré: los ojos húmedos, las mejillas hundidas. Fue ella la que me avisó que el cuadro había pasado a las bandejas donde preparaban los próximos lotes porque cuando lo vio (y ella lo vio primero), se paró y caminó hasta el frente para mirarlo de cerca.
Después, hizo algo que yo nunca había visto antes. Y lo vi de cerca, de muy cerca. Cuando lo vi, dejé de oír lo que decía el hombre del martillo, dejé de repetirme Clara para estar segura de ser capaz de decirlo, dejé de preguntarme por qué Hugo, el comerciante, estaba tan entusiasmado por esa horrenda muñeca holandesa. 16465. Un candelabro de plata con incrustaciones de.
La mujer morocha estiró la mano hacia el cuadro, la detuvo a menos de un centímetro del marco manchado y después, bajó la cabeza y lloró. Cuando vio que el hombre que cuida las cosas se le estaba acercando, dio media vuelta y volvió al asiento. Tenía enormes grietas saladas sobre las mejillas. La tensión la golpeaba con esa cuerda dura que nacía en el marco manchado.
16467. 16467. No, no me vas a creer pero es cierto. Desperté al remate como si hubiera vuelto de una siesta inacabable. Cuadro, dijo el señor del martillo. Yo conté entre los dedos el dinero que tenía. Despacio. Sin firma, paisaje con alambrado, dijo el señor. Yo conté de nuevo. Tenía que estar segura. Cuando terminé, el hombre del martillo había terminado con el marco. Hugo desistió después de dos ofertas. Demasiado para un cuadro sin firma.
La mujer morocha tenía los puños cerrados. La hoja del remate con los números de lote, la descripción y la base en tres columnas prolijas de mimeógrafo se le había arrugado entre los dedos y parecía una trenza dura de esas que duelen y pegan como sogas. Le miré los ojos. Los tenía en el cuadro como si quisiera cerrarlos y no pudiera.
El hombre del martillo golpeó dos veces. El precio seguía siendo bajo. Para mí, para los otros que compraban, para todos. Menos para la mujer del cabello negro y para Hugo, que no buscaba tesoros propios sino objetos que pudieran ser tesoros para otros.
Levanté la mano. Levanté la mano cuatro veces. La última, como veía que no me alcanzaba, estuve a punto de decir No, veinticinco, como hacían los que se atrevían a corregir al hombre del martillo. El hombre nunca protestaba, aceptaba siempre las correcciones, pero yo nunca pude corregirlo. No dije nada y tal vez por eso, gané. Tal vez los otros pensaron que estaba dispuesta a llegar más lejos.
La mujer morocha me estaba mirando. Era la primera vez que me miraba. No sé por qué pero una se acuerda de la primera vez. Y de la última.
Ojos negros. Húmedos. No, no me estaba mirando. Me juzgaba. Y yo entendía. Ella quería saberme, quería saber el destino de su tesoro perdido. Ni siquiera había tratado de comprarlo. No había hecho ni una sola oferta. Le miré las manos tensas, ásperas, callosas.
--Espéreme –dije. No, vos sabés que no tuteo a la gente mayor que yo. No de entrada.
No dijo mucho cuando le puse el cuadro en las manos. Que se llamaba Elena. Que vivía en San Telmo. Me dio la dirección. Supuse que la había ofendido. Sabía que lo que había hecho era ofensivo. Y sabía que lo había hecho deliberadamente, en ese estado especial que yo provocaba en mí misma cuando tenía que decir algo en público. Sabía que había sido por la cuerda, por la tensión transparente, por el insoportable deseo que vi en ella. Por eso, saqué el cuadro del mostrador de Entregas y se lo di. Y hablamos.
Hablamos porque había que hablar y ella fue piadosa y no me dijo Gracias.
Nos despedimos rápido. Ninguna de las dos quería una conversación larga. Yo pensé que no iba a volver a verla. Me tomé un café sola en la esquina y sé que pensé con amargura en lo que había gastado para comprar el tesoro de otra.
Soñé con el cuadro. Y no fue una variación de uno de esos sueños repetitivos que vos conocés. Esto fue una sola vez. Una noche, varios días después. El sueño me despertó como un ruido que insinúa algo terrible en la oscuridad, un ruido leve y amenazador, un crujido en las escaleras. Encendí la luz y me pasé la hora siguiente buscando el papelito con la dirección de Elena en la montaña de libros, bolsos, agendas y cajones en los que tal vez lo había puesto. Lo encontré a las cuatro y cuando lo tuve en la mano --Humberto Primo al cuatrocientos, decía, escrito en una letra grande, de nena, pensada rasgo por rasgo--, me dormí de nuevo.
En el sueño, yo conocía ese charco, ese alambrado, el cielo amenazante y la nada maravillosa y gris en la que reinaba el pajarito marrón, sin canción, sin movimiento. Años de olvido cuidadoso e infinito y ahí estaba mi infancia mirándome desde caballos de carne y hueso, desde recados y ovejas y campos de maíz.
Por eso, fui a San Telmo. Yo, que me había prometido que, como ella era la ofendida, si volvíamos a vernos, ella tendría que ser la primera en llamar. Fui a San Telmo, toqué el timbre de la puerta verde, me senté en la mesa de madera oscura a tomar Coca Cola. Busqué el cuadro con la vista en las paredes.
Tal vez nos hicimos más o menos amigas porque ella no volvió a hablarme del remate. Porque, de alguna forma, me había perdonado. El cuadro estaba sobre la cómoda, esas cómodas de vidrio viejas que yo jamás hubiera tenido y que Elena había llenado de ropa maltratada y vieja, no de muñecas. No se veía mucho en la oscuridad de ese living tétrico de conventillo con puertas que también eran ventanas pero el sueño me había dibujado el lugar en la mente y no me hacía falta ver.
Del cuadro sí hablamos. Lo único que me acuerdo de nuestras conversaciones es el cuadro, tal vez porque sólo hablábamos de eso; tal vez porque todo lo demás era otra de mirarlo, un ángulo diferente desde el cual verlo de nuevo.
Yo tenía mi propia versión de la historia: el cuadro lo había pintado un amigo, un amor, un padre, una madre, una amiga. O el cuadro había colgado del living de su casa en tiempos más felices. O era lo único que quedaba de un incendio, una inundación, un robo, una tragedia. O había llegado al banco porque ella ya no podía comprar comida o pagar una deuda.
--No es el cuadro –me dijo ella un tarde. Sé que no fue el primer día pero no sé cuál fue exactamente porque esos dos años se me mezclan en la cabeza como un remolino feroz, diminuto --. Es el lugar.
Así que yo estaba equivocada. No era el cuadro.
Eran el alambrado, el pájaro, el charco, no la pared sobre la que habían estado colgados. Ella también iba al banco a buscar tesoros en las tardes vacías porque el banco era gratis. Alguien se lo había mostrado unas semanas después de su llegada a Buenos Aires y ella lo aprovechaba. No miraba todo. Solamente los cuadros. Me dijo que los cuadros eran ventanas y que ella iba al banco a abrir ventanas. Las de su casa de Humberto Primo daban a paredes altas, a ladrillos húmedos, al ruido de los autos.
Es el lugar, me dijo. Yo debería estar ahí.
Entonces, entendí. No era el cuadro. No era el pintor ni el objeto con el marco manchado. Era el lugar. La cuerda transparente tiraba desde el alambrado, desde el pájaro inmóvil, desde el charco, no desde las pinceladas.
Yo debería estar ahí.
¿Y por qué no vas?
Estoy esperando un papel, me dijo. Lo dijo con desprecio. Un papel.
¿Y cómo vivís?, le pregunté una vez.
Limpiaba casas para vivir. Un hotel por un tiempo. De allá, del lugar del cuadro, le mandaban dinero de vez en cuando.
Por desgracia para ella, por suerte para mí (la suerte es más relativa que el tiempo y yo era y soy profundamente egoísta), el papel tardaba. Las tardes en Tribunales la devolvían a San Telmo con las manos vacías y una cara que se iba haciendo más y más neutra, más y más dura y donde la sonrisa, cuando surgía, tenía que hacer fuerza para abrirse paso como si le doliera en los labios.
Mientras tanto, nos veíamos los martes y charlábamos. Sé que ella supo mucho más de mí que yo de ella, lo cual habla bien de ella y mal de mí. Yo seguía mirándome el ombligo; ella esperaba. Una vez me dijo que el papel no era para ella.
Es para nosotros, aclaró. Usaba mucho esa palabra. Nosotros. La decía con un sonido frágil y sólido al mismo tiempo. Nosotros: una piedra transparente, un jarrón de cerámica suspendido en el aire.
Yo no estaba incluida.
Pero charlábamos, mirándonos por encima del abismo de la distancia. Nos veíamos porque las dos conocíamos el lugar del alambrado y el pájaro. Para mí era el Norte, las tierras chatas, secas de mi abuelo. Para ella algún lugar entre La Pampa y Río Negro. Pero las dos habíamos visto ese cielo, esos postes, ese charco, ese silencio.
Una vez, fuimos al cine. Una del oeste. Ella miró sin hablar y cuando salimos y le pregunté qué pensaba, dijo, No me gustó. Las espigas, sí.
Una escena de espigas en el viento. Como un mar rubio.
Los caballos, dije yo, sobre todo el tobiano.
Ella levantó los ojos del suelo (miraba mucho al suelo) y me dijo:
Tobiano, zaino, tordillo. ¿Sabés de eso?
Ya te dije que soy del norte. Sí.
No parecés del Norte, dijo, sin desprecio. Olés a ciudad.
Y yo, sin desprecio, con dolor: Soy de la ciudad. Ahora.
¿Ahora? Entonces no sos de la ciudad, dijo ella.
Sonaba a elogio. Pero no se lo agradecí. La palabra “gracias” era casi un tabú entre las dos.
Una vez fuimos a Palermo. Un día discutimos por algo que decían en la radio, algo sobre la una mina en Salta. Ya no me acuerdo qué pensaba cada una pero sé que me fui a casa furiosa y tardé dos semanas en volver. Y volví porque ella me llamó por teléfono. Nunca me había llamado antes. No volvió a hacerlo. Habían pasado casi dos años de martes en San Telmo. Dos años menos dos semanas de furia.
Nos vimos en un café, cerca del banco. Pensábamos ir juntas. Lo habíamos hecho varias veces en esos años y siempre había sido un fracaso. La distancia entre nuestros tesoros era tan grande que terminaba separándonos.
Nos vemos en media hora, abajo, en la salida, decíamos. Y esa vez ni siquiera lo intentamos.
Así que la última vez que fui al banco con ella ya había pasado esa tarde. Yo no supe que era la última y por eso no la acuerdo. Y tuve que reconstruir la última vez que fui a su casa de Humberto Primo, tuve que armarla de nuevo con pelea y todo antes de que el tiempo y el recuerdo la fundieran con las anteriores:
Otro noviembre (sí, dos años en serio, dos años redondos, ocho estaciones, dos veces de ramos de jazmín en los quioscos de flores, dos veces de flores azules de jacarandáes y flores amarillas de tipas en las veredas, dos veces de lluvias y truenos de verano, dos veces de perfume violeta de paraísos). El living oscuro, el olor a jabón desde las vitrinas invadidas por la ropa vieja, el cuadro arriba, en la pared.
En mi reconstrucción, hablamos de las palomas de la plaza Congreso, que yo la había llevado a ver. Hablamos de la sensación de los picos y las patas sobre los dedos, del ruido de las alas en los hombros.
Y ella me dijo: Es la confianza lo que me gusta. Saben que no les hacemos nada.
Y yo le dije, en broma: Es el lugar. Eso pasa solamente acá, en Congreso.
Ella me sonrió de nuevo. Siempre es el lugar, dijo.
En mi reconstrucción, le pregunté por qué se llamaba Elena, un nombre tan griego, tan absurdo para ese cuerpo de ojos negros y manos anchas. Y ella dijo que el nombre se lo había puesto el cura del pueblo y que ése no era su nombre en realidad.
Yo le pregunté, claro, Cuál entonces.
Pero ella miró el cuadro y no contestó.
Ahora, cuando el tiempo ya confundió las cosas y las visitas a Humberto Primo se me mezclan en las tardes de esas ocho estaciones, no estoy segura. Lo del nombre tiene que haber sido al final, tal vez ese último día, pero lo de las palomas, no. De las palomas hablábamos al principio, cuando ella se abría a Buenos Aires, y Buenos Aires le parecía nueva y yo tomaba esa sensación de sus ojos como una droga, la necesitaba y para que apareciera, la llevaba en subte, en colectivo a ver estatuas y plazas, --Dorrego y el ángel detrás del banco, a que ésa no la viste--, y parques, --el diminuto rincón de la plaza Arlt--, y palomas, --¿vamos al Congreso?, ¿querés ir a ver las palomas?--. Así que no sé si fue así realmente. Porque yo no sabía que era la última vez y no la registré, no la respiré como última.
Nos sentamos en un café, decía, sobre Lavalle. Ella me miró, me sonrió y después sacó un papel del bolso.
Al final, me lo dieron, dijo.
Yo la felicité porque veía la alegría en sus gestos y de pronto, ella me miró y bajó la vista y yo supe que iba a decirme algo terrible. Ahora sé que ella veía el abismo azul del otro lado de mis gestos amplios y mis vergüenzas. Que me veía.
Me voy mañana.
Lo dijo rápido para que la caída fuera rápida y lo dijo con culpa, como yo cuando le di el cuadro en el Banco. Su propia alegría la asustaba. Sabía que para mí era una especie de traición, una medida de lo desparejo de nuestra historia, como cuando una tiene que decirle No te quiero a un chico enamorado, a alguien que está ahí, con los ojos tristes, a merced de algo que tampoco depende de una, no del todo. Y una lo dice y es cierto y está bien decirlo pero también está mal y una sabe que el otro siente esas palabras como la escarcha en invierno y que va a mirarnos y se va a llevar la mano a la frente como si le faltara el aire. Que nosotras estamos quitándole el aire, el día, por un tiempo.
Creo que yo también tuve piedad de ella. Creo que hice lo correcto porque levanté una cara que suponía entera y alegre y dije Ya sé. Te felicito.
Elena entendió. Se agachó sobre una bolsa de papel marrón que había puesto junto a la silla y la puso sobre la mesa.
Gracias, dijo por primera vez.
Y yo dije. Gracias.
Abrí la bolsa en casa. Era el cuadro.
14 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






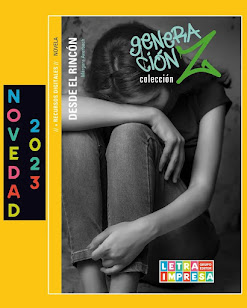
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario