LA VELA
(a los compañeros de Carajo 72)
Hubo diecisiete velas. Diecisiete. Yo no lo sabía pero, cuando me preguntaron si quería, estaba preparada.
Había ido a la reunión sin demasiadas expectativas. Tal vez me convenció la voz de Carlos en el teléfono, extrañamente intensa, necesitada casi, ¿Vas a venir?, ¡Dale!, es un ratito, como si realmente le importara que yo dijera Sí y que cumpliera. Tal vez fue porque era sábado a la noche y yo, tirada en la cama, la televisión encendida para que hubiera voces a mi alrededor, también necesitaba algo, cualquier cosa.
Así que me senté a un costado en el living repleto, dispuesta a no hacer nada, a decir No, a levantarme e irme si hacía falta para defender el lugar que siempre había tenido entre ellos: mi rincón a un costado del mundo, en el primer banco, cerca de la ventana. Pero cuando me preguntaron --Laura nada menos, con esa voz autoritaria y decidida que yo sentía amarga, insoportable--, me sorprendí diciendo, Bueno, si no le molesta a nadie, yo podría hacer la de Alejandra.
Alejandra Pardás.
Era de noche y el living estaba lleno de risas, cuadernos abiertos de par en par, vasos que se rozaban en el aire. Cuando dije Alejandra, los ruidos y la luz cambiaron un poco, como si mi padre le hubiera puesto una lente distinta a su cámara de fotos y yo me hubiera tapado los oídos al mismo tiempo. Tengo los pies bien apoyados en la tierra: sé que no fue algo general; incluso en ese momento, sabía que me estaba pasando a mí solamente. Que los demás no habían notado nada. De todos modos, eso no me asustó: en los años malos también había vivido así, en un planeta diferente, exclusivo y solitario.
Alejandra Pardás, dije.
Nadie me discutió, ni siquiera Fernardo Duras, su noviecito de entonces.
Alejandra se sentaba justo detrás mío. Desde el principio, creo. En los primeros años, había muchos que se cambiaban de lugar según las amistades, los humores, los cariños del verano. Nosotras dos, nunca. Y después del año de las velas, casi sin darnos cuenta, todos nos quedamos donde estábamos, detenidos en el Antes. Pasamos el mismo esquema de aula en aula como si lo calcáramos. Y así, hasta la última, después de la cual estaba el llanto (para ellos), la alegría (para mí); para mí, las puertas abiertas.
Antes que nada, hay que decir que Ale y yo no nos queríamos. Por eso me sorprendió lo que dije. Éramos indiferentes la una a la otra, como dos animales de especies completamente distintas. No porque ella fuera más linda que yo. (El día de la reunión, cuando dije Yo podría hacer la de Alejandra Pardás, me di cuenta de que me acordaba de ella, de que me acordaba mucho. Si hubiera sabido dibujar, como Carlos, digamos, habría podido hacer un retrato, exacto e inexpresivo como los de las plazas). La miro en las fotos y no es más linda que yo. Pero juntas, en el espacio breve del foco de la cámara, parecemos la mujer invisible (yo) y (ella) la diosa del amor. Y ahora sé por qué: Alejandra amaba su cuerpo; yo odiaba el mío. Me acuerdo de haberme preguntado cómo hacía para prepararse con tanto cuidado antes del colegio en la oscuridad de la madrugada, cuando yo apenas si veía la ropa que me estaba poniendo. Cuánto tiempo le robaría al sueño para llegar al aula así, perfecta, pensada, intensamente consciente de lo que llevaba puesto. Ah, porque era evidente que además de tiempo, tenía una imaginación exuberante. No repetía peinados. Era capaz de ser otra con un leve giro de hebillas, una trenza un poco más al costado, una colita más o menos levantada. Convertía cualquier cosa en un sacrilegio y en un sacrilegio variable, hasta el guardapolvo cuando tuvo que usarlo. Los chicos le daban vueltas alrededor y ella los espantaba a medias, como en broma. La divertían.
A mí, un banco más adelante, el rumor permanente que la rodeaba me dolía en los huesos. Ella y Fernando eran capaces de besarse en medio de la clase de Matemáticas mientras los demás nos desesperábamos por copiar y entender, o por hacerle creer a la profe que estábamos copiando y tratando de entender. Al principio, cuando vino, supuse que iba a ser mala alumna. Era clásico que las chicas de minifalda, ropa combinada y pelo brillante tuvieran malas notas; para mí, era hasta justo. Pero no: a ella le iba muy bien. Le iba casi como a mí, a pesar de las risas, los besos, las miradas derretidas de los varones, el tiempo que seguramente le llevaba ser ella.
Y así, en ese estado de tensión trivial en el que ninguna de las dos tenía demasiada importancia para la otra, llegó el año de las diecisiete velas. Yo no me di mucha cuenta: no me interesaban ni el centro de estudiantes ni las reuniones en el gimnasio para ver películas más o menos prohibidas. En casa, no había diarios excepto el domingo y lo poco que sabíamos del país pasaba por las caras duras y bellas de los que leían las noticias en la televisión. (Aunque tengo que decir que todavía me cuesta creer que haya gente que diga que no sabía nada. En el barrio, el almacenero había perdido a su nuera embarazada; el chico que atendía la librería hablaba en voz baja de un tío abogado; el doctor Vidali dejó de atender en octubre y nadie volvió a ver a su hijo, el muchacho de rulos y pelo largo que tocaba la guitarra en la puerta de la casa). Pasaban cosas, pero de alguna forma incluso nosotros, los que sí sabíamos, creíamos que estábamos lejos, protegidos por nuestra edad, nuestro egoísmo y esa época de bailes, de abrazos breves, de asaltos con música de Los Beatles.
Alejandra tampoco estaba entre los diez o doce chicos que exigían recreos con música, derecho a retirarse solos del colegio y el boleto secundario. Pero ella era Alejandra y ahora, me gusta buscar rastros de lo que estaba por pasar en ese pasado en el que no la conocía del todo.
Hay rastros.
Por ejemplo, esa vez que la encontré en el gimnasio con Anita cuando fui a guardar una pelota. Yo estaba apurada por volver al aula, pensaba abrir, tirar la pelota en el armario y salir corriendo pero apenas eché una mirada al salón de madera y paredes altas, me quedé inmóvil, dura, detenida. Anita era la tercera de la fila de al lado. Ella y yo nos llevábamos más o menos bien: las dos existíamos fuera de todo. Ella sí era cuadrada y fea, cuadrada y fea en serio, no por vocación como yo. (Se mudó a Europa unos años después y no la volví a ver. El día de las velas me mandó un email y después de encender la de Ale, lloré mientras le contestaba. Anita: quiero decirte que).
Anita y yo en el gimnasio hubiera tenido sentido. A veces, hasta íbamos juntas a la cantina, como la llamábamos, a tomar Coca Cola en el recreo largo. Ale y Anita en el gimnasio, en cambio, era un imposible, un absurdo. Me las quedé mirando sin moverme, sin preguntar. Anita sonrió un momento y dijo:
--Me está ayudando. La Piru me va a reventar si no aprendo la vuelta carnero para atrás.
Así que yo tendría que haberlo visto venir.
Y no, no vi nada. No lo vi el martes de agosto en que la de Física apareció con la pierna quebrada y Ale se agachó a buscarle los lápices, desparramados por el suelo. Yo estaba en el primer banco y ni me moví; ella odiaba la Física y se levantó desde el segundo. Tendría que habérmelo imaginado, sí, pero, en esos días, lo único que veía yo en Ale eran las minifaldas, las nubes de chicos alrededor, la ropa de todos los días transformada en vestido de fiesta. La bombacha que casi se le veía cuando se agachaba en el frente, a recoger una tiza de la tarima.
Y entonces, llegó ese sábado.
Yo pasaba las tardes de los sábados en la pizzería Las Carabelas. Entraba por las puertas de vidrio, buscaba una mesa cerca de la ventana y leía. Ya entonces, cuando no habíamos arreglado nada con Anita o con mis primas o con Marta, la vecina de enfrente, me molestaba quedarme en casa. Necesitaba el rumor de la calle, el ruido de las tazas sobre los platos, el remolino de voces, el olor a pan fresco.
Esa tarde, había cuatro mesas ocupadas. Apenas si miré a mi alrededor. Nada parecía extraño. No supuse que me acordaría de esas caras para siempre. Había una pareja joven en el centro del local (yo los miraba desde un afuera lleno de envidia y desesperanza); un grupito de cinco chicos que charlaban con gestos y sonrisas y vasos que se rozaban en el aire y cuadernos abiertos de par en par; una señora mayor que revolvía el café con la cucharita mientras, con la otra mano, doblaba despacio una servilleta de papel. Y yo, con el vaso largo y frío de Coca entre las manos. Creo que en un momento hubo un hombre solo pero era de los que se quedan poco y se levantó enseguida.
Cuando llegó Ale, estaba oscureciendo.
La sigo viendo como estaba esa tarde: la pollera turquesa, acampanada y cortísima; el suéter negro, apretado sobre los senos, como en las películas; las medias oscuras transparentes; un pañuelo del mismo color que la mini, en el cuello; los zapatos brillantes, estrechos, obstinados. La veo caminar hasta mi mesa y sentarse. Nos sonreímos, supongo, aunque supongo que la mía es una mueca de sorpresa, no de alegría. Nunca nos vimos antes en Carabelas. Yo no espero que se me acerque así, no espero que pida una Coca y empiece a hablarme.
Habla ella sola. Yo la escucho entre el asombro y algo agridulce que nunca se me ocurrió analizar, no hasta la noche en que dije Yo podría hacer la de Alejandra. Y entonces, en medio de ese principio de algo que no voy a entender, que no quiero entender, entran los tres tipos. Entran con un portazo y los diez que tomamos algo en las mesas y también el cajero y los dos mozos, todos, nos damos vuelta. Todavía no tenemos miedo, por lo menos yo no lo tengo.
Uno de los cinco chicos levanta la vista y mete un cuaderno bajo la mesa, sobre una silla vacía. Los tipos van directamente hacia ese grupo y piden documentos. Mientras uno hojea los nombres con el aire suficiente y ácido de la policía a fin de mes, otros dos revuelven papeles, sacuden camperas, hacen preguntas turbias, cortas, sin sonrisas. Una moneda viene rodando desde algún bolsillo hasta los pies de Ale con un ruidito suave que ahora me parece incongruente.
Ella se pone de pie.
En la mesa de los chicos, un morocho de ojos claros ahoga un grito mientras uno de los tipos lo zamarrea del pelo y lo arrastra hacia la puerta.
Y ahora, quiero que se entienda bien, quiero que se note la diferencia:
Yo me quedé sentada, las manos bajo la mesa.
Ale caminó hacia los tipos y preguntó qué pasaba.
No me acuerdo de las palabras, tal vez escuché sólo los gestos. Tal vez no fue una pregunta sino una protesta sorprendida. Un No. No estoy segura. Sé, eso sí, que un silencio grande se derramó sobre la tarde como un chorro de aceite sobre un piso de baldosas. Después, el tipo que sacudía las camperas, metió la mano en la cintura y sacó un arma. Con un movimiento ensayado, dramático, la apoyó contra la cabeza de Ale y dijo Vamos, puta.
Y eso fue todo.
Se la llevaron. A ella y a dos de los chicos. Vi cómo se cerraban las puertas del Falcon en la calle. Oí la sirena hasta que no la oí más.
Me quedé clavada en la silla y de pronto, me rodearon de nuevo la música de la radio, los ruidos de las cucharas, el remolino de voces, el sábado. Entonces, me agaché a recoger la moneda que me estaba esperando junto a la pata de la silla de Ale.
Lo demás importa menos.
Terminé cenando todos los viernes con la familia Pardás. Esas cenas tapadas de preguntas y silencios me torturaron durante un año hasta que me mudé al centro. Ellos querían detalles, colores, espacios, minutos que yo tenía en la memoria y ellos no. Siempre me pedían más. Pero yo les había dicho todo la primera vez. Todo.
Para no ahogarme en ese abismo, me aferraba a la moneda escondida en la cueva tibia del bolsillo izquierdo. Cada vez que me decían ¿Venís el viernes?, la tocaba con un dedo antes de decir Sí, claro y pensar No, no vengo, esta vez no. Y cada viernes, volvía, la palma transpirada de metal caliente.
El día que encendimos las velas, la llevé conmigo y cuando la voz autoritaria y decidida de Laura dijo Alejandra Pardás en el micrófono, me levanté del asiento en la platea improvisada del gimnasio y la apreté con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Tenía miedo de que me temblara el pulso cuando acercara la llama al hilo alto, empapado de cera y tiempo; de pronto, la moneda me parecía otra vez el único lugar seguro.
2 de enero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






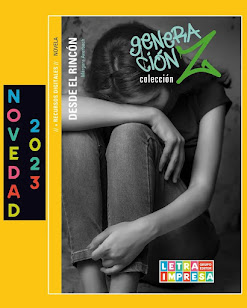
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario