SANDíAS
(A los hombres que eligieron sandías en mi vida: el abuelo, papá, Odino)
Seriedad
No sé por qué, cada noviembre (antes era en diciembre, la fecha se fue corriendo despacio y ahora, para mí, el verano empieza antes), cuando abro una de esas frutas gigantescas, pienso en otras tardes de sandía y cuchillo, en otras cáscaras verdes, en otros bordes blancos, en otras semillas negras y así, mientras el jugo rojo me corre por las manos, leo el mapa que viene con él, como otros leen la borra del café, el camino de las semillas arrojadas por un puño sobre una mesa, el humo de las hogueras. Sólo que yo leo hacia atrás, no hacia delante.
Por ejemplo: recuerdo la época en que venían caladas. Me acuerdo del ceño fruncido y los ojos serios de papá cuando levantaba los triángulos de la pila junto a la ruta, uno por uno, hasta que de pronto (nosotros, de pie a su lado, jamás veíamos la señal, ese algo secreto que lo decidía) levantaba la cabeza y decía:
--Ésta.
No me acuerdo si las sandías que elegía de esa forma eran buenas, si el rito le servía de algo. Lo único que importaba era la seriedad, el gesto solemne, la sensación de alegría intensa y general que llegaba con la palabra “ésta”.
Pero yo ya estuve en estos caminos de cuatro colores. Se adónde voy en este mapa. Sé que hacia el oeste, hacia la tarde, está la ceremonia de Dani, la que todavía hacemos de tanto en tanto. La pila de sandías en la ruta, el hombre de bigotes, boina manchada, ojos agotados o la mujer de batón y trenzas. Dani toma una fruta con las manos, se la lleva al hombro, junto al oído y la aprieta. Ni yo ni los chicos (otras tres caras serias) entendemos cómo funciona.
--Tiene que crujir –explica él y levanta otra y otra. Pero la explicación no sirve. Para nuestra fuerza, la sandía es tan fácil de apretar como una piedra. De nuevo, estamos afuera. De nuevo, miramos desde el lado del asombro.
Temperatura
En el campo, las comíamos calientes, con el sabor de los 40 grados del perpetuo verano del Norte en Santa Fe. Para conseguir esa tibieza, las guardábamos en el rincón más bajo de la casa, donde jamás las tocaba el sol furioso de la siesta. Vivían a oscuras, esperando el sacrificio.
Ahora, mientras guardo para el final el corazón dulce, ese espacio suave, de agua roja interrumpida por semillas negras, pienso que ya no podría comer sandía sin ese borde frío que la hace pariente del hielo, el polo, el invierno inclusive. Sandía congelada, la única comida agridulce que me gusta.
Ése es otro mapa y sé que no debería seguirlo. Sé que en alguna parte me espera la vuelta de tuerca, la pesadilla. Siempre me pasa. En los sueños, por ejemplo, esos sueños que empiezan bien, sobre los árboles, en un vuelo alto, dominado, bello, pura alegría. Mucho antes de que lleguen el viento y el mar y la tormenta y el naufragio, yo quiero despertarme. Algo me espera allá adelante, en el cerebro, algo poderoso, empecinado, capaz de convertir flores en truenos, árboles en olas, paz en espanto.
Color
No quiero.
Esta sandía, la de hoy, tiene que ser alegre. No es tiempo de peligros. Quiero sólo el placer de los cuatro colores: el verde, el blanco, el negro, el rojo.
Verde: Pasto a rayas, como en un campo de fútbol, verde como los ojos de Celia, mi amiga de la primaria que no entendía mi pasión por los caballos ni mi deseo de árboles. Verde. El que fue mi color preferido hasta el último día de la primera época de las sandías. Ah, porque debería decirlo antes de seguir adelante: durante años no comí sandía. La sandía fue, durante años, mi fruta prohibida, mi rincón amargo. En esos años, cortaba largos pedazos curvos como sonrisas para los amigos, se los ponía en el plato y decía:
--No, no, gracias. Yo no quiero.
Cortaba cubitos rojos como la sangre para la ensalada de fruta de los asados, para los chicos cuando eran bebés y decía:
--No, mi amor, yo no como –cuando uno de ellos me tendía la mano llena de pulpa aplastada.
El rojo de la sandía era turbio entonces, una pista llena de abismos inesperados y anchos. Yo lo evitaba. Ni siquiera decía: No me gusta.
Hubiera sido mentira.
Blanco: El blanco de mi yegua tordilla en el campo, tranquila, alta (tan peligrosa, tan elegante vista desde afuera: siempre me gustó sentirme valiente, parecer lo que no era). El blanco de los jazmines que tanto le gustaban a Rita, mi segunda amiga, la de la secundaria, la que tuvo que irse en el 77, como deberíamos habernos ido nosotros. Todavía le escribo y cuando llega noviembre (mientras mastico un pedazo brillante de sandía recuperada), hablamos de los jazmines de Buenos Aires.
Mi abuelo tenía otros usos para el blanco de la sandía. Él no desperdiciaba nada. Para él, el campo era angustia, no alegría. ¡Ah, la ciudad...!, pensaba... Aunque fuera la ciudad de su infancia, sacudida por noches de incendios y espadas... Una noche me lo dijo (por eso, lo sé). La luz del farol se abría en dos haces amarillos poblados de miles de alas oscuras como fantasmas (mosquitos, moros, vinchucas, cascarudos: la fauna salvaje de nuestros veranos), y yo, segura de mi vida, como todos los chicos felices, le sonreí:
--Yo, de acá, no quiero irme nunca –susurré, despacio. Era una declaración de amor, un resumen de su infinito triunfo conmigo. Pero él no me devolvió la sonrisa, no me abrazó con fuerza, no dijo ni Gracias ni Yo tampoco.
--Yo lo odio –confesó en cambio, con la voz un poco alta del principio de su sordera.
Yo lo miré y vi que no estaba bromeando.
Esa noche, descubrí que no pensábamos lo mismo sobre mi paraíso. Descubrí que para él era un exilio.
Y como él venía de un lugar en el que las sandías hubieran sido un lujo, un deseo absurdo, recortaba la parte que nosotros no comíamos, la blanca, y hacía pickles que mi abuela guardaba en frascos de vidrio para el invierno. Eran hermosos, cortados uno por uno, con el cuchillo grande. Aes, zetas, eles, enes. Esas cuatro letras, siempre. De gusto, eran demasiado ácidos. A mí no me gustaba comerlos pero los miraba. Inventaba nombres con ellos. Ala, Aza, Zala, Laza, Nala, Alan.
Negro: Las semillas. Las del melón se comían también, él me había enseñado cómo: se partían con los dientes, como el girasol y adentro eran tibias, delicadas, dulces. A mí me molestaba el trabajo que daba comerlas pero una vez abiertas, me encantaban, y cuando él estaba mejor (ahora sé que estar “mejor” para él era apenas un poco menos de miedo por la sequía, por la cosecha, por las víboras, por el futuro), me las abría él mismo con la mano.
Las semillas de la sandía eran otra cosa. A veces, la abuela me hacía collares con ellas (no duraban mucho y fuera de la fruta, perdían el brillo); otras veces, el abuelo las secaba en el fuego y les ponía sal y entonces se parecían (muy de lejos) al maní. Para mí, era el mismo negro de uno de los ocho perros del campo, uno que tal vez tenía algo de pastor alemán. Era grande y cálido y en las noches sin luna se me acercaba de pronto en la galería y me apoyaba la gran cabeza peluda sobre la pierna y yo siempre me asustaba mucho primero y después sonreía y le ponía la mano (tan chica entonces) en la frente, como si los dos fuéramos a jugar a las milanesas. Ése debería haber sido el orden siempre: primero, susto (ni siquiera miedo) y después, alegría, encuentro. Confianza. No me acuerdo si Ébano (el nombre era de la abuela, ella siempre había sido buena para los nombres) se quedó en el campo cuando nos fuimos por última vez o se murió antes. No me acuerdo si lo perdimos en alguna de las excursiones al monte. Casi no me acuerdo nada de él, excepto que era negro como las semillas de la sandía (yo no conocía el ébano) y que apoyaba la cabeza sobre mis piernas de noche, en la galería, en el orden correcto.
Rojo:
Los cuatro comíamos rojo en la cocina. Era verano. No sé de qué hablábamos. Me acuerdo sólo de haberme chupado un dedo empapado en sandía y de haberla mirado a los ojos. Mi madre, alta, morocha, la lengua rápida de los abogados.
Ese momento sigue ahí, pasa constantemente en alguna parte de mi espacio.
Después, la puerta se partió en pedazos. Y yo (apenas 18 años), desvié la vista y no volví a verla.
Pero hay cosas que sé:
1. Sé que ella tenía armas: no le gustaba comer con las manos. Comía todo con cuchillo y tenedor, todo hasta para la sandía. Decía que si había algo que no le gustaba de la sandía era el enchastre.
2. Quería pedazos chicos que entraran en el plato. Ese día tenía uno que parecía el sector circular de una estrella despeinada. Todavía no había empezado a cortarlo cuando llegaron.
3. Creo que estaba contándole algo a papá.
4. Usó el cuchillo, de eso estoy segura a pesar de que sé que cerré los ojos. Se lo clavó a uno de los tipos cerca de la rodilla, dijo papá. Aunque yo no quería ver, vi la sangre en la alfombra. O tal vez eso fue después, siglos después, cuando se cerró la puerta y nos quedamos solos.
Ahora pienso que tal vez deberíamos haber guardado la alfombra, la mancha, como guardamos las fotos. Pero no. La dejamos afuera, en la calle, al día siguiente. Al principio, queríamos borrar esa noche. Todavía la esperábamos.
Tamaño: Tengo imágenes partidas de esa noche. Imágenes sin un solo sonido. Ahora, en la segunda era, me pregunto si no habré borrado los ruidos yo misma, cuidadosamente, como quien borra sus huellas para escapar.
Esa noche ella gritó. Tuvo que gritar, estoy segura. Pero yo me acuerdo sólo de la forma de la fruta sobre la mesa, de la estrella roja de sandía, intacta todavía.
Años después, esa misma estrella falsa, fija, sin brillo, me devolvió las sandías. El verde, el blanco, el negro, incluso el rojo. Fue hace poco. En la plaza.
Hacía mucho que Dani no se traía un pedazo a la glorieta. Al principio, cuando íbamos con los chicos a los juegos, en verano, yo me llevaba un paquete de facturas, él una cuchara y un pedazo grande y maduro y frío y comíamos los dos bajo los árboles. Después, cuando le conté la historia de mis No, yo no quiero, empezó a llevar melón o ciruelas. Creía que yo no quería ver los colores. Pero esa tarde, hace unos meses, se olvidó y trajo una mitad abierta. La apoyó sobre el cemento gris del banco y empezó a cavar con la cuchara.
Despacio, poco a poco, se formó una estrella de puntas redondeadas en el medio.
Y de pronto, porque sí, porque él puede hacerlo, Dani le hizo un gesto al pibe de los chupetines. Desde que mis hijos ya no vienen y yo no le compro nada, creo que desaparecí de su horizonte. Ya no me ve. Me pregunto cuántos años tiene. ¿Trece, catorce? Dani lo llamó. No sé qué le dijo, seguramente ¿Querés?, o ¿Un poquito? (yo no hubiera sabido cómo invitarlo). Comieron juntos. Una calada cada uno, con una única cuchara que pasaba de mano en mano. Yo miraba.
Verde, blanco, rojo, negro.
La estrella se hundía, como si estuviera a punto de estallar y convertirse en energía, en ese principio del universo que cuentan en los documentales.
Después, de pronto, el chico vio al hombre de los maníes en el parque, a la derecha. No sé quién es. Tal vez sea el padre, no estoy segura. El chico le tiene le miedo. Esa tarde, se fue corriendo. No se despidió de Dani, no dijo Chau, no dijo Gracias. Tenía el puño cerrado con fuerza alrededor de la cuchara, al costado del cuerpo. Dani no lo llamó para que se la devolviera.
Me acuerdo de que pasó una nube sobre el sol. La sombra tapó el sendero de piedritas rojas. Seguimos al chico y al hombre con la vista hasta que doblaron hacia la fuente.
--La sandía me gusta porque nadie puede comerla solo –dijo Dani, de pronto, en el silencio --. Hay que compartirla.
No sé si lo hizo a propósito. Quizás fue sólo el reflejo de las palabras. Quizás se había olvidado por un instante de que No, gracias, yo no como sandía. Sacó el cortaplumas, abrió la cucharita incómoda, ridícula y me la puso en la mano.
Yo la hundí entre los rayos de la estrella. El sabor era una historia nueva que, por alguna razón, yo ya había escuchado antes.
6 de enero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






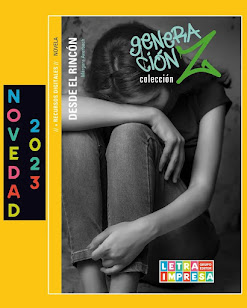
































































No hay comentarios:
Publicar un comentario